NOTA PRELIMINAR
En su Prólogo a la versión española de El Collar de la Paloma, de Ibn Hazm (Madrid, 1952), insertó Ortega ciertos fragmentos de este estudio sobre Leibniz y lo anunciaba así: «Utilizo aquí unos párrafos de mi libro en prensa La idea de principio en Leibniz y la evolución de la teoría deductiva». Pero el libro, tan esperado por quienes conocíamos su existencia y su importancia, no se publicó ya la muerte de Ortega, entre sus papeles, apareció el manuscrito que, en la colección de sus Obras Inéditas, publiqué en 1958. A pesar de su extensión el estudio se halla inacaba- do, no concluye su primera parte y prevé una segunda y tercera partes -o capítulos-, de los que sólo sabemos el título: «El principio de la razón suficiente» y «El principio de lo mejor». Pero los originales contienen más que un borrador primerizo; además del texto manuscrito consta una copia mecanográfica revisada, y unas pruebas de imprenta de los primeros parágrafos igualmente enmendadas, con supresiones y añadidos de mano de Ortega. Sin embargo, adviértase que se trata de una obra póstuma cuya conclusión y corrección no pudo ser efectuada por el autor. Salvo esos retoques posteriores, la redacción del original fue realizada en 1947.
Al preparar esta nueva edición -la sexta- he cotejado de nuevo los originales y podido subsanar cierto número de erratas y aun errores, más bien leves, que aparecían en las precedentes. También le agrego un tercer apéndice, inédito, cuya justificación, como la de los precedentes, de- tallo en su lugar.
Esta obra, la más extensa y densa de cuantas escribió Ortega, ocupa un puesto central y señero en su producción filosófica. En sus primeras páginas dice: «Toda filosofía innovadora descubre su nueva idea del Ser gracias a que antes ha descubierto una nueva idea del Pensar, es decir, un método intelectual antes desconocido.» y el tema del libro es el examen de los «modos de pensar» -métodos- que en la tradición filosófica y científica se vienen practicando. Mediante ese análisis crítico Ortega esclarece radical- mente las cuestiones más viscerales -qué es principio; qué es verdad; qué es teoría- en la historia del pensamiento occidental, y lo logra mediante su personal ejercicio de un nuevo «modo de pensar», precisamente «de un nuevo método intelectual antes desconocido».
Además de adherir o discrepar de las tesis que en este libro se formulan conviene, pues, que el lector considere reflexivamente el camino -méthodos- que le conduce a ellas. La gran aportación de Ortega a la filosofía es ante todo su método de la razón viviente o histórica. La obra entera de Ortega consiste en el descubrimiento y práctica de ese método, y en estas páginas dedicadas al estudio del «principialismo» se contiene, a mi entender, un testimonio capital de esa praxis innovadora.
§1 PRINCIPIALISMO DE LEIBNIZ
Formal o informalmente, el conocimiento es siempre contemplación de algo a través de un principio. En la ciencia esto se formaliza y se convierte en método o procedimiento deliberado: los datos del problema son referidos a un principio que los «explica». En filosofía esto se lleva al extremo, y no solo se .procura (explicar) las cosas desde sus principios, sino que se exige de estos principios que sean últimos, esto es, en sentido radical (principios). El hecho de que a estos principios radicales, a estos (principísimos), acostumbremos llamarlos (últimos), revela que en el estado habitual de nuestra vida cognoscente nos movemos dentro de una zona intermedia que no es el puro empirismo o ausencia de principios, pero tampoco es estar en los principios radicales, sino que estos nos aparecen remotos, situados en el extremo del horizonte mental, como algo a que hay que llegar y junto a lo cual aún no se está. Otras veces -inversamente- los llamamos (primeros) principios. Obsérvese que al decirlo o pensarlo hacemos con la cabeza un ligero movimiento, o un conato de él, hacia lo alto. Y es que, en efecto, al llamarlos primeros, y no últimos, tampoco los aproximamos a nosotros, sino que también los alejamos, solo que ahora en dirección vertical. En efecto: localizamos los principios en lo más alto: en el cielo, y de él, en el cénit. Es un residuo de nuestra tradición indoeuropea y semítica (hebreos), pueblos de religión sideral y fulgural para quienes los dioses se epifanizan en los astros y los meteoros. Siempre igual, los vemos a máxima distancia. Aparecen, pues, como una necesidad y como una aspiración. Los demás conocimientos se entretienen en la zona media que se extiende desde el lugar en que estamos espontánea y primariamente, constituida por hechos vagamente generalizados, y esa línea Última de horizonte donde se ocultan los principios radicales. La filosofía, que es el radicalismo o extremismo intelectual, se resuelve a llegar por el camino más corto a esa línea última donde los principios últimos están, y por eso no es solo conocimiento desde principios, como los demás, sino que es formalmente viaje al descubrimiento de los principios.
De aquí que los filósofos sean titularmente los «hombres de los principios». Por lo mismo es de verdad sorprendente que entre ellos Leibniz nos aparezca destacando en un;; sentido especial y por excelencia como el «hombre de los principios». Los motivos que nos hacen ver a Leibniz con esa peculiar .fisonomía son los siguientes: Primero, es el filósofo que ha empleado mayor número de principios sensu stricto, es decir, máximamente generales. Segundo, es el filósofo que ha introducido en la teoría filosófica mayor número de principios nuevos. Tercero, le vemos en sus escritos aducir constantemente uno u otro de esos principios, y así al leer no nos contentamos con entender lo que dice, sino que prestamos atención a cómo lo dice, por tanto, si estudiamos su decir estilísticamente, que es un conocimiento fisiognómico, no nos puede pasar inadvertida la fruición y como voluptuosidad con que desde el fondo del párrafo hace salir el principio, lo ostenta, lo blande, haciéndolo refulgir como un estoque y dirigiendo él mismo a sus infinitos reflejos una mirada de enorme delicia, como aquella que se le escapó a Aquiles, disfrazado de mujer, cuando Ulises, disfrazado de mercader, sacó del arca una espada. Cuarto, porque, como veremos, el conocimiento depende de los principios, para Leibniz, en un sentido más grave -y más paradójico- de cuanto antes de él se había supuesto.
Hagámonos presentes en una lista los principios de Leibniz:
1. El principio de los principios.
2. Principio de identidad.
3. Principio de contradicción.
4. Principio de la razón suficiente.
5. Principio de la uniformidad o principio de Arlequín.
6. Principio de la identidad de los indiscernibles o principio de la diferenciación.
7. Principio de continuidad.
8. Principio de lo mejor o de la conveniencia.
9. Principio del equilibrio o ley de justicia (principio I de simetría en la actual matemática).
10. Principio del mínimo esfuerzo o de las formas óptímas.
Si se exceptúan los principios segundo y tercero, todos los demás de esta lista han sido instaurados originalmente por Leibniz, lo cual no quiere decir que no tengan en el pasado filosófico su prehistoria. Todas las cosas humanas, al ser históricas, tienen su prehistoria.
Al conjunto de los hechos anteriores podemos llamar el principialismo de Leibniz. Pero ahora es cuando el caso comienza a complicarse. Porque a ese conjunto de hechos tenemos que oponer estas contrapartidas. Primera: Leibniz suele encontrar para enunciar sus principios fórmulas llenas de gracia, de eficacia verbal; pero el hecho de que emplee diversas para un mismo principio, y que casi nunca los términos sean rigorosos, cuando en el resto de sus conceptos lo es en tan alto grado, produce en el estudioso de su obra una inquietud peculiarísima, cuya primera -y claro está, informal, pero sincera expresión sería esta: Leibniz juega con los principios, los quiere pero no los respeta. Segunda: siendo para Leibniz lo constitutivo del conocimiento el orden en los pensamientos, no se ocupó nunca en serio de ordenar el convoluto de sus principios jerarquizándolos, subordinándolos, coordinándolos 1. Merced a esto flotan en altitudes indeterminadas del sistema teórico, y no aparece nunca claro su rango relativo, cosa tan decisiva para un principio como tal. Tercera, y de mayor sustancia: Leibniz insiste una y otra vez en que es conveniente y es preciso probar o intentar probar los principios. Ahora bien; solía entenderse por principio lo que ni puede ni necesita ser probado, sino que es precisamente lo que hace posible bajo sí toda prueba. ¿No significa todo esto que Leibniz desdeñaba los principios y que ha sido, entre todos los filósofos, el menos principialista?
Ambas series de hechos se contraponen, en efecto, de la manera más acusada. Nótese que el enunciado último de cada serie no tiene, como los otros, un carácter más o menos externo, sino que es una tesis doctrinal, y aun puede decirse que muy íntima y como visceral en la doctrina. Nos quedamos, pues, perplejos ante esta dual, tornasolada actitud de Leibniz respecto a los principios.
§2 QUÉ ES UN PRINCIPIO
Por su noción abstracta, «principio» es aquello que en un orden dado se halla antes que otro. Si A se halla antes que B, decimos que B sigue a A y que A antecede o precede a B. Cuando el orden es rectilíneo, mas no infinito, de cada dos elementos podemos decir que el uno es precedente o principio del otro, el cual es el siguiente o consecuente. Pero en el orden lineal finito habrá un elemento que no tiene precedente o principio. De ese elemento son todos los demás consecuentes. Será, pues, principio en sentido radical o absoluto dentro del orden, será primer principio. Los elementos que preceden a los que les siguen, pero que a su vez son precedidos por otros, pueden ser llamados «principios relativos» dentro del orden. Al pronto se juzgará que solo el «principio absoluto» es, en rigor, principio. Pero adviértase que la noción abstracta de principio rechaza esa suposición, puesto que su nota es «hallarse antes que otro». Lo constitutivo del principio es, pues, que le siga algo, y no que no le preceda nada. De este modo la noción de principio vale lo mismo para el absoluto que para el relativo, y vale además para órdenes que no son de tipo rectilíneo finito; por ejemplo: para un orden rectilíneo infinito en el cual no hay primer elemento, o para un orden circular en que cada elemento es también antes que otro, pero es indiferentemente primero, intermedio y último.
De la noción abstracta avancemos hacia una de sus formas concretas. Veamos, por ejemplo, qué significa «principio» en el orden tradicionalmente llamado «lógico». En el sentido tradicional, el orden lógico está constituido por una multiplicidad de proposiciones verdaderas y falsas. Para simplificar, dejemos estas últimas y quedémonos solo con las verdaderas. Forman las proposiciones verdaderas un conjunto ordenado. El orden radica en el carácter de la verdad que las proposiciones exhiben. En vista de él quedan ordenadas de modo que la una sigue a la otra, solo que aquí el «seguir» se concreta un poco más: es seguir la verdad de la una a la verdad de la otra. Aquella es el principio de la verdad de esta, y esta es la consecuencia de aquella. Nuestro idioma, muy refinadamente, reflexiva en este caso el «seguir», y dice que una proposición -es decir, su verdad- se sigue de la otra. De este modo, en regreso, llegamos a una altura en que aparecen no una, sino variar proposiciones que no se siguen las unas de las otras, ni se siguen tampoco de ninguna antecedente de ellas, que son, pues, entre sí independientes y no tienen precedente o principio. Son ellas principios de todas las demás. Son, pues, principios absolutos. Son el principio de identidad y el principio de contradicción. Algunos añaden el principio del tercio excluso, hoy expuesto en grave cuestión por los trabajos de Brouwer.
Ahora bien; de lo dicho brota espontáneamente la cuestión de por qué el orden tiene un último elemento, por qué termina. La cosa es clara. Como cada proposición verdadera recibe su carácter de verdad de la anterior, y así sucesivamente, de no haber un término quedaría la serie toda vacía de verdad. Hace falta que haya un comienzo y que en él esté ya todo el carácter «verdad» que va a fluir y llenar toda la serie, que va a «hacer» verdaderas todas las demás proposiciones. Esto es, al menos, lo que tradicionalmente se opinaba respecto al orden lógico.
Tras esta brota una segunda cuestión; a saber: por qué en vez de un primer elemento que incoa el orden o serie, acontece que en el orden lógico tienen que ser, por lo menos, dos coordinados. Sobre esto no se solía opinar tradicionalmente. Se tomaba la cosa como algo que va " de suyo y es lo más natural del mundo. Por lo mismo, no nos urge ahora resolverla 2.
Importa, en cambio, hacer notar que en vista de lo dicho aparece el orden lógico constituido por parejas de proposiciones, una de las cuales es principio de la otra, que es su consecuencia. Cada proposición de cada pareja forma a su vez pareja con otra de la que es consecuencia o de la que es principio. Toda proposición lógica -salvo las primeras- es a la vez principio y consecuencia. Esto da al corpus lógico su perfecta continuidad. No hay en él salto o hiatus. Cuando decimos que una proposición es principio de otra, podríamos variar la expresión, sin que ello variase la noción, diciendo que la una es fundamento de la verdad de la otra, y que esta está fundada en aquella. También podemos decir, en lugar de «principio» o de «fundamento», razón. El principio de la verdad de la proposición B es la razón A. El orden lógico está articulado en el «juego» de razón y consecuencia. En fin, también podemos decir, en vez de la «razón», la «prueba» de una proposición 3. Esta acumulación de sinónimos no es superflua, porque en rigor su sinonimia es solo parcial, y cada uno de estos vocablos significa un lado o aspecto diferente de la misma cosa. En ciertos casos obtendremos mayor claridad usando uno que otro.
Ahora bien; la simple inspección del orden lógico en su totalidad descubre que en él el carácter denominado «verdad» tiene un doble valor, y por lo mismo se hace equívoco. Dentro del corpus lógico, toda proposición es verdadera, porque tiene su «razón» o su «prueba», la cual es otra proposición. De modo que «ser verdad», «ser consecuencia» y «ser probado» son lo mismo. Pero en el extremo de la serie nos encontramos con proposiciones -Los «primeros principios»- que no son a su vez «consecuencias», que no son «probados», que no tienen «razón». ¿Qué significa esto? Sin duda, una de estas dos cosas: o que son verdad en un sentido distinto del hasta ahora fijado, o que no son verdad. Si lo primero, tendremos que los «principios» del orden lógico son proposiciones verdaderas, con una verdad que no es «razón» ni «prueba», que no tienen «fundamento», que no son, por tanto, razonadas ni razonables. Esta nueva forma de «ser verdad» suele expresarse diciendo que son «verdades por si mismas», esto es, no por una «razón»; que son evidentes. Y ya tenemos dos sentidos del término «verdad» totalmente extraños uno a otro: verdad como razón y verdad como evidencia. En vez de evidencia se ha solido hablar de «intuición» 4 . Conviene añadir que, aunque parezca mentira, habiéndose hecho depender todo el saber humano de la evidencia, nadie, hasta Husserl (1901), se había ocupado en serio de dar a ese vocablo un sentido controlable. No nos importa en este momento el asunto. Más importa alertarnos ante la grave situación que representa existir dos clases contrapuestas de «verdad» : una, razonada, probada, fundada, y otra irrazonada e irrazonable, espontánea ya boca de jarro. Pero tampoco esto es ahora urgente. Lo es, en cambio, hacer notar que esta doctrina de los «primeros principios» como «verdades per se notae o evidentes», implica la convicción -que es la tradicional- de que los primeros principios tienen que ser de suyo, y sin más, verdad, porque se considera que son ellos quienes tienen que transmitir o insuflar verdad en toda la serie de sus consecuencias. ¿De dónde, si no, podían estas extraer ese don que las hace verdaderas?
Ahora debemos enfrentarnos con la segunda posibilidad: que los «primeros principios» no sean verdad. Esto no implica, claro está, que sean falsos; dice tan solo que son indiferentes a su propia verdad; que no pueden ser falsos, pero que no necesitan ser por sí verdaderos. ¿Qué pueden ser entonces? Téngase bien presente cuál es la ley constitutiva del orden lógico, coincidente en esto con un «buen orden» cualquiera: en él, todo elemento sigue a otro, se sigue de otro. Esta es toda su sustancia. En él algo es principio porque de él se sigue otro algo. No es, pues, la sustancia del principio que no le preceda otro algo, sino, repito, que algo le siga. En este caso, lo decisivo en un «principio» es que tenga consecuencias -no lo que él sea por sí-, Por tanto, que él sea razón de otra cosa, que con él se pueda probar otra proposición. En este sentido, lo que constituye aun principio no es su verdad propia, sino la que él produce; no es su condición inmanente, «egoísta», de ser por sí verdadero, sino su virtud transitiva, «altruista», de veri-ficar otras proposiciones, de suscitar en ellas el carácter de «verdad». Esta condición es la que antes llamábamos «principio relativo» y que es común a todas las proposiciones aunque no hubiera primeros principios. La cosa no tiene nada de extravagante. En la serie de causas y efectos, que es una proyección sobre el orden real del orden lógico, no hay una primera causa, y sin embargo, cada efecto encuentra en un hecho antecedente su razón.
En esta doctrina cabe, pues, que los primeros principios no necesiten ser verdaderos, sino simplemente «admisiones», supuestos libres que se adoptan, no por interés alguno hacia ellos, sino para «sacar» de ellos consecuencias, para que sean razón de lo que sigue, para probar todo un mundo de proposiciones que de ellos se pueden deducir o derivar.
Es oportuno dejar ahora la cuestión indecisa, para mantener frente a frente, con brío parejo, los dos sentidos del principio lógico que proceden de la ley articulatoria en que consiste el orden lógico, a saber: la pareja «razón y consecuencia», «fundamento y fundado» -en suma, principio y prueba-. Esta articulación, este nexo, permite que se cargue el acento más en uno o en otro término; o dicho en expresión desarrapada: lo importante es «probar»; o bien, lo importante es que el principio sea verdadero.
Con esta somera y elemental preparación podemos volver al enigma que nos era la actitud de Leibniz ante los principios, si bien nuestro volver tiene que tomar el aspecto de un amplísimo rodeo.
§3 PENSAR Y SER, O LOS DIÓSCUROS
La filosofía es una cierta idea del Ser. Una filosofía que innova, aporta cierta nueva idea del Ser. Pero lo curioso del caso es que toda filosofía innovadora -empezando por la gran innovación que fue la primera filosofía- descubre su nueva idea del Ser gracias a que antes ha descubierto una nueva idea del Pensar, es decir, un método intelectual antes desconocido. Mas la palabra «método», aunque es adecuada a lo que ahora insinúo, es una expresión asténica, grisienta, que no «dice» con energía suficiente toda la gravedad o radicalidad de la noción que intenta declarar. Parecería como si la palabra «método» significase que en la operación llamada pensar, entendida según venía tradicionalmente entendiéndose, introduce el filósofo algunas modificaciones que aprietan los tornillos a su funcionamiento, haciéndolo con ello más riguroso y de rendimiento garantizado. No es esto lo que quiero decir. Se trata de algo mucho más decisivo. Una nueva idea del Pensar es el descubrimiento de un modo de pensar radicalmente distinto de los hasta entonces conocidos, aunque conserve talo cual parte común con aquellos. Equivale, pues, al descubrimiento de una nueva «facultad» en el hombre, y es entender por «pensar» una realidad distinta de la conocida hasta entonces.
Según esto, una filosofía se diferencia de otra no tanto ni primariamente por lo que nos dice del Ser, sino por su decir mismo, por su «lenguaje intelectual»; esto es, por su modo de pensar. Es lamentable que en la lengua la expresión «modo de pensar» sea entendida como refiriéndose a las doctrinas, al contenido de dogmas de un pensamiento, y no, como ella gramaticalmente reclama, a diferencias del pensar mismo en cuanto operación.
Este emparejamiento entre cierto modo de pensar y cierta idea del Ser no es accidental, sino que es inevitable. Por lo mismo, no tiene importancia que una filosofía haga constar o no el método con que opera. Platón, Descartes, Locke, Kant, Hegel, Comte, Husserl, dedican una parte de su filosofía a exponer su método, su nuevo «modo de pensar»; hacen previa exhibición de los bíceps con que van a levantar la pesa enorme que es el problema del Universo; pero esto no significa que los que no lo hacen sean menos «metódicos» que ellos, que no tengan también su método. Al estudiar sus dogmas descubrimos fácilmente en qué consiste éste. Pero si es indiferente que una filosofia proclame o no su método, es en cambio mal síntoma que mirando al trasluz una filosofía no veamos claramente, como en filigrana, cuál es su «modo de pensar».
Consecuencia de todo esto es el consejo práctico de que para entender un sistema filosófico debemos comenzar por desinteresamos de sus dogmas y procurar descubrir con toda precisión qué entiende esa filosofía por «pensar»; o dicho en giro vernáculo: es preciso averiguar «a qué se juega» en esa filosofía.
Pues bien, ¿qué entiende Leibniz por pensar? No suele ser posible enunciar con pocas palabras en qué consiste un «modo de pensar», un método. Sin embargo, en el caso de Leibniz casi puede hacerse eso -y no por casualidad-. En efecto: a la pregunta ¿qué entiende Leibniz por «pensar»? se puede responder con un pistoletazo verbal: pensar es probar. Lo dicho en el § 1 sirve y basta para dar a este aforismo un sentido en primera aproximación. Pero es forzoso que nos acerquemos más a la plenitud de su significación. Para esto es menester que nos hagamos cargo de lo que en la época nativa de Leibniz era filosofar.
§4 TRES SITUACIONES DE LA FILOSOFÍA RESPECTO A LA CIENCIA
La situación de la filosofía en la época moderna es muy distinta de la que circundaba su propósito en la antigüedad. No se trata ahora de la diferencia integral, que, claro está, es enorme entre la vida antigua y la vida moderna. Se trata sólo de un factor muy preciso en que ambas circunstancias difieren.
En Grecia es la filosofía quien inventa el Conocimiento como modo de pensar riguroso, el cual se impone al hombre haciéndole ver que las cosas tienen que ser como son y no de otra manera. Descubre el pensamiento necesario o necesitativo. Al hacerlo se da perfecta cuenta de la diferencia radical entre su modo de pensar y los otros que en torno de ella existían. ¿Qué otras formas de actitud mental ante la Realidad había a la vista? La religión, la mitología, la poesía, las «teologías» órficas. El pensar de todas estas «disciplinas» consiste en pensar cosas plausibles, que acaso son, que parecerían ser; pero no en pensar necesidades, cosas que no depende de nuestro albedrío reconocer o no, sino que, una vez entendidas, se imponen sin remedio a nuestra mente. Es indecible el desdén con que esta filosofía primigenia miraba todos esos comportamientos intelectuales ante el mundo 5.
La filosofía como pensar necesario era el Conocimiento, era el Saber. Propiamente, no había otro que ella, y en su propósito se encontraba sola frente a la Realidad. Dentro de su ámbito, como particularización de su «modo de pensar», comenzaban a condensarse las ciencias. Se ocupaban estas de partes del Ser, de temas regionales: las figuras espaciales, los números, los astros, los cuerpos orgánicos, etc.; pero el modo de pensar sobre esos asuntos era el filosófico. Por eso todavía Aristóteles llama alas ciencias los conocimientos dichos en parte o particulares en merei legomena 6.
Es preciso que los hombres de ciencia actuales se traguen, velis nolis y de una vez para siempre, el hecho de que el «rigor» de la ciencia de Euclides no fue sino el «rigor» cultivado en las escuelas socráticas, especialmente en la Academia de Platón. Ahora bien; todas esas escuelas se ocupan principalmente de Ética. Es un hecho claro que el método euclidiano, que el ejemplar «rigor» del more geometrico, tiene su origen no en la Matemática, sino en la Ética. Que en aquella lograse -y no por acaso- mejor fortuna que en esta, es otra cuestión 7. Las ciencias, pues, nacieron como particularizaciones del tema filosófico; pero su método era el mismo de la filosofía, modificado mediante un ajuste a su asunto parcial.
La situación de la filosofía en la época moderna es, aun ateniéndose exclusivamente a este punto de su relación con las ciencias, completamente distinta de la anterior.
Durante el siglo XVI y los dos primeros tercios del XVII, las ciencias matemáticas, en que van incluidas la Astronomía y la Mecánica, logran un desarrollo prodigioso. A la ampliación de sus temas acompaña una depuración creciente de su método, y le siguen grandes descubrimientos materiales y aplicaciones técnicas de fabulosa utilidad. Se mueven con grande independencia de la filosofía; más aún: en pugna con esta. Esto trae consigo que la filosofía deja de ser el Conocimiento, el Saber, y se aparece a sí misma solo como un conocimiento y un saber frente a otros. Podrá su tema, por la universalidad y el rango que posee, pretender alguna primacía; pero su «modo de pensar» no ha evolucionado, mientras que las ciencias matemáticas han ido modificando el que les enseñó originariamente la filosofía, y han hecho de él, en parte, «nuevos modos de pensar». Ya no está, pues, sola la filosofía frente al Ser. Hay otra instancia, distinta de ella, que se ocupa a su modo en conocer las cosas y ese modo es de un rigor ejemplar, superior en ciertos aspectos al modo filosófico tradicional. En vista de esto, la filosofía se siente como una ciencia más, de tema más decisivo, pero de método más torpe. En esta situación no tiene más remedio que emular a las ciencias. Quiere ser una ciencia, y por tanto, no puede mirar frente afrente a lo Real, sin más: tiene, a la vez, que mirar a las ciencias exactas. Deja, pues, de regirse exclusivamente por la Realidad que es su tema, y toma -en uno u otro grado- orientación, control, de las ciencias. Por eso la filosofía moderna tiene una mirada doble; por eso la filosofía moderna es bizca. Puede documentarse toda esta etapa sin más que recordar la conocida fórmula de Kant en su memoria premiada -Investigación sobre la claridad de los principios en teología natural y moral- de 1763: «El verdadero método de la Metafísica es en el fondo idéntico al que Newton introdujo en la ciencia natural y que ha sido allí de tan fértiles consecuencias» 8
Puede este texto representar los innumerables que cabría aducir desde Descartes. Tiene, además, la ventaja de que él nos revela cómo esa adaptación de la filosofía al modo de pensar de las ciencias exactas es a su vez un proceso cuyas variaciones son función de las que se producen en la evolución de esas ciencias. Ello nos permite situar a cada filósofo en un punto determinado de esa serie, como en seguida vamos a hacer con Leibniz. En efecto: mientras Descartes y Leibniz se orientan en la matemática pura porque no existía aún una física, que ellos mismos estaban contribuyendo a crear, la generación de Kant se encuentra ya con el triunfo consolidado de la física que Newton simboliza. Por eso Kant desdeña ya la pura matemática y bizquea hacia la física, que va a constituirse en regina scientiarum. El texto citado tiene, además, de interesante que fue escrito por Kant cuando ha dejado de ser leibniziano y se encuentra sin una filosofía. Se dispone a encontrar una, y en este propósito le sorprendemos obseso con la física de Newton como un ideal de conocimiento. En esa fecha, Kant no tenía aún ninguna idea clara sobre si la que la fórmula citada expresa era o no posible. Por lo mismo, ella nos presenta en cueros el snobismo «científico» de la filosofía en aquella época. Siete años más tarde, Kant publicará su famosa disertación, De mundi sensibilis atque intelligibilis forma et principiis, donde ha logrado ya esa adaptación postulada de la filosofía a la ciencia física.
Mas como una idea no queda nunca clara si no aparece colocada entre otras dos que por uno y otro lado la limitan y conforman, la situación moderna de la filosofía, que queda definida en su retaguardia por la situación antigua, exige que la acotemos contraponiéndola a la situación presente, que más bien es aún futura, de un futuro que vamos ya siendo, porque somos su germen. Claro es que, para hacerlo en este lugar, tenemos que reducirnos a los términos más sobrios.
Acostumbrada la filosofía a bizquear, esto es, a envidiar a la ciencia exacta, especialmente a la física, porque en ella la exactitud parece conservarse en el conocimiento de algo que parece la Realidad, sigue haciéndolo. Mira, pues, como antaño, a la física; pero se encuentra con que la física es hoy un «modo de pensar» muy distinto del que era la física de Newton, y en general de lo que se llama la «física clásica». La innovación, que es profundísima, no tiene nada que ver con la teoría de la relatividad. Esta representa el último desarrollo de la «física clásica». Si Galileo hubiera podido ser radicalmente fiel a su «modo de pensar», con el cual instauró la nuova scienza, habría llegado a la física de Einstein. El «modo de pensar» galileano, a que Galileo tenía que ser fiel, es el que, del modo más prodigiosamente claro, enuncia su definición de la nueva ciencia, la cual había de consistir en «medir todo lo que se puede medir y hacer que se pueda medir lo que no se puede medir directamente». No pudo ser fiel a este imperativo por tres razones: primera, porque los procedimientos de mensuración en su tiempo eran toscos y dejaban escapar combinaciones de fenómenos que le hubieran obligado a reformar -en el sentido de concretar más- los principios de su mecánica; segunda, porque aun dado que hubiese poseído medidas más precisas, no existían las técnicas matemáticas que le hubieran permitido manejarlas y formularlas, y tercera, porque ambos hechos facilitaron a Galileo interpretar sin suficiente radicalismo su propia definición de la Física. Implica esta que todos los conceptos integrantes de una proposición física tienen que ser conceptos de «algo medido». Ahora bien; solo se pueden medir variaciones (que estas a su vez, sólo pueden medirse relativamente las unas a las otras, lo sabía muy bien Galileo). Pero las variaciones son expresión de «fuerzas». «Fuerza», en física no es una noción mágica, es formalmente un «principio de variaciones», y, por tanto, lo constitutivamente mensurable. Así, el espacio y el tiempo, para entrar en la conceptuación física, tienen que dejar de ser magnitudes geométricas para advenir magnitudes medidas. Pero medirlas es medir variaciones, y en consecuencia, hacer intervenir conceptos dinámicos. El «espacio medido» y el «tiempo medido» implican fuerzas. En esto consiste la mecánica relativista -simple esfuerzo de hacer coincidir consigo misma la idea inicial de la física, y por lo mismo, mero cumplimiento radical del programa, del «modo de pensar» de la física clásica.
A este radicalismo no llegó Galileo. Pensaba que los teoremas geométricos valían, sin más, para los fenómenos físicos, que eran a priori, y sin más, «leyes físicas», si bien tan elementales que bastaba a la física suponerlas. De aquí su idea de la inercia. En la inercia galileana, la línea recta, como tal, esto es, como entidad geométrica, constituye una realidad física. Es una «fuerza sin fuerza» que actúa mágicamente. La mecánica relativista es la reducción de las rectas, físicamente mágicas, a curvas dinámicas, físicamente reales 9.
La modificación profunda del modo de pensar en la física, de la física en cuanto «(conocimiento», radica en dos caracteres completamente ajenos a la teoría de la relatividad como tal: primero, desde hace más de medio siglo, la teoría física se ha ido progresivamente convirtiendo en un sistema de leyes estadísticas. Esto significa leyes de probabilidad -sobre todo, las más próximas a la enunciación de hechos-. Por tanto, la física no nos habla hoy del «Ser real», sino del «Ser probable». Qué signifique claramente el «Ser probable» es cosa que aún no ha sido congruamente definida, si bien para el asunto que ahora nos interesa es suficientemente clara: el «Ser probable» no es el «Ser real», no es la Realidad. Mas hasta ahora se entendía por conocimiento el pensamiento al que es presente la Realidad, tanta o cuanta. Segundo, si conocer es presencia de la Realidad al pensamiento, no solo tiene que haber ante el pensamiento algo real, sino que el pensamiento, es decir, lo pensado, tiene que consistir en algo similar a la Realidad. Similaridad significa identidad parcial. Esta similaridad que ha de haber para que haya conocimiento entre lo pensado y lo real, puede ser mayor o menor. Para Aristóteles, la similaridad era casi total, porque lo importante de la cosa, a saber, su esencia, ingresaba en el pensamiento y estaba dentro de él, o en cuanto pensada, tal y cual era fuera de él. Por eso pudo decir que «la mente o alma es en cierto modo todas las cosas». La similaridad en la idea aristotélica del conocimiento se estira hasta significar «identidad de lo importante». Sólo quedaban inasimilados los accidentes. No nos interesa ahora si Aristóteles tenía o no razón. Su idea del conocimiento nos sirve aquí sólo como jalón extremo para establecer una gradación de similaridad, partiendo de aquella como similaridad máxima. La correspondencia de similaridad que constituye la noción de conocimiento permite, pues, grados. El retrato al óleo de un personaje es similar a este, aunque el retrato tiene sólo dos dimensiones y este tres. La similaridad prescinde en este caso de toda una parte de la Realidad -su tercera dimensión-, y, sin embargo, el cuadro es similar, «se parece» al retratado, no porque todo el retratado se parezca al retrato, sino porque todo lo que hay en el retrato es idéntico a parte de lo que hay en el retratado. Si consideramos el cuadro como una serie de elementos (Los pigmentos) y el cuerpo del retratado como otra serie de elementos (sus fragmentos visibles), encontramos entre ambas series una correspondencia similar, porque a cada elemento de la primera serie corresponde un elemento idéntico de la otra. Un retrato a línea del mismo hombre prescinde de más partes en la realidad de este, pero conserva la identidad con algunas; su correspondencia con el objeto sigue, no obstante, siendo similar .Pero es evidente que habrá un límite en la dosis mínima de identidad entre imagen y modelo, entre lo pensado y lo real, para que la correspondencia de similitud exista.
Si con el conjunto de proposiciones físicas formamos un corpus y le llamamos «(teoría física», tendremos que en la física actual las proposiciones integrantes de, la «(teoría física» no tienen correspondencia similar con la Realidad, es decir, que a cada proposición de la «teoría física» no corresponde nada en la Realidad, y menos aún se parece lo enunciado por cada proposición física a algo real; o en términos vulgares: lo que la teoría física nos dice, su contenido, no tiene que ver con la Realidad de la cual nos habla. La cosa es estupefaciente pero, en admisible esquematismo, es así. El único contacto entre la «teoría física» y la Realidad consiste en que ella nos permite predecir ciertos hechos reales, que son los experimentos. Según esto, la fisica actual no pretende ser presencia de la Realidad al pensamiento, puesto que éste, en la «teoría física», no pretende estar en correspondencia similar con ella.
Hermann Weyl da expresión gráfica a este extraño carácter de la ciencia física, que se ha hecho por completo manifiesto en la actual, representando la «teoría fisica», el corpus interior de las proposiciones físicas, con esta figura
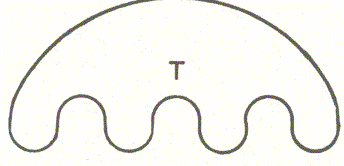
y la realidad por la línea R ____________________________________________
Si colocamos aquella sobre esta, tendremos
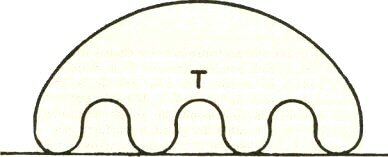
a b c d
que T no coincide con R, sino en los puntos a b c d: Estos puntos son los experimentos; pero el resto de los contenidos de la teoría física -los puntos restantes de la figura, los interiores a su área- no coincide con los puntos de la Realidad. No hay, pues, similaridad alguna. No hay correspondencia de identidad entre los contenidos o puntos interiores de la teoría y las partes de la Realidad. Lo que hay que comparar con las partes de la Realidad, no son las partes de la teoría sino el conjunto de ésta. Su correspondencia está garantizada por los experimentos, no por la similaridad. ¿Qué forma de correspondencia es ésta? El modo de pensar que ejercita la «teoría física» comienza por encerrar a esta dentro de sí misma y crear en su ámbito fantástico un mundo -sistema, orden o serie- de objetos que no se parecen nada a los fenómenos reales. Ese sistema imaginario intrateórico, por lo mismo que es imaginario (como toda matemática), logra ser inequívoco. Esto permite comparar de manera inequívoca el orden de objetos fantásticos a los fenómenos reales, descubriendo si estos se dejan ordenar en un sistema o serie isomorfos con aquel. Esta comparación inequívoca es la experimentación. Cuando el resultado de ella es positivo, queda establecida una correspondencia disimilar, pero uni-unívoca, entre la serie de los objetos fantásticos y la serie de los objetos reales (fenómenos). Entre los objetos de una y otra serie no hay parecido ninguno; por eso la correspondencia es disimilar. Lo único que hay de similar es el orden entre ambas.
En el guardarropa del teatro nos dan chapas numeradas cuando entregamos nuestros abrigos. Una chapa no se parece nada aun abrigo; pero ala serie de las chapas corresponde la serie de los abrigos, de modo que a cada chapa determinada corresponde un abrigo determinado. Imagínese que el hombre del guardarropa fuera ciego de nacimiento y conociese por el tacto los números en relieve que llevan las chapas. Distinguiría bien estas, o lo que es igual, las conocería. Ante cada chapa palpada recorrería por orden con la mano la serie de los abrigos y encontraría el que corresponde a aquella, a pesar de que no ha visto nunca un abrigo. El físico es este guardarropista ciego del Universo material. ¿Puede decirse que conoce los abrigos? ¿Puede decirse que conoce la Realidad? Todavía a comienzo del siglo decían los físicos -Thompson, por ejemplo- que el método de la física se concreta en construir «modelos» mecánicos que nos representen con claridad el proceso real que confusamente se manifiesta en los fenómenos. En la física actual no cabe la posibilidad de «modelos». Lo que la teoría física dice es trascendente a toda intuición y sólo admite representación analítica, algébrica; confirma esto que cuando, posteriormente, la mecánica de los «cuantos» tuvo ante su tema, por completo nuevo, que «volver a empezar», atravesó una etapa como de niñez teorética y tuvo que tornar a fabricarse «modelos» (átomo de Bohr). Pero la rapidez con que esta etapa pasó, y su tránsito a una teoría más inintuible aún que el «campo métrico» de la Relatividad, muestra mejor que nada la presión del actual «modo de pensar» en la física.
Nos encontramos ante una forma de conocimiento totalmente distinta de lo que este vocablo significa en su sentido primero, espontáneo y pleno. Ese conocimiento ciego se ha llamado por los mismos físicos «conocimiento simbólico», porque en vez de conocer la cosa real posee el conocimiento de su signo en un sistema de signos o símbolos.
No se ha hecho aún una «teoría del conocimiento simbólico» que resuelva con rigor suficiente en qué medida puede considerarse como auténtico conocimiento. Pero es, desde luego, evidente que, cualesquiera que sean sus otras ventajas, no puede pretender carácter de ejemplaridad cuando se busca el «modelo» del conocimiento.
De modo que, por un lado, la Física renuncia a hablar de la Realidad y se contenta con la Probabilidad, mientras por otro renuncia a ser conocimiento en el sentido de presencia de la Realidad al pensamiento.
La situación de la Filosofía queda con esto radicalmente modificada respecto ala en que se encontró durante la época moderna. La Física, durante siglos regina scientiarum, se ha hecho problemática en cuanto conocimiento. (Bien entendido: no en cuanto física, no en cuanto «ciencia», que es hoy más gloriosa que nunca). Pues a las dos razones expuestas que engendran ese problematismo habría que añadir las originadas en la mecánica cuántica, que lo hacen aún más profundo, por hacerlo más concreto; me refiero al «principio de indeterminación» y al hecho que lo ha motivado. Lo de menos es que, como ha dicho Planck, no quedándole ya a la materia más atributo que ocupar un lugar en el espacio, según el «principio de indeterminación» queda ahora deslocalizada, sin ubietas (diría Leibniz), y por tanto, como si de materia hubiese pasado a ser «alma». Esto sería una novedad en lo que se conoce, no una modificación en el modo o sentido del conocer mismo. Lo grave está en que «indeterminismo» es lo contrario de lo que la tradición consideraba como conocimiento. Pero aún más decisivo es que esa indeterminación del elemento material proviene de que el experimentador, al observar el hecho, no lo observa, sino que lo fabrica. Ahora bien; no puede haber nada más contrario a lo que es «conocer la Realidad», que «hacer la Realidad», El a priori más ineludible de todos es el de la Realidad respecto a su conocimiento 10 , Si al procurar conocer la realidad A, nuestro conocer crea otra realidad B que sustituye a aquella, el conocimiento quedará siempre detrás de la Realidad, retrasado respecto a ella, y será como el galgo que en vez de correr tras una liebre, prefiriese al galopar soltar continuamente nuevas liebres por la boca, condenándose a no alcanzarlas nunca.
Esto es hoy la ciencia ejemplar.
En tal situación se comprende que la filosofía no tiene interés ninguno en considerarse como una ciencia 11. Deja, pues, de bizquear, de mirar con envidia a las ciencias. No tiene por qué aspirar a imitarlas en su «modo de pensar». Se cura de su snobismo científico. Más aún: procurará diferenciarse lo más posible de la forma de teoría que caracteriza a las ciencias; porque ella no tiene más remedio que seguir intentando ser conocimiento, en cuanto presencia de la Realidad al pensamiento. Vuelve, por consiguiente como en la antigüedad, a enfrontarse en su modo recto, sin oblicuaciones, ante lo Real 12. Claro es que modificando hondamente su antiguo «modo de pensar». Bastaría para ello considerar que su antiguo «modo de pensar» dio origen a las ciencias, esto es, que la filosofía primigenia fue demasiado «científica». Es preciso que en su método sea más auténticamente fiel a su misión, a su destino, y acepte lo que en este puede haber de trágico. Me sorprende no haber leído nunca que la filosofía propiamente tal se constituye en Grecia -con Platón y Aristóteles- como continuación inmediata de la época en que floreció la tragedia 13. La filosofía, al reconquistar su posición de independencia respecto a las ciencias, necesita ver con superlativa claridad que no sólo es distinta de ellas por su «modo de pensar», que es, quiera o no, pueda o no, conocimiento; ni solo por su tema, es decir, por el contenido peculiarísimo de su problema, sino por algo aún previo a todo eso; a saber: por el carácter de su problema como tal. La ciencia consiste formalmente en ocuparse de problemas que son en principio solubles. Son, pues, problemas de un problematismo relativo, manso; problemas que al empezar a serio están ya a medias resueltos. De aquí el escándalo que se produce en las matemáticas cuando se topa con un problema insoluble. Mas el problema que dispara el esfuerzo filosófico es ilimitadamente problemático, es en absoluto problema. Nada garantiza que sea soluble. En ciencia, si por acaso un problema es insoluble, se le abandona. La ciencia existe si encuentra soluciones. Estas son inexcusables. Hay ciencias porque consiguen .soluciones acertadas. Pero la filosofía no se parece a ese tipo de ocupación. La filosofía no existe ni se recomienda por lo logrado de sus soluciones, sino por lo inexorable de sus problemas. Los problemas científicos se los plantea el hombre cuando tiene de ello el humor. Los problemas filosóficos se plantean a sí mismos, es decir, se plantan ante el hombre quiera este o no. Trae esto «consigo que los problemas filosóficos no están adscritos a la Filosofía, como los físicos a la Física, sino que son independientes del tratamiento metódico a que se les someta.
Tiene hoy, pues, la Filosofía que enunciar su propósito en términos inversos de los empleados por Kant en la frase antes citada, y decir: «EI método de la Filosofía es en el fondo aproximadamente lo contrario que el método de la Física» 14.
Con este esquema de la situación presente-futura en que ha entrado la filosofía, no se pretende dar una idea clara de esta, sino estrictamente decir lo necesario sobre ella para contraponerla a la situación anterior, que de este modo queda acotada y con figura precisa. Porque, si no, parecería que la situación moderna es la única ya posible -por tanto, definitiva-, y entonces no se trataría de una situación en que la Filosofía se ha encontrado, sino que se confundiría con la Filosofía misma, como algo definitivo y exento de condiciones situacionales. Nada humano está fuera de alguna situación histórica como ningún cuerpo está fuera de un «campo de fuerzas». La situación histórica es, en efecto, un «campo de fuerzas» en que las fuerzas son tendencias intelectuales predominantes 15.
Otra cuestión que anubla desde hace años la ejemplaridad de la Física emerge de la variabilidad de su contenido doctrinal, que se ha acelerado tanto y tan gravemente en los últimos años. Se tiene la vaga impresión de que la variación de las teorías físicas, lejos de afectar a su continuidad y su firmeza, viene a robustecerla; pero esta es la hora en que este carácter móvil del saber físico no se ha aclarado, ni es probable que su aclaración venga de los físicos. Que una ciencia es «verdadera» precisamente porque su doctrina es cambiante, da en rostro a la idea tradicional de la verdad, y sólo puede ser esclarecida renovando a radice la teoría general de la verdad misma y haciéndonos ver que, siendo esta asunto humano, queda afectada por la condición del hombre, que es la de ser mobilis in mobile 16.
Con ello hemos formado una serie ternaria de «lugares históricos» donde podemos colocar a las distintas filosofías, de suerte que la simple atribución a uno de ellos nos da por anticipado ciertos caracteres básicos, sobre todo ciertos supuestos tácitos, de cada doctrina. Porque, además, cada situación no es estática, sino que constituye a su vez un proceso, un movimiento de dirección reglada. Esto se ve con excepcional claridad precisamente en la etapa moderna, dentro de la cual emerge el pensamiento de Leibniz.
§ 5 HACIA 1750 COMIENZA EL REINADO DE LA FÍSICA
De fines del siglo XVI a fines del XVIII, la filosofía busca su disciplina en las ciencias exactas, que durante esta época avanzan gloriosamente con triunfal celeridad. En su trayectoria pueden distinguirse claramente dos etapas. Durante la primera, el progreso acontece en la pura matemática. Durante la segunda, la matemática ha conseguido reducir a sus puros teoremas los fenómenos, las «realidades», y se ha convertido en física. En esta transformación, el carácter de exactitud modifica su sentido pero en continuidad con el que tenía en la pura matemática, es decir, conservando su tendencia.
La constitución de la física es, sin duda, el hecho más importante de la historia sensu stricto humana. Inclusive los que creen que el hombre tiene además una historia sobrehumana, no tienen más remedio que reconocerlo. No se trata de una ponderación motivada por el entusiasmo que suscita el espectáculo de una destreza casi prodigiosa -en este caso, de una destreza intelectual-. No se trata de la gracia espectacular que se nos hace, en efecto, manifiesta cuando vemos funcionar la mente soberana de los insignes hombres que han ido creando la física. La física no es sólo un número de circo, no es sólo acrobacia. Es un menester esencial del hombre. En este lugar no puedo hacer expreso lo que esto significa sino enunciándolo con un laconismo irritante 17. Se trataría de esto: el hombre es un animal inadaptado, es decir, que existe en un elemento extraño a él, hostil a su condición: este mundo. En estas circunstancias, su destino implica, no exclusiva, pero sí muy principalmente, el intento por su parte de adaptar este mundo a sus exigencias constitutivas, esas exigencias precisamente que hacen de él un inadaptado. Tiene, pues, que esforzarse en transformar este mundo que le es extraño, que no es el suyo, que no coincide con él, en otro afín donde se cumplan sus deseos -el hombre es un sistema de deseos imposibles en este mundo-; en suma, del que pueda decir que es su mundo. La idea de un mundo coincidente con el hombre es lo que se llama felicidad. El hombre es el ente infeliz, y por lo mismo, su destino es la felicidad. Por eso, todo lo que el hombre hace, lo hace para ser feliz. Ahora bien; el único instrumento que el hombre tiene para transformar este mundo es la técnica, y la física es la posibilidad de una técnica infinita. La física es, pues, el organon de la felicidad, y por ello la instauración de la física es el hecho más importante de la historia humana. Por lo mismo, radicalmente peligroso. La capacidad de construir un mundo es inseparable de la capacidad para destruirlo.
Las dos etapas en la evolución «moderna» de las ciencias exactas están inequívocamente separadas por un acontecimiento: la publicación de la obra principal de Newton, Philosophiae Naturalis Principia Mathematica, en 1687. Sin embargo, la cesura cronológica entre esas dos etapas en cuanto «épocas históricas» no puede coincidir con la fecha de esa publicación. La razón es sencilla: lo histórico es ante todo lo histórico colectivo, ya la realidad humana colectiva hay que referir primordialmente etapas y épocas. Ahora bien; para que un acontecimiento de orden intelectual se transforme de acontecimiento personal o acontecimiento en un grupo de individuos, en «hecho colectivo» -por tanto, en fuerza histórica- es menester que pase algún tiempo. Lo colectivo es siempre un uso, y el uso tarda en formarse. En 1687, la ciencia de Newton era una opinión personal suya. Inmediatamente comenzaron a adoptarla algunos otros hombres: «los newtonianos»; es decir, se convirtió de opinión personal de un hombre, en opinión personal de tantos o cuantos hombres, de un grupo de personas. Pero lo decisivo en una idea es el paso de ser opinión personal o pluripersonal a ser «opinión pública», esto es, opinión vigente, predominante en la colectividad -en este caso, la colectividad de los intelectuales europeos-. Hay, pues, que esperar más o menos tiempo hasta que una idea se convierte en «opinión pública», hasta que sea uso pensar así, y como lo colectivo, según se ha dicho, consiste en usos, está siempre retardado con respecto a los individuos creadores; es perennemente anacrónico, arcaico relativamente a estos. A esta verdad, que, como se advierte, no es empírica, sino a priori, le doy el nombre de «ley del carácter tardígrado» constitutivo de la realidad histórica. Por eso la historia es inexorablemente lenta. A la verdad que ella enuncia se puede llegar por aproximaciones de mera experiencia. Los griegos más antiguos la conocían ya, puesto que en la Ilíada se cita como siendo vetustísimo adagio este profundo decir: «Los molinos de los dioses muelen despacio». Los dioses son el destino, son la historia.
Necesitamos, pues, correr hacia adelante la fecha de cesura entre las dos etapas, y eso que el advenimiento de la doctrina newtoniana a vigencia histórica es excepcionalmente acelerado. Esta rapidez de entrada en vigor tiene causas tan claras que basta aludir a ellas. Es el momento en que todas las minorías europeas -salvo la Península Ibérica, que sigue recluida en el «tibetanismo» contraído durante el reinado de Felipe IV- forman una sola colectividad y además viven en hiperestésico alerta hacia toda producción científica.
Tenemos un dato que nos simplifica la averiguación de la fecha en que comienza a «reinar» Newton: la publicación de los Elementos de la filosofía de Newton, por Voltaire, en 1738. Esto quiere decir que antes de esa fecha el newtonismo es sólo opinión de grupos, «programa en con- quista del poder». Pero quiere decir también que basta añadir unos años para fijar con suficiente seguridad la fecha de su conversión en uso intelectual europeo. Porque aunque era verdad que «Monsieur tout le Monde a plus d'esprit que M. de Voltaire», no lo es menos que «l'esprit de M. de Voltaire faisait l'esprit de tout le monde», y muy especialmente en este caso, en que se ha propuesto hacer propaganda a fondo de las ideas de Newton; es decir, transformarla de opinión combatiente y combatida -o ignorada- en opinión pública. Podemos, en consecuencia, decir que la segunda etapa histórica en la evolución de las ciencias exactas comienza en torno a 1750. ¡Que casualidad! En esa fecha tenía Kant veintiséis años -la edad en que arranca normalmente el pensamiento propio de todo pensador-. Kant iba a ser quien sacase las consecuencias filosóficas de esta nueva orientación de la filosofia en la ciencia de Newton 18.
Leibniz es la última gran figura de la primera etapa. Su filosofía, pues, no se orienta en la física. No podía hacerlo, porque él mismo es, junto a Newton, uno de los creadores de la física. Pertenece a la misma generación de Newton (1642-1727). La excesiva riqueza de su pensamiento, que hoy mismo nos produce una impresión desazonadora, como si estuviésemos en presencia de una hiperlucidez extrahumana, de un alma sin cesar fosforescente, que viajando en carroza creaba ciencias enteras, le impidió dar nunca expresión sistemática a sus ideas hipersistemáticas 19.
Leibniz vivió en combate permanente con Newton. Esta polémica ha sido una de las más excelsas gigantomaquias que en el planeta se han dado, y es una vergüenza que aquel egregio pugilato no haya sido aún contado de manera condigna ni en su lado doctrinal ni en su lado «humano». Este último es también sobremanera interesante, porque en él vemos que Newton es, de los dos, quien ha tenido siempre «buena Prensa», mientras que Leibniz la ha tenido siempre mala, empezando por el genio del periodismo: Voltaire. El caso es tanto más escandaloso 20 cuanto que en aquella polémica, según ahora vemos, era Leibniz quien «llevaba la razón» sobre la mayor parte de las discrepancias, y llevaba la razón en un grado que casi parece, repito, sobrehumano. Leibniz anticipa con una clarividencia que produce escalofrío lo que en nuestro tiempo ha llegado a ser tanto la pura matemática más reciente como la más reciente física. Porque es preciso hacer constar que es Leibniz, de todos los filósofos pasados, aquel de quien resultan hoy vigentes mayor número de tesis 21. Por supuesto, que hoy no es mañana.
§6 REPASO DEL CAMINO ANDADO
Procuremos no perder el hilo de nuestro itinerario. Partíamos -este plural no es solemne, no soy yo solemnizado, sino un efectivo plural; a saber: el lector y yo: yo, porque, en efecto, he partido de esa afirmación, y el lector porque al leerme acepta el diálogo conmigo, y, por lo pronto, acepta la exposición y desarrollo de mi tesis para luego contestar lo que le dé la gana, sea en otro escrito, sea en conversación, sea en el secreto de sus meditaciones-. Partíamos, digo, de que Leibniz nos aparece, entre los filósofos, como siendo por excelencia el «hombre de los principios». Pero en seguida advertíamos otra cara de su doctrina intelectual en que se nos muestra desdeñoso de los principios. Esta contradicción movilizó nuestra mente en proceso dirigido, a fin de superarla o por lo menos entenderla bien (§ l). Ello nos obligaba a formarnos una idea de lo que es principio, siquiera fuese solo con una primera precisión. Entonces hallamos que, por lo menos referida al orden lógico, esto es, al orden constituido por «verdades», se nos disociaba el término «principio» en dos sentidos distintos: principio relativo y principio absoluto [a los que] correspondían dos valores de la noción «verdad»: verdad como prueba y verdad como evidencia. La preferencia por uno u otro valor era síntoma de dos modos de pensar (§ 2). Ahora bien; las filosofías son diferentes en la medida en que lo son sus «modos de pensar». La prueba de esto no puede ser dada en este estudio más que en el caso de Leibniz, con extractos de prueba referentes a otros casos. Pero la prueba integral sólo puede rendirse en toda una historia de la filosofía 22, ¿Cuál es el «modo de pensar» de Leibniz? Respondimos dogmáticamente: para Leibniz, pensar es probar (§ 3). ¿Por qué y en qué preciso sentido entendía así Leibniz el pensar? La contestación a esta pregunta es todo este estudio, y tiene que ser dada paso a paso. El primero consiste en hacer ver que ese «modo de pensar» estaba ya preformado en su época. Esto nos llevó a caracterizar la época de la filosofía en que Leibniz emerge, y para ello distinguimos tres grandes épocas, a fin de que la intermedia, que es la «moderna» y es la de Leibniz, quedase bien acotada.
De ello resultaba que la situación «moderna» de la filosofía frente a la antigua y la actual cuenta, como su más claro componente, con el hecho del desarrollo ejemplar logrado en ese tiempo por las ciencias exactas. La filosofía tiene que contar con el «modo de pensar» de estas ciencias, es decir, tiene que considerarse como una ciencia (§ 4). Pero durante esa época las ciencias exactas no sólo se desarrollan gloriosamente, sino que este desarrollo produce en las matemáticas una innovación radical: su conquista del mundo de las «realidades» sensibles al constituirse en física. Esto divide la época moderna en dos etapas, cuya cesura es el triunfo en la mente occidental del sistema de Newton. En la segunda, la filosofía se «fija» en la física. En la primera, no constituida aún suficientemente la mecánica, la filosofía se orienta en la pura matemática. Leibniz es la gran forma -última cronológicamente y extrema doctrinalmente- de esta orientación (§ 5).
Ahora vamos a ver qué está pasando en la pura matemática cuando Leibniz comienza a meditar, qué innovaciones introduce él, como genial matemático, en las ciencias exactas, y qué repercusión tiene todo ello en su «modo de pensar» filosófico.
§7 ALGEBRA COMO «MODO DE PENSAR»
Poco después de 1500 empieza a animarse extraordinariamente la creación matemática. Va a ir in crescendo, sin discontinuidad hasta nuestros días. Esto no quiere decir que en el proceso aumentativo no haya ciertos períodos que pueden calificarse de marea viva.
Basta citar unos cuantos nombres para hacer ver la línea ascensional: Tartaglia (1500-1557), Cardano (1501- 1576), Pierre de la Ramée (1515-1572), Benedetti (1530- 1590), Vieta (1540-1603), Stevin (1548-1620), Galileo i (1564-1642), Kepler (1571-1630), Cavalieri (1591?-1647), Desargues (1593-1662), Descartes (1596-1650), Fermat (1601-1665), Roberval (1602-1672), Torricel1i (1608-1647), Pascal (1623-1662), Huygens (1629-1695), Wren (1632- 1723), Hooke (1635-1703) y Newton (1642-1727).
La serie de esos nombres significa, por lo pronto, una expansión gigantesca de la materia matemática. Pero esta no interesa aquí. De su evolución, lo que nos importa son los progresos en su forma, y aun esto solo en cuanto representan cambios radicales en el «modo de pensar» o método matemático. Tomado así, el asunto queda superlativamente reducido. No necesitamos fijarnos más que en dos nombres antes de Leibniz; a saber: Vieta y Descartes.
El gran invento de Vieta, que era además un gran matemático material, no fue un progreso en extensión de su ciencia, sino, aparentemente, un progreso en la técnica de la notación aritmética. Nada más, nada menos. Fue cosa de nada. Esa «cosa de nada» se llama álgebra.
La invención del álgebra sería un hecho ejemplar para hacer ver ciertas condiciones profundas de la realidad histórica. Bastaría para ello con comparar, un poco al detalle, el aspecto que esa invención ofrecía a Vieta mismo y a sus contemporáneos, con el aspecto que nos presenta contemplada desde hoy. No voy, claro está, a intentarlo, porque no hace a nuestro tema. Solo diré que para Vieta y su tiempo el álgebra no significaba, en efecto, más que un procedimiento más cómodo de notación y ciertas consecuencias inmediatas, ya más sustanciales, que para la solución de problemas traía esto consigo. Ni siquiera se vio con diafanidad hasta algún tiempo después, lo que hay de más obvio, en cuanto progreso general y metódico, en la creación del álgebra: que ella hace posible la forma regular del análisis, es decir, de la deducción; merced a ella, la aritmética, que había quedado ya, desde Grecia, enormemente en retraso con respecto a la geometría (esta seguía siendo el prototipo del «modo de pensar» matemático), va, de un salto, a adelantarla ya supeditarla.
Si, en cambio, contemplamos desde hoy el mismo hecho, nos aparece, lisa y llanamente, como el paso más decisivo en la evolución moderna de la matemática, y aquí la modernidad no se detiene, como en lo que llamábamos «situación moderna» de la filosofía, en una fecha que inicia lo contemporáneo o actual, sino que llega hasta nuestros mismos días: de Vieta se llega, sin salto, a Hilbert.
Los biólogos hablan en la evolución orgánica de los casos de ortogénesis. Se da ésta cuando un órgano que se inicia indecisamente en una especie, aparece en una serie de ellas, cronológicamente sucesivas, desenvolviéndose sin vacilaciones, ni desviaciones, ni retrocesos, hasta quedar , en una última, completamente formado. El órgano ha avanzado -ha «evolucionado»- en línea recta: orthogenesis. Pues bien; en la evolución de la matemática, el invento de Vieta inicia un desarrollo ortogenético que llega hasta el día. Más aún: como si el álgebra, en su nacimiento, hubiera sido un programa, resulta que se ha cumplido en nuestros días literalmente. Para Vieta, era la matemática de los números, Logistica numeralis, que se expresaba con figuras (species = signos), transformándose en Logistica speciosa. Para Hilbert, la matemática es formalmente ciencia de signos, y no primordialmente de números o magnitudes. La historia ha cogido por su palabra a Vieta, y, de modo que le hubiera espantado, la ha cumplido literalmente.
Nos referimos a los números por medio de vocablos o de figuras gráficas que llamamos «cifras». Por ejemplo: uno, dos, tres... 1, 2, 3... Evidentemente, ni el vocablo ni la cifra son el número. Son solo sus representantes. Por medio de ellos nos hacemos mentalmente presentes a nosotros mismos o al prójimo los números. Ahora bien; siempre que a sabiendas empleamos una cosa en lugar de otra, representando a otra, hemos convertido aquella en signo o símbolo de ésta. Cuando aliquid stat pro aliquo, tenemos la relación significativa o simbólica. En este sentido, vocablos y cifras han sido siempre signos de los números. Pero nótese que cada vocablo uno, dos, tres..., y cada cifra 1, 2, 3..., es signo de un solo número; por tanto, que necesitamos tantos signos como números hay. El hecho de que, a su vez, los vocablos todos resulten de la combinación de un corto número de sonidos, y las cifras todas de solo diez figuras -0 a 9-, no quita que cada vocablo y cada cifra sea un cuerpo único: 289 es una figura distinta de 2, de 8 y de 9. Cuando hay el mismo número de signos que de cosas, por ellos significadas o designadas, decimos que el signo es un nombre. Así, 4 es el nombre individual de un número individual. Trae esto consigo una proximidad tal entre signo y cosa, que la función significativa queda reducida al mínimo, y su utilidad se reduce a ahorrarnos esfuerzo mental, evitando que en cada cosa tengamos que actualizar la intención efectiva del número. Cuando leo 5932, no necesito hacerme presente cada una de sus unidades, no necesito fabricarme mentalmente el número. Por tanto, la diferencia entre el número y su cifra o nombre no afecta lo más mínimo, no modifica en absoluto, la relación de nuestra mente con el objeto «número». Por eso, habiendo una relación de uno a uno entre cifra y número, podemos decir que la cifra es el número y que no es su signo para los efectos de nuestra ocupación intelectual o cognoscente con los números. Si, en cambio, digo: sea x un número igual al número b más el número c, la situación ha cambiado por completo. Por muchas vueltas que dé a x aislada, o a b. o a c, no reconoceré en ellas ningún número. Es decir, que x, b y c no son nombres individuales de números individuales. Uso cada una de ellas como representante de todos los números, tomados singularmente; o dicho en otra forma: como representando cualquiera de los números. Uno tras otro, todos los números pueden ser ese cualquiera, y así, Leibniz definirá el álgebra como la Mathematica Numerorum incertorum: la matemática de los números indeterminados 23.
La distancia que aquí aparece entre el representante x y todos los números que él representa, es enorme; x no es el nombre de ningún número, como no lo son b ni c. Aquí el signo lo es en una nueva potencia. Nos permite una sola figura -x, o b, o c- manifestar los infinitos números. Pues el álgebra es una aritmética que en vez de ocuparse de los números mismos (dijimos que cifra = número), se ocupa sólo con sus signos como tales signos de ellos (el álgebra emplea secundariamente números para expresar coeficientes, potencias y divisores; pero estos no son nunca los números de que se ocupa) 24.
Mas con esto no hemos ganado nada. Al contrario, hemos perdido. El nombre o cifra nos plantaba delante un número determinado, inconfundible. Ahora, cuando se nos propone que en x, b, c veamos números, sentimos, por lo pronto, mareo, vértigo. (Recuérdese el «shock algébrico» de nuesta infancia.) Ese mareo es buena cosa: indica que ingresamos en otro mundo de mayor altitud, y comenzamos por sufrir el mal de montaña.
Pero lo que arriba dijimos no era solo que teníamos que ver en x, en b y en c números, sino algo más preciso: que x es un número igual al número b más el número c.
Esto es muy otra cosa. Porque entonces, x, que aislada es signo de un número cualquiera, puesta en la ecuación resulta ser un número determinado; x se ha convertido, por ejemplo, en 6. Preguntémonos de nuevo qué hemos ganado con este rodeo, por qué hemos comenzado con x como número indeterminado para venir a dar en 6 que es número determinado. Podíamos habernos ahorrado el rodeo. Más hagámonos cargo de que 6 no es efectivamente un número determinado, puesto que él no nos declara en qué consiste su determinación, por quién y cómo está determinado. Es un ente aislado, como las figuras que la visión nos ofrece; y en efecto, los griegos lo veían como dos series de puntos: y por eso le llamaban número oblongo. El número aislado es un objeto figuralmente determinado, pero no matemáticamente determinado. Le llamamos, no obstante, matemáticamente determinado porque en todo momento la aritmética nos puede descubrir su determinación diciendo:
6=5+1
5 + 1 es la determinación de 6. Pero entonces es lo mismo que escribanos
x = 5+1
De suerte que para lograr que 6 pase de ser sólo en potencia determinado a serio en efecto, esto es, a que quede explícita, patente, la determinación que lo constituye, hemos tenido que ponerlo en ecuación. Pero, ipso jacto, percibimos que esa fórmula nos describe la determinación de todos los números sin más que sustituir 5 por n, que representa un «número cualquiera», diciendo:
X = n+1
Una vez más preguntémonos: ¿no es esa expresión más complicada que 6? Sin duda; pero ella nos proporciona algo sobremanera importante: 6 no es más que el nombre de un número, mientras aquella fórmula nos da su definición. Nombrar una cosa no es conocerla. En cambio, la fórmula nos sirve a la vez de nombre y de definición del número. Lo nombra mediante la definición, que es el ideal de un nombre.
Cada una de las letras a, b, c, x, y, z representa todos los números, y por lo mismo, no representa ninguno. Habrá de decirse que representa la «pura numerosidad». Mas para ello es menester que entren en combinación unas con otras. ¿Qué son estas combinaciones?
El álgebra no se compone sólo de signos que representan números, y que son las letras, sino, además, de signos que representan relaciones y de signos que representan operaciones. Las relaciones son las de «ser igual», «ser l mayor» y «ser menor». Las operaciones son: sumar, restar, etc. Estas operaciones se reducen a crear términos en que las relaciones de «ser mayor» o «ser menor» existan. Sumar es hacer algo mayor; restar, hacer algo menor. .La fórmula algebraica consiste en definir o determinar el valor de una letra por su igualdad, su ser mayor o su ser menor que el valor de otras letras. De esta manera, el significado o noción que cada letra representa queda definido por las nociones de igual, mayor o menor con respecto a otras. La letra aislada no tiene valor ninguno, no significa nada; o mejor dicho: significa el puro compromiso en que la ponemos de adquirir un valor determinado, una significación precisa, entrando en ciertas relaciones con otras a las cuales les acontece lo mismo. En la ecuación, los números se determinan, esto es, se definen mutuamente. Es un sistema, un pequeño universo dentro del cual cada cosa -cada signo literal- es determinada por las demás. f
Tenemos, pues, lo siguiente:
La cifra nos presenta el número ya hecho y como resultado de una génesis misteriosa que no nos revela. Nos lo pone delante, como la vista un objeto real que mientras, lo vemos no sabemos en qué consiste. Lo manejamos con seguridad práctica, pero con irresponsabilidad teorética. En el álgebra, la letra, precisamente porque se ha vaciado de toda significación numérica determinada, tiene que hacerse número a nuestros ojos, entrando a formar parte de la fórmula que es la ecuación. Esta nos da la definición de un número; antes que presentarnos el número ya hecho, nos da su génesis y su entraña, nos hace en cada momento explícito y expreso que el número consiste en puras relaciones de igualdad, de más y de menos 25.
La cifra nos exhibe cada número como si este fuese primero algo por sí y luego apareciese como siendo además igual, mayor o menor que otro.
Podemos, pues, resumir el progreso que representa el álgebra en cuanto «(modo de pensar», diciendo: .
Primero, hace ver que el número consiste en puras relacio- nes.
Segundo, el número aparece en ella sustituido por su defir¡ición, lo que hace consistir el (~modo de pensar» o método del álgebra en una cadena de definiciones, es decir, en una pura deducción 26.
Tercero, consecuencia del primero y segundo y lo más decisivo: obliga a no interpretar el número sino in termin is , es decir, en los términos de su definición, con lo cual lo liberta en cada caso de su valor infinito, confuso e incontrolable y lo logifica. En el álgebra, la aritmética f tiende a hacerse lógica del número.
Ahora bien; esos tres caracteres son los que constituyen la matemática actual en su forma más depurada, por lo . menos la matemática que podemos llamar canónica 27. En r el invento de Vieta está, pues, ya preformada toda la mate- ¡ m ática posterior, porque en él comienza a funcionar el r método que va a hacer posible esta. El método, el «modo de pensar» de la matemática moderna y contemporánea, digo, está allí funcionando; pero no está, a su vez, expreso. Vieta no tuvo conciencia clara y aparte de su ejercicio .concreto, de lo que era ese método.
En el progreso de esa conciencia metódica no se da ningún nuevo paso hasta Descartes. Aunque fue también un gran matemático material, tal vez en este orden otros de su tiempo se le puedan considerar superiores. Por ejemplo, Fermat.
Descartes, en verdad, no dio un paso solo, sino que dio dos claramente discernibles.
§ 8 GEOMETRÍA ANALÍTICA
He dicho que en el álgebra cada número nos es hecho presente por su propia definición, y que esta definición nos revela que consiste exclusivamente en relaciones -igual, mayor, menor-. Sin embargo, el álgebra no emplea estas nociones relacionales con toda la amplitud de su posible sentido: las restringe al sentido que tienen cuando son referidas a los números; digamos, a las cantidades o multiplicidades. Que pueden tener un sentido muy distinto, se patentiza sin más que recordar el que reciben cuando se las refiere a extensiones; digamos, a magnitudes. Dos magnitudes son iguales cuando, superpuestas la una ala otra, coinciden plenamente; es mayor la que excede, es menor la que es excedida por la otra. Dos cantidades, en cambio, son iguales cuando tienen las mismas unidades, y es mayor o menor una que otra cuando esto no pasa. La noción, pues, de esas relaciones es distinta en la cantidad y en la magnitud extensa, en la aritmética y en la geometría. En la extensión no existen unidades que le sean propias; en la aritmética no cabe superposición o congruencia.
Esto significa que la noción de esas relaciones no es propia- mente noción, sino que expresa en cada caso una intuición básica, la del número y la de la extensión, Que algo es una unidad a la cual cabe añadir otra idéntica, y así sucesivamente, no es nada que tenga que ver con la lógica: es un «hecho absoluto» que en todo momento nos consta, se nos hace presente, es una «intuición». Que la magnitud: es algo continuo -por tanto, que no tiene partes, pero, que puede ser partido en dos, y que estas partes logradas, pueden coincidir o quedar una inclusa en otra-, es también un «hecho absoluto», es también una intuición básica.
Ahora advertimos en el álgebra algo que nos pasó desapercibido. Define ésta cada número haciéndolo consistir en relaciones; pero no nos define estas relaciones. Las da por supuestas; es decir, las toma de la intuición numérica básica y lo mismo hace la geometría, sólo que esta, formalmente, nos consigna a la intuición para entenderlas.
Tenemos, en consecuencia, que relaciones cuyo nombre es el mismo -igual, mayor, menor- tienen significados distintos e «irreductibles» en aritmética y en geometría. Por esta razón, ambos mundos --el numeral y el extensivo-, ambas ciencias -la aritmética y la geometría- se separaron en tiempos de Aristóteles (§ 4). No cabía, salvo los principios formales de la lógica, descubrir ningún principio común a ambas materias. Este hecho corroboró a Aristóteles en las razones que ya tenía para formular la ley de la «incomunicabilidad de los géneros», ley que iba a dejar el globo intelectual dividido formalmente, y no por accidencia, en una pluralidad de ciencias, irreductibles las unas a las otras. Mientras cada ciencia parte de una «intuición básica», queda encerrada dentro de ella, 2 encajonada, con las raíces presas allí, sierva de su gleba intuitiva 28.
Ahora se entenderá lo que intentaba sugerir cuando dije que en álgebra cada letra aislada, al representar todos los números, no representa ninguno; pero sí representa la posibilidad de un número, o, como prefiero expresarme, la «pura numerosidad». Es decir, que el álgebra supone la intuición numérica básica y es, por tanto, aritmética, si bien constituida en la forma más lógica posible.
La revelación con que Descartes fue favorecido consistió en advertir que, si bien la intuición del número y la espacial, son irreductibles, las relaciones geométricas pueden representarse mediante relaciones numéricas, y viceversa; por tanto, que es en principio indiferente lo que diferencia a aquellas de estas. Cabe, pues, técnicamente hacer comunicantes ambos mundos y constituir una ciencia común que mediatice sus fronteras. El principio de la incomunicabilidad de los géneros y de la pluralidad de las ciencias quedaba prácticamente desnucado. Hay una identidad de correspondencia entre número y extensión. Que esto fuera posible en el caso concreto de estas dos categorías, abría un horizonte de posibilidades ilimitadas. Este fue el primer paso de Descartes: se llama Geometría Analítica.
Se discute, y con razón, el significado estricto que la Geometría Analítica de Descartes tiene. Yo he dado la interpretación mínima en que ambas regiones objetivas -número y espacio- no quedan ni confundidas ni reducidas la una a la otra. Esto es lo que para nuestro tema importa y basta.
Leibniz, que aunque era tan «optimista» y tan conciliador, era a la vez casi tan vanidoso como Descartes y bastante más «difícil» de condición 29, suele tratar a este despiadadamente. En punto a la Geometría Analítica, le echa en cara que no hay tal analítica, que no reduce el, espacio a número; antes bien parte para sus creaciones numéricas de teoremas espaciales. Claro que esto es suponer en Descartes la misma intención que a él le inspiraba; a saber: proclamar dentro de las matemáticas el Sacro Romano Imperio de la aritmética. Pero no parece que esta reducción al aritmetismo fuese la idea de Descartes 30.
Lo confirma el segundo paso, que es más bien un salto fabuloso, dado por Descartes.
§9 CONCEPTO COMO «TÉRMINO»
Aritmética es contar. Contar es una operación intuitiva, como son intuitivos sus resultados: los números. El álgebra, vimos, da a los números intuitivos una segunda vida, convirtiéndolos en sus definiciones, por tanto, en algo lógico. Ciertamente que esas definiciones consisten en reducir los números a las nociones de relación -igual, mayor, menor-. Y estas nociones son intuitivas, son la intuición básica de la numerosidad, y, por tanto, de la aritmética. El álgebra no es independiente de esta: parte de ella y vuelve a ella al cabo, puesto que las fórmulas tienen que ser llenadas con números no algebraicos, sino aritméticos. Pero entremedias del punto de partida y el de llegada, el álgebra da a los números eso que llamo segunda vida: su vida lógica.
Mas nada anda tan vago en las cabezas de las gentes como lo que pretende ser menos vago; a saber: lo que entendemos cuando de algo decimos que es « lógico» .Lógico es un «modo de pensar» en que se atiende exclusivamente a las puras relaciones existentes entre los conceptos como tales conceptos; pero a la vez pretendiendo que lo válido para estos conceptos valga también para las cosas concebidas. Más adelante se verá claro todo lo que esto significa. Ahora importa sólo la primera parte del período que va antes de «pero». Lo que veo con los ojos no es algo lógico, sino algo intuitivo. No es un concepto: Pero si digo: esto que veo es un caballo, «caballo» es un concepto. ¿Por qué? Porque es el extracto de una definición; por tanto, porque al tener en mi mente «caballo», tengo en mi mente distintos, esto es, separados unos de otros, los componentes de eso mismo que pienso. Esto no acontece en lo que veo según lo veo. Allí está todo junto, sin separación. Los componentes no me parecen como componentes cada uno aparte y preciso, es decir, cortado de los otros. Además están en la intuición inseparados muchos otros elementos que no son componentes del concepto caballo -los varios tamaños, los varios colores, los varios gálibos de la figura-. De aquí que al ver algo no sé bien, estrictamente, en qué consiste. El concepto, en cambio, consiste exclusivamente en su definición. Es esa serie de «notas», de ingredientes que la definición me exhibe como las piezas de una máquina. En este sentido el concepto coincide siempre consigo mismo, y puedo manejarlo con seguridad. Es una moneda que tiene un valor preciso, con el cual puedo, pues, confiadamente contar; no es, como la visión, una joya que vale mucho, pero nunca sé seguramente cuánto vale, y por eso no puedo nunca contar exactamente con su valor. El concepto es pensamiento acuñado, titulado, inventariado. Esta transmutación de lo visto en lo concebido se obtiene mediante una actuación mental sencilla. En lo visto, y más en general en lo intuido, nuestra atención fija uno o varios elementos, es decir, se fija en cada uno de ellos. Luego nuestra mente abstrae de todo lo demás que en lo intuido hay, y extrae los elementos fijados, dejando el resto. El concepto es así extracto de la intuición. Que la intuición quede bien o mal extractada, es decir, que extracte lo que hay de más importante en la intuición, es asunto que por lo pronto no nos interesa. Nos interesa ahora sólo lo que el concepto tiene de extraído, porque eso es lo que tiene propiamente de concepto. Al extracto mental de una cosa llamaron los griegos su lógos, esto es, su «dicción», «lo que de ella se dice», porque, en efecto, las palabras significan esos extractos mentales. «Mesa» es el lógos de innumerables artefactos humanos muy distintos entre sí, pero que tienen una estructura mínima idéntica, un mismo extracto.
Una vez practicada esta operación, nuestra mente se vuelve de espaldas a lo visto o intuido, y ya no se ocupa más de ello, sino que parte de ese extracto, se atiene a él exclusivamente, y aplicando los principios «lógicos» de que hablaremos más tarde en este estudio, pone aquel concepto en relación con otros que son no menos extractos que él, y observa si se identifican o se contradicen, o está el uno incluido en el otro; forma con dos conceptos que no se contradicen, que son compatibles, una nueva unidad conceptual, y así, sucesivamente, urde una trama de meros conceptos que es precisa y coherente. A esa trama de «extractos» llamamos una teoría lógica, y a eso que hemos hecho se llamaba, desde los griegos, «pensar lógico».
De todo ello, lo que me interesa más subrayar es que el pensamiento lógico, una vez que pre-lógicamente ha extraído de las intuiciones los conceptos que parecen suficientes para el tema de que se trata, se encierra con ellos dentro de sí mismo y sus enunciados se refieren exclusivamente a esos conceptos, que pasan, por tanto, a ser las «cosas» de que una teoría lógica habla. Si uso el nombre «caballo» para designar ciertos animales que ganan los premios en las carreras, que han llevado en sus lomos a Alejandro Magno, al Cid y al picador de toros, objetos, pues, de que he tenido intuiciones innumerables y en gran parte divergentes entre sí, su significación (la del nombre) es teóricamente incontrolable, aunque goce de un cierto control práctico bastante a ciertos menesteres de la vida distintos del «pensar lógico». Su significación es incontrolable porque, usado así, el nombre representa esas innumerables intuiciones, el contenido de ninguna de las cuales -y menos aún de todas- he inventariado totalmente, entre otras razones, porque es inagotable. Si, en cambio, empleo el nombre «caballo» como nombre de la definición de este animal dada por la zoología, su significación queda acotada, es un acotamiento de la primera, que era in-acota- da, in-finita o in-definida, difusa y confusa. La palabra con que Aristóteles expresa la idea de concepto es «lo acotado» -oros, hóros-. Hóros es lo que en el paisaje aparece erguido, lo que se eleva, y por lo mismo se hace notar, se señala. Su correspondiente en latín es terminus. Hóros y terminus eran los montones de piedra y luego los mojones que separaban los campos y delimitaban la propiedad de cada cual. Como los griegos, con profundo sentido del vivir, hacían de todo lo importante un dios, divinizaron esos jalones divisorios, que también había en las encrucijadas para diferenciar los caminos. El dios de los límites ciertos y de los caminos acertados -camino acertado se dice en griego «método»- era Hennes, dios muy antiguo, anterior a Apolo. Pero lo curioso es que, divinidad de una religión vetusta cuyos dioses eran subterráneos, Hermes era a la vez el dios de los sueños y el dios psicopompo, que guía a las almas y las conduce tras la muerte al descanso, por tanto, el dios del «buen camino» o método de la salvación. Era dios de los saberes y dios de los engaños. Platón, en su hora, demostrará a los sofistas que sólo sabe engañar quien sabe la verdad. Como las piedras erectas que primero lo significaron se parecen a un sexo viril animoso, se esculpió en ellas a Hermes itífalo. Los romanos, que en materia de propiedad no andaban con bromas, consideraban sagradas las piedras divisorias, y encargaron aun dios exclusivamente de guardar los límites, de mantener los acotamientos -Terminus-. y como Júpiter era el dios del Estado y tenía que guardar los límites de la nación romana, hicieron de él un Jupiter Terminalis. Por lo mismo, cuando se arrojaba a alguien fuera del territorio romano, se le exterminaba. Los latinos tradujeron el hóros -«lo acotado» de Aristóteles- por terminus, y los escolásticos tuvieron el buen acuerdo de conservarlo. Nosotros debiéramos volver a esta expresión cuando nos referimos al concepto lógico, porque «concepto», sin más, significa no pocas otras cosas 31.
Término es, por tanto, el pensamiento, en cuanto acotado por nuestra mente; es decir, el pensamiento que se pone cotos a sí mismo, que se precisa. Ahora creo que se enten- derán las metáforas que antes he empleado llamando al concepto pensamiento titulado, acuñado, inventariado. Ha- gamos de terminus, garantía de la propiedad con que se cuenta, instrumento seguro de la propiedad con que se habla. El pensar lógico se refiere a términos, y por eso debe normalmente hablar in terminis. Leibniz nos lo reco- mienda incesantemente, y esta recomendación se origina en lo más hondo de su «modo de pensar» 32.
§ 1O VERACIDAD Y LOGICIDAD
Nuestra definición del concepto tenía una segunda parte: la que sigue al «pero». Volvamos ahora a ella. Consistía en que el concepto ha de ser tal, que lo para él válido lo sea también para .las cosas mediante él concebidas. Esta condición del concepto no tiene por sí nada que ver con el concepto en cuanto término. Con lo cual se nos hace manifiesto que el concepto, como suelen, en efecto, los Hermes y todas las figuras de dioses limitantes -Jano, por ejemplo-, tiene dos caras. Por una, el concepto pretende declararnos la verdad sobre la cosa: es la cara de él que mira a la realidad, por tanto, afuera de él mismo, a fuera del pensamiento; es su cara ad extra. Por otra, el concepto consistía en su propio acotamiento como contenido mental; es su cara ad intra del pensamiento. Por aquella, el concepto es o no suficientemente verdadero, es o no suficientemente conocimiento. Por esta, el concepto es más o menos preciso, estricto, inequívoco, exacto; es más o menos lógos, más o menos lógico o apto para que funcionen con rigor las operaciones lógicas. De donde resulta que la logicidad de un concepto es cosa distinta de su veracidad. En Dante, dice el Diablo -Príncipe del Error- al Papa Silvestre:
|
Forse Tu non pensavi ch'io loico fossi! 33 |
Cuestión diferente es la inversa: si un concepto, para ser verdadero, no tiene antes que ser lógico. Dejémosla estar.
Mi interés era destacar ante todo que el concepto sólo es lógico, esto es, sólo sirve para entrar en las relaciones lógicas, en la medida en que es término. No es, pues, su verdad o validez para las cosas lo que hace de un pensamiento un pensamiento lógico, un lógos, sino su precisión, su exactitud. La verdad de un concepto viene a este en su relación con las cosas; por tanto, con algo externo a él. Es una virtud extrínseca del concepto. Su precisión, en cambio, su univocidad, es una virtud que el concepto tiene o no, por sí mismo, en cuanto pensamiento y sin relación a nada extrínseco.
Son, pues, veracidad y logicidad dos dimensiones distintas del concepto, y no está dicho sin más que lo que a una convenga también convenga a la otra. Si la preocupación carga más sobre la primera, se tenderá a que el extracto de las cosas sensibles, que es el concepto, se parezca a estas lo más posible. Mas como las cosas sensibles son siempre confusas y difusas -en suma, inexactas-, el interés preferente por la logicidad llevará a que el concepto sea lo menos parecido posible a las cosas. Se trata, en consecuencia, de dos intereses por lo pronto antagónicos. Tanto, que ello dio lugar a este acontecimiento enorme: nace el conocimiento -por tanto, la filosofía y las ciencias-- cuando por vez primera se descubre un pensar caracterizado como exacto. Llevó a este descubrimiento el anhelo de saber con rigor y seguridad lo que son las cosas que nos rodean, en medio de las cuales anda el hombre perdido. Mas resultó, ipso Jacto, que ese pensar exacto, precisamente por serlo, no era válido para las cosas en torno del hombre. Y entonces acontece el hecho, monumentalmente paradójico, de que el esfuerzo que es el conocer, se vuelve del revés, y en vez de buscar conceptos que valgan para las cosas, se extenúa en buscar cosas que valgan para los conceptos exactos. Estas cosas que son a medida de los conceptos fueron llamadas: por Parménides, el Ente; por Platón, las Ideas; por Aristóteles, las Formas. Casi toda la historia de la filosofía antigua y medieval es la historia de unos conceptos sobre cosas, que andan en busca de las cosas por ellos concebidas 34. Y este acontecimiento delirante perdura (en parte, por lo menos), pues si brincamos al otro extremo de la historia científica, es decir, a hoy, oímos a Einstein que nos dice: «Las proposiciones matemáticas, en cuanto que se refieren a la realidad, no son válidas, y en cuanto que son válidas, no se refieren a la realidad» 35
Importaba mucho aquí hacer ver, cada una por separado, esas dos fuerzas antagonistas que en el pensamiento cognoscente combaten sin pausa, haciendo de él un perenne drama ideal; porque estudiamos una forma de filosofía, que, como todas las modernas, se orienta en el modo de pensar de las ciencias exactas, y estábamos precisamente describiendo el momento en que el modo de pensar exacto va a sufrir i el cambio más radical después del que originó su prístina f instauración, cambio que, para colmo, consiste en extremar el interés por la logicidad del concepto, y consecuentemente, crear conceptos todavía más alejados de las cosas. Por lo visto, la convicción moderna, que en esta cuestión llega hasta nosotros, consiste en creer que si el pensar exacto tradicional no valía para las cosas, no era porque al exactarse se alejaba de las cosas, sino, al revés, porque no era suficientemente exacto, bastantemente lógico. No extrañe, pues, que en este momento de nuestro estudio tengamos que detenernos a cada paso a fin de ir aclarando los factores de que el problema depende.
§ 11 EL CONCEPTO EN LA TEORÍA DEDUCTIVA PRECARTESIANA
¿En qué consiste el modo de pensar exacto según la tradición que llega hasta Descartes?
Intentemos indicarlo con suficiente claridad, aunque ello nos obligue a dar un muy largo rodeo por la historia de la filosofía y de la matemática.
Ante una muchedumbre o diversidad de cosas, nuestra atención -dije- se fija en ciertos componentes comunes que ellas exhiben. Por ejemplo: los que forman su figura triangular. Vemos en cada una de esas cosas lo que tienen de triángulo, y abstraemos de todo lo demás que las compone. Así obtenemos el extracto «triángulo» .El triángulo que forma parte de cada una de esas cosas no es un triángulo distinto; o dicho de otra forma: no es que cada cosa contenga un triángulo suyo, otro que el triángulo de las demás. Todas contienen el mismo triángulo, porque habiendo nosotros abstraído de todo lo demás que en las cosas había, hemos abstraído de todo lo que las diferencia, diversifica y multiplica; por ejemplo: de que una está aquí y otra allí, de que tienen este o el otro tamaño. El extracto «triángulo» con que nos hemos quedado está, a la vez e indiferentemente, aquí y allí. Es ubicuo porque, esté donde esté, siempre es el mismo triángulo 36.
El triángulo, extracto de muchas cosas concretas, resulta ser una cosa única, ciertamente una cosa abstracta -yo prefiero decir extracta-. Mas no por ser abstracta deja de ser cosa. La razón de ello está en que lo hemos obtenido sin más que fijar ciertos componentes de las cosas concretas o reales, y abstraer del resto. Es, digamos, una parte real de la cosa real. El triángulo está ahí, en este o en aquel sitio, como están las cosas; por tanto, en cualquier sitio y en todos los sitios, sólo que con una perfecta indiferencia hacia cada uno en particular y hacia todos en conjunto. Está, por ejemplo, en un dibujo del encerado. No se diga que este dibujo no es precisamente un triángulo, sino algo trianguloide, poco más o menos triángulo. Al fijarlo y abstraer de los demás, nuestra imaginación cree haber hecho ya la faena de prescindir en la figura trianguloide de lo que sobra para ser triángulo. Esta imaginación «exacta» es lo que Kant, partidario en matemáticas del antiguo modo de pensar, llamaba « intuición pura» .Ya nos encontraremos con esto más adelante. Mas por muy pura que sea una intuición, y aunque sea la Purísima Intuición, siempre se tratará de que en ello una cosa, como tal cosa, nos es presente. Con lo cual se quiere decir que habremos quitado a la cosa concreta muchos ingredientes para obtener nuestro extracto; pero es incuestionable que no hemos puesto en él nada de nuestra parte. Y pues que viene de la cosa, cosa es.
La ubicuidad del extracto «triángulo» trae consigo que resida a la vez en una muchedumbre indefinida de cosas, esto es, que forme parte abstracta de ellas. Esto nos permite decir de cada una de estas «que es el triángulo». El extracto nos ha permitido formar una proposición. Si esta es verdadera, nos hallaremos en posesión de un «conocimiento» , esto es, de un pensamiento necesario sobre la cosa. Ahora bien; ¿es verdad que esto
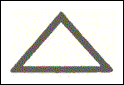
es un triángulo? Que lo sea o no, dependerá de que el nexo entre ese dibujo como sujeto de la proposición y el predicado «triángulo» tenga un fundamento, base o razón incuestionable. Ese nexo, que va expresado en el vocablo «es», «consiste en» una identificación que hemos practicado entre el dibujo y el pensamiento «triángulo». Esa identificación pretende ser verdadera. Para que la pretensión se transforme en justo título es menester que exhiba su fundamento.
«Triángulo> es una cosa abstracta, única, que hemos extraído de muchas cosas concretas. Cuando invirtiendo nuestra operación lo contemplamos en relación con esta muchedumbre o diversidad de cosas, le nace una cualidad nueva: adviene, en efecto, «lo uno en los muchos». Extraído mediante una abstracción que buscaba lo común en esa muchedumbre -por tanto, una abstracción comunista-, es natural que podamos atribuirlo a cada una de esas muchas cosas ya su conjunto o comunidad, a «todas». Esta aptitud de lo uno para ser atribuido a muchos es lo que, con una palabra absurda e ininteligible, se suele llamar «universalidad». Aristóteles, de quien viene la idea que ese vocablo quisiera expresar, no emplea para ella ningún vocablo equivalente. Emplea, en cambio, tres distintos. La debemos a los escolásticos, que en este punto lo fueron en el mal sentido del adjetivo 37. La relación entre la cosa abstracta única y sus muchos concretos -que es lo que ahora nos ocupa- es llamada por Aristóteles « lo dicho con respecto a todos» (to legómenon kald pantós) . Los escolásticos traducían -y esta vez bien- diclum de omni. Esta aptitud de ser «universal» convierte al extracto intuitivo en concepto.
Insistía yo en que llamásemos al concepto «término» por una sola razón o respecto: porque, o en tanto que es pensamiento acotado, definitivo, exacto. Pero hice constar que el concepto tiene otros lados o caracteres. Ya vimos uno: su pretensión de veracidad. Ahora vemos otro: su «universalidad». Mas esta «universalidad» del extracto intuitivo frente o hacia las muchas cosas concretas o individuales, no es auténtica universalidad. De aquí que Aristóteles no se contente con el diclum de omni, que es para él sólo uno de los tres sentidos surgentes en la universalidad del concepto. Ahora andamos con el primero.
Plantea este una grave cuestión para el «modo de pensar» tradicional. Nótese que estamos en la operación primaria que va a llevar al conocimiento ya la ciencia; por tanto, en un punto decisivo de que va a depender todo lo demás. La cuestión de por qué es verdadera nuestra proposición «que A es un triángulo» nos plantea dos exigencias. Una, que del extracto intuitivo «triángulo», convertido en un germen de concepto por su aptitud a la «universalidad», hagamos un concepto lógico, un término, dando su definición. Sólo entonces podremos decidir si en efecto A es o no un triángulo. La otra exigencia es esta: dado que tengamos ya el triángulo transformado en concepto lógico, ¿puede haber entre él y el dibujo A, o cualquiera otra cosa concreta, real, una relación lógica? O dicho en otra forma: ¿se puede predicar algo de individuos? O para que quede aún más hiriente el sentido de la pregunta: en el fúnebre silogismo escolar que desde nuestra adolescencia nos anuncia apodícticamente la muerte de Pedro, sólo hay una prueba cuando es verdad la menor: Pedro es hombre. Yo pregunto si esa proposición es, no ya verdadera o falsa sino algo más elemental, a saber: si es una proposición que pertenece a la clase «proposición lógica».
Pero atendamos antes a la primera exigencia. Cuando a la vista de muchas cosas buscamos lo común de ellas y extrajimos por abstracción comunista el «triángulo», no reparamos que nuestra operación iba de antemano dirigida por la decisión de contemplar la muchedumbre de las cosas desde un punto de vista o respecto determinado; a saber : lo que tuviesen de común en cuanto figuras. Si hubiésemos elegido otro respecto o punto de vista, por ejemplo, el color, habríamos llegado a la comunidad «blancura». Y ahora nos percatamos de que, en efecto, al tiempo que íbamos hallando la coincidencia de muchas cosas en la triangularidad, rechazamos otras porque eran divergentes e iban, como por su propio pie, a reunirse en otras comunidades: la de! cuadrado, la de la circunferencia. El extracto «triángulo» y su comunidad rechazan el extracto «cuadrado» y la suya, etc. Esto no pasa entre «triángulo» y «blanco». No hay inconveniente inmediato en que las cosas triangulares sean además blancas; pero es de modo inmediato inconveniente lo cuadrado con lo triangular. La razón es que todos esos extractos incompatibles -triángulo, cuadrado, circunferencia- han sido suscitados por el mismo respecto: la figura. Se oponen entre sí precisamente porque comunican en una más amplia comunidad que los reúne a todos, constituida por el extracto «figura». No se oponen, en cambio, a los colores porque estos no tienen nada que ver con las figuras, porque pertenecen a otra comunidad. La figura forma parte de los extractos triángulo, cuadrado, circunferencia, como estos de ciertas muchedumbres de cosas. Los extractos aparecen a distintos niveles. Porque si de triángulo subimos a figura, podemos también de triángulo bajar a equilátero, isósceles y escaleno. Los extractos constituyen una jerarquía. Cada uno contiene al inmediatamente superior, y como a este le acontece lo mismo, cada extracto contiene o forman parte de él todos los superiores, mientras él no contiene ninguno de los inferiores. Esta es la relación de continente y contenido -o implicación- que permite establecer la jerarquía de géneros y especies. El modo de pensar tradicional es un pensar en géneros y especies. Pero esto, nada menos que esto, es lo que va a cambiar en el nuevo método de pensar exacto, ya aclarar la diferencia va impulsado cuanto estoy diciendo.
El extracto genérico forma parte del extracto específico. No necesitamos mirar a las cosas concretas en torno nuestro para obtener aquel. Está en la especie, como ésta reside en las cosas. Por tanto, el género no es más ni menos cosa intuitiva que la especie. « Figura» se halla en el dibujo A, como triángulo se halla en ese dibujo y en muchas otras cosas; con una diferencia: que siendo ya extracto, contiene sólo lo que nuestra atención ha fijado, y por tanto, el número de sus componentes es limitado, y además sabemos cuáles son. El triángulo es una cosa previamente inventariada. No podemos decir lo mismo de las cosas concretas individuales, porque estas no las hemos hecho nosotros, como hicimos el extracto, sino que se nos presentan espontáneamente con una infinidad de componentes que no podemos controlar. Por eso no podemos de-finir, de-terminar las cosas individuales, al menos en este modo de pensar que procede mediante abstracción comunista y se queda con la «cosa común», dejando lo diferente de las cosas individuales. Estas son, en efecto, in-finitas e in-de-terminables o irreductibles a términos.
Tengamos presente que con toda esta faena de obtener extractos y jerarquizarlos en géneros y especies lo que nos proponemos es conocer, y conocer es siempre conocer o intentar conocer algo determinado. Por eso, elijamos un ejemplo determinado y digamos: queremos conocer la cosa triángulo, confiando que conocida ella tendremos el conocimiento, cuando menos parcial, de las cosas triangulares.
El primer conocimiento que del triángulo podemos tener consiste en definirlo. Así, decimos: Triángulo es la figura formada por tres rectas que se cortan dos a dos. ¿Qué ganamos al sustituir el extracto intuitivo «triángulo» por esta definición? Primero, nos descubre que aquel es un compuesto de partes, y que además es un todo orgánico cuyas partes lo son porque están articuladas, porque sirven ciertas funciones. En esquema, viene a ser el triángulo como un animal o una máquina. Nada de esto aparecía por sí en nuestra intuición. La definición es el resultado de una operación anatómica que practicamos sobre el extracto intuitivo. Platón compara una y otra vez la definición al arte cisoria del cocinero. Segundo, nos presenta a esas partes o piezas por separado. Son estas dos: «figura de líneas rectas» y «tres que se cortan de dos a dos» 37. Tercero, esas partes son extractos intuitivos de orden superior -es decir, más simple o elemental- en la jerarquía de géneros y especies. En este orden jerárquico, la parte más elevada o elemental es «figura de líneas rectas», es el género. Entendemos la cosa muy bien. En cambio, la otra parte, «tres que se cortan dos a dos», nos es arcana, no la entendemos. Tampoco entendemos muchas piezas de una máquina cuan- do las vemos sueltas. Precisamente su hermetismo nos revela que es una articulación, algo que existe sólo para articularse con otra u otras piezas y formar así un todo. Montémosla en la primera. Su sentido se aclara automáticamente. El juego de articulación está en la expresión «rectas». Ahora vemos que la segunda parte sirve a la función de diferenciar el triángulo frente a las demás figuras rectilíneas. Por tanto, que produce una división en el extracto «figura de líneas rectas» dejando de él sólo el caso de que sean tres y se corten dos a dos. Merced a esa diferencia, el género «figura rectilínea» se contrae en la especie «triángulo».
Todo esto lo decimos acerca de la definición como resultado; pero ahora debemos preguntarnos cómo llegamos a ella, es decir, qué es definir en cuanto operación nuestra.
Ahora vamos a olvidar transitoriamente las cosas concretas individuales. No tenemos que ver más que con las cosas abstractas que son los extractos intuitivos triángulo, etc. Al producir este último extracto, dijimos que surgía a la vez que otros extractos del mismo nivel: «cuadrado», «hexaedro», «octaedro»..., «circunferencia», «cicloide», «elipse»...; es decir, que nos encontramos de nuevo ante una muchedumbre o diversidad de cosas abstractas e intuitivas. Para averiguar lo que es triángulo buscamos, con nueva abstracción comunista, lo que entre todos esos extractos hay de común; así formamos el extracto « figura cerrada» .Pero esto no nos sirve para distinguir el triángulo de ninguno de los otros extractos. Queda, pues, este completamente indeterminado entre los demás. En vista de ello, buscamos diferenciarlo por lo menos de una buena porción de aquellas cosas. Es una operación inversa, por la cual disociamos una comunidad en una o varias secciones. En este caso partimos la comunidad de los extractos que son «figura cerrada» en dos grupos: los que son «figuras cerradas rectilíneas» y los que son «figuras cerradas curvilíneas». Con esto ya hemos logrado una primera determinación del triángulo, que lo coloca en la comunidad más reducida de las «figuras rectilíneas». Ya queda sólo confundido con el «cuadrado», el «rectángulo», el «hexágono», etc. Allí está en su comunidad más inmediata, en su «género próximo». Sólo falta buscar una nueva determinación que lo diferencie de las demás «figuras rectilíneas». Para encontrar esta diferencia tenemos que recorrer todas las «figuras rectilíneas» y señalarlas una a una por lo que las diferencia de las demás. Es la «enumeración». En este modo de pensar tradicional nunca se puede estar seguro de que la enumeración es completa. Nos proporciona sólo una seguridad práctica. Con esta salvedad, llegamos a descubrir la diferencia propia del triángulo: que son tres sus rectas y se cortan dos a dos. Añadiendo esta diferencia al «género», queda plenamente determinado el extracto triángulo; es decir, que se convierte en un concepto definido o término. La definición es, pues, una operación doble que busca hacia arriba su comunidad más próxima y luego lo separa de las demás cosas en esa comunidad incluidas. Queda así lo definido como un compuesto que ha sido secciona- do en sus partes; es decir, en los elementos relativamente simples que lo integraban: su género y su diferencia. Leibniz llamaba a estos «simples» con un nombre jurídico: «requisitos». Definir es descomponer, y esto se llamaba en tiempos de Aristóteles análisis, reducción de un compuesto a sus simples, de un todo a sus partes. Nótese que en la operación definitoria no interviene ninguna operación lógica. Su resultado -el concepto como término- es ya algo apto para que las operaciones lógicas se ejerzan sobre él. Toda nuestra actuación analítica se ha ejecutado sobre la materia intuitiva de los extractos; no hemos hecho más que comparar intuitivamente unos con otros, quedarnos con lo común y diferenciar en su comunidad unas cosas de otras. No hemos probado nada ni teníamos por qué. No es una mera definición nominal, porque tenemos delante la cosa definida, y lo que hemos hecho es describir sus partes activas. Cada cual comparará lo dicho en ella con la cosa «triángulo», y verá si coincide o no. Repitamos una vez más que las operaciones lógicas sólo pueden ejecutarse sobre conceptos. Con nuestra definición y las anteriores que ella da por realizadas, hemos fabricado los conceptos. En el modo de pensar exacto según la tradición aristotélico-euclidiana, la fabricación del concepto que es la definición no consiste en más que en precisar las partes de una intuición como tal. Y no hay por qué darse grandes aires cuando la definición matemática toma el aspecto de lo que se ha llamado «definición gen ética o causal) , como la del cono cuando se dice que es la superficie engendrada por la rotación de un triángulo rectángulo sobre uno de los lados que no sea la hipotenusa, o la más moderna, que no es necesario aducir. Esta faena a que sometemos el triángulo no es nada lógica; es puramente intuitiva, es en cierto modo manual. Ella nos describe una fabricación cerámica que se puede ejecutar en estado de imbecilidad. Se toma una porción de barro, se introduce en ella un triángulo rectángulo de hojalata o cartón lo más delgado posible, se le hace girar, se le retira .después y en el hueco se vierte una materia semifluida capaz de secarse y de no adherirse al barro. Al cabo de un tiempo se rompe el bloque de barro y aparece «definido con definición genética» el cono. Mientras tanto, la lógica, en paro forzoso, andaba de paseo. La definición gen ética, como la no genética, no ha hecho más que describir las operaciones ejecutadas por nosotros en la cosa intuida. Toda definición es gen ética; incluso la que, en sentido vulgar, se considera puramente nominal, puesto que engendra el concepto de un nombre, el cual es una cosa como otra cualquiera y da lugar a una ciencia natural que se ocupa de los nombres, como la zoología de los mamíferos.
No se suele ver claro el carácter pre-lógico de la definición, porque se habla de ella cuando la mayor parte de los conceptos de una disciplina o teoría están ya formados y automáticamente han constituido su peculiar jerarquía conceptual de géneros y especies, que los hace entrar en la relación de continente y contenido o implicación, la cual, ciertamente, es una relación lógica. Pero esto supone que se han ejecutado ya esas definiciones, cuando de lo que se trata ahora no es de su resultado -el concepto-, sino de la operación misma que lo fabrica.
La definición, pues, engendra el concepto de la cosa, precisando los componentes de aquel. Estos son, a su vez, conceptos; de modo que la definición no hace sino transferirnos a otras definiciones hasta que llegamos a unas últimas que se limitan a nombrar los elementos intuitivos últimos. Así, la del triángulo nos transfiere alas de figura, ángulo, línea recta, línea y punto. No es poco el ahorro de esfuerzo intuitivo que estas transferencias nos proporcionan, pero no consiste la gracia de la definición en esta ventaja económica. Hay, además, en ella un elemento que no es transferencia, sino una intuición nueva que la definición nos invita a obtener; no es la de línea, ni la de línea recta, ni la de tres rectas, sino la de que estas se corten dos a dos. Eso no está en ninguna de las definiciones anteriores a la del triángulo.
Pero, una vez más, no perdamos de vista que lo que queremos es conocer la cosa «triángulo». ¿Qué nos da la definición como conocimiento de la cosa? Por lo pronto, nada que no tuviéramos ya en el extracto intuitivo. Lo que añade a nuestro trato intuitivo con la cosa es sólo su descomposición en partes. Algo es; pero no es tampoco un aumento material de nuestro conocimiento. La ganancia viene de que, al aislar una de las dos partes del «triángulo» -la que llamamos «figura de líneas rectas que se cortan»-, nos regala automáticamente toda una serie de «teoremas» y «corolarios», es decir, de proposiciones verdaderas que de las líneas y los ángulos han sido demostradas. El concepto triángulo es una especie del género «figura de líneas rectas que se cortan», y todo lo que es verdad para el género, es verdad para la especie. Estamos ya de lleno en lo lógico. Con la definición no sólo tenemos ya lo que es el concepto triángulo -no importa que dijeran los antiguos lo que es la cosa «triángulo»-, sino, de golpe, toda una serie de propiedades que esta cosa tiene y que ni la intuición ni, al pronto, la definición nos descubren. Esto es ya conocer no poco del triángulo. Es un saber que nos viene de más arriba de él, y como el triángulo es la figura cerrada menos compleja y está él mismo muy arriba en la jerarquía geométrica, ese saber previo no puede, claro está, ser enorme.
§ 12 LA PRUEBA EN LA TEORÍA DEDUCTIV A SEGÚN ARISTÓTELES
La definición es una operación denominativa y descriptiva. Su esquema es éste: llamo «triángulo» eso que tengo delante, yeso que tengo delante se compone de tal y tal parte. De una proposición así no tiene sentido exigir prueba. Es una mera aserción. Me dice que algo es tal, pero no que tiene que ser tal. No enuncia necesidad. No se puede ni se tiene que probar. Sólo se puede confrontar lo dicho con lo que se ve delante. Confrontar, si se quiere, puede llamarse comprobar. Esto vale también para las definiciones primeras de la disciplina -la de punto, la de línea, la de ángulo-. La definición es la fórmula que hace analíticamente explícito el conocimiento intuitivo de lo que es una cosa, conocimiento que implícito tenía yo ya. .
Pero una vez que he definido el triángulo, vengo automáticamente en conocimiento de que si prolongo dos de sus líneas más allá del punto en que se cortan, forman un ángulo externo que es igual a su ángulo interno. Esto, primero, no es el triángulo, sino una propiedad de él; segundo, no es una simple aserción, sino una verdad necesaria. Es, por tanto, en su valor más típico, un «conocimiento científico», esto es, apodíctico.
Ciertamente que esa propiedad no es exclusiva del triángulo. Le es común con «todas las líneas rectas que se cortan» .Resulta por ello inadecuado llamarla propiedad del triángulo, puesto que no es su propiedad privada, exclusiva. La tiene el triángulo porque él pertenece a la comunidad o género «líneas rectas que se cortan». Es, pues, con respecto a él, una propiedad comunista. Una propiedad comunista es un cuadrado redondo. Digamos, pues, en vez de propiedad, «carácter genérico» .Pero eso mismo que para el triángulo es carácter genérico, resulta ser para el género «líneas rectas que se cortan» auténtica y exclusiva y privada propiedad; por tanto, algo de que otras líneas -las curvas o las que no se cortan- carecen. Quiere decir esto que el género no lo es en sentido absoluto, sino sólo relativamente a su inferior; pero que de suyo, o por sí, es una especie. Toda auténtica propiedad es privada y específica. Así la igualdad de la suma de sus ángulos a dos rectos es propiedad específica del triángulo. La razón es esta: vimos que el concepto y extracto «triángulo» era todo un compuesto de dos partes: una era el género; otra, la diferencia. Aquel se puede aislar de esta, esta no se puede aislar de aquel porque resulta ininteligible. Pues bien, del concepto se predican como «caracteres genéricos» las propiedades de su parte independiente. En cambio, sus «propiedades» le pertenecen en cuanto todo -olon-, hólon.
La terminología escolástica llama a la atribución del «carácter genérico» a la especie, predicación «universal», porque, en efecto, vale para todas las especies del género. Pero a la atribución de la «propiedad», a la especie -por ejemplo, la suma angular de dos rectos al triángulo--, la llama también «universal». ¿Por qué, .si pertenece sólo a la especie y la especie es una «cosa única» ? La causa de este error es que la especie, a su vez, vale para la muchedumbre de cosas concretas individuales con las cuales está en la relación «uno en muchos». A este triple equívoco del vocablo «universal», ya de suyo ininteligible, me refería antes. Con el mismo vocablo se expresan tres relaciones por completo diferentes: primera, la de «uno en muchos», o extensión del concepto; segunda, la de parte a todo (género o especie) o comprensión del concepto, o implicación, y tercera, la característica de la propiedad a la especie, que es una relación de consecuencia a principio.
Ahora queda manifiesto por qué, como antes dije, Aristóteles no tiene una palabra correspondiente al término «universal», quien por ser confuso y equívoco sirvió de caballo en todas las grandes batallas del escolasticismo medieval. Con perfecta adecuación, da Aristóteles a esas tres relaciones distintas tres distintos nombres: primero, kata pantos- TÓS, katá pantós; nosotros diremos predicación universal 38. Segundo, kathuto, kathautó; nosotros diremos predicación general, puesto que es el género ala especie. Tercero, katalou, Kathólou; nosotros diremos, como Aristóteles, predicación cathólica. En términos latinos diríamos de omni, per se y quoad integrum 39.
Me parece que el término kathólou, uno de los más importantes y genuinos de todo el aristotelismo, no suele ser bien entendido, a pesar de su clara definición en el texto aristotélico 40 y del ejemplo aducido allí, que es la igualdad a dos rectos de los ángulos como propiedad que se predica del triángulo. Nótese que los problemas de la predicación universal se refieren principalmente a la prueba. En el caso de la «propiedad», esta se verifica haciendo intervenir en el razonamiento el concepto íntegro (específico) del sujeto, no como en la predicación genérica o per se, en que interviene sólo la parte que representa el género. Pero esta prueba, que permite atribuir los caracteres genéricos a la especie, no sólo es, como reconocen los escolásticos, menos perfecta que la prueba cathólica o por la especie misma 41, sino que supone haber sido esos caracteres proba- dos antes cathólicamente del género" que, para los efectos, revela su más auténtico carácter de especie. No hay, pues, más prueba originaria que la específica, ni más verdad que la cathólica, con lo cual no se hace profesión de fe, sino que se interpreta al pie de la letra a Aristóteles, usando sus mismos vocablos. Este, o por lo menos SUS discípulos, no se contentaron con el vocablo positivo, sino que lo emplearon en comparativo y en superlativo, pidiendo, por ejemplo, prueba más cathólica, prueba catholicísima.
En todo esto se esconde precisamente la diferencia entre el modo de pensar pre-cartesiano y el que desde él, con progreso y depuración incesante, ha triunfado en las ciencias exactas. Por eso, no había más remedio que tocar un momento el trigémino a la cuestión.
Con la proposición «la suma de los ángulos de un triángulo es igual a dos rectos», tenemos un ejemplo típico de conocimiento, es decir, de pensamiento necesario acerca de cosas. Es una proposición verdadera, con verdad necesaria. Este carácter le viene de la prueba; es una verdad cathólica probada. ¿En qué consiste eso que llamamos prueba o demostración? Veámoslo en este caso concreto. Para probar la proposición enunciada, aislamos una parte en la definición de triángulo, la parte más genérica -«líneas rectas que se cortan» esto es, ángulos-. Descomponemos o desarticulamos el triángulo en simples ángulos; hacemos, pues, desaparecer el triángulo. Puestos frente a simples ángulos, nos encontramos con que sabíamos ya muchas cosas sobre ellos: las proposiciones verdaderas o teoremas que determinan las propiedades de los ángulos cuando entran en relación unos con otros. Estas relaciones consisten en ser iguales, o ser uno mayor que otro, o ser otro menor que uno. Aquellas, regulan nuestras operaciones con ellos; igualarlos, sumarlos, restarlos. El triángulo, en cuanto pluralidad de ángulos, no es nada nuevo respecto al concepto «ángulo», que es su género. Demostrar consiste, pues, en mostrar que lo nuevo es lo viejo, lo ya sabido; que hablar del triángulo es lo mismo que hablar de ángulos, y que, consecuentemente, la nueva proposición es una tautología de las anteriores o genéricas. La nueva proposición es verdadera porque dice lo mismo que las ya conocidas, porque tautologiza. Para hacerlo patente basta con descomponer el triángulo en ángulos, con reducir el compuesto a .sus relativamente simples, lo concreto a sus abstractos. Es un caso de mera identificación. Este pensar reductivo de lo compuesto a lo simple, y este ver que lo nuevo es idéntico a lo anterior, a lo a priori, es el pensar analítico a priori. Este pensar no es intuitivo. Se ha instalado en el concepto definido -o término- «triángulo», y no ha encontrado allí más que el concepto previo, genérico, «ángulo» .Se ha limitado, pues, a reconocer qué ángulo estaba implicado en triángulo, que este contenía aquel y se resolvía o reducía a aquel. No ha necesitado salir de la definición o concepto de triángulo. Este reducir lo compuesto a lo simple, lo concreto a lo abstracto, lo nuevo a lo viejo o priori, se llama deducir. La prueba deduce el concepto «triángulo» del concepto «ángulo».
Pero no basta con esto para la prueba. Hay que dar un segundo paso, muy distinto del anterior: ver lo que resulta cuando los teoremas o leyes generales sobre las relaciones entre los ángulos son referidas aun caso determinado (específico), a saber: cuando se trata de tres ángulos cuyas rectas se cortan dos a dos. En el concepto genérico «ángulo» y en sus leyes no está determinado. no está previsto el número de ángulos que van a entrar en relación, ni más condición de sus ractas que cortarse; ni está previsto que son tres los ángulos, ni que las rectas se cortan dos a dos. Esto sí es, con respecto a aquellas verdades a priori, completamente nuevo. La segunda operación mental que completa la prueba consiste en aplicar las leyes generales sobre los ángulos al caso determinado por la nueva condición. .
Por la confusión a que antes me he referido, no destacan suficientemente las lógicas antiguas que el concepto tiene dos extensiones. Una consiste en su valencia para una muchedumbre de singularidades individuales numéricamente distintas -su extensión numérica o cuantitativa-. La otra consiste en su valencia para una muchedumbre de singularidades específicas -su extensión genérica- Esta es su extensión propiamente lógica. Así, el concepto «ángulo» se refiere a infinitas formas o «especies» de ángulos frente a cuyas diferencias es él indiferente o indeterminado. La relación género-especie es asimétrica, irreversible. La especie contiene el género; pero el género no contiene la especie, sino la posibilidad indeterminada de ella. De aquí que se pueda reconocer en la especie al genero,-pero no se pueda reconocer, identificar, la especie, c en el género. En este modo de pensar, la especie es algo nuevo con respecto al género. Para tener su concepto hay que salir del concepto genérico y añadir algo en él imprevisto.
Esto hace consistir la prueba o demostración en la aglutinación de dos operaciones mentales completamente distintas: el pensar analítico a priori, por el que reconocemos o identificamos el «triángulo» como «ángulo» -la especie en el género-, y el pensar por añadidura la nueva condición que crea la especie: ser tres rectas y cortarse dos a dos. El pensar analítico es una operación inter e intraconceptual. ¿Y la segunda? Evidentemente, no. La nueva condición no la hemos extraído de ningún concepto; ha nacido espontáneamente de nuestra intuición, que entre las infinitas formas de ángulos imagina el caso único de tres rectas cortándose dos a dos. Esta intuición nos crea un nuevo concepto irreductible al de ángulo. Por una actividad externa a la anterior enchufamos o añadimos este nuevo concepto al concepto genérico « ángulo» .y partiendo de él como de un nuevo principio que agregamos al principio genérico, la prueba surge ya automática y sin más. Esta nace, pues, del priori que es el ángulo, más el priori recién nacido que es la condición o determinación especifica. Este más expresa que nuestro segundo pensar no es analítico a priori, sino sintético a priori. Merced a ello, deducimos la proposición sobre la suma de los ángulos de un triángulo.
Pero es palmario que esta segunda deducción lo es en un sentido distinto de la primera. No ha consistido en deducir, identificar, el triángulo con el ángulo -relación pura inter e intraconceptual-, sino en añadir al concepto ángulo una intuición nueva que cristaliza en un nuevo concepto. Entre los conceptos «ángulo» y «triángulo» se interpone una intuición.
Si del concepto genérico «ángulo» pudiéramos, sin hacer intervenir ninguna nueva intuición, deducir o derivar -esto es, formar- el concepto «triángulo», tendríamos una deducción sensu stricto, una pura operación analítica entre conceptos, y por tanto, una operación puramente lógica. Habríamos deducido la especie del género. Pero en este modo de pensar, la especie no se puede deducir del género. En vez de ello, hemos tenido que «deducirla» merced a una intuición, a una síntesis del ángulo con una nueva condición. La igualdad a dos rectos de los ángulos es verdad para el triángulo con una verdad a priori; pero este a priori no se parece nada al a priori analítico, o conceptual, o lógico. Es un a priori intuitivo que se agrega o sintetiza al a priori analítico del género respecto ala especie. La prueba o demostración, en cuanto razonamiento o modo de pensar, resulta ser un centauro de pensar analítico y pensar sintético.
Lo cual nos invita a reparar en que, si oponemos la expresión «pensar analítico a priori» a la expresión «pensar sintético a priori» cometemos una impropiedad termino- lógica, porque empleamos el mismo término a priori con dos sentidos diferentes -uno lógico, otro intuitivo--; por tanto, que nuestra terminología «pensar analítico a priori», «pensar sintético a priori» es, por varias razones, no poco fullera. La expresión «pensar analítico a priori» es una redundancia. Todo pensar analítico es, por fuerza, a priori. Son, pues, sinónimos. Borrémoslo, pues, del término. Pero todo pensar sintético es, en cuanto tal, a posteriori (se entiende a posteriori de una intuición). Si resulta que, no obstante, puede recibir el carácter de a priori, será por alguna consideración externa a su carácter sintético; tan externa, que decir «sintético a priori» es decir una paradoja. La consideración externa es esta: en la intuición sintetizamos o añadimos a la intuición de ángulos la intuición determinante de que sean tres y sus rectas se corten dos a dos. Sobre este acto mental, que es mera síntesis, formamos el nuevo concepto triángulo, sintetizando la nueva condición intuitiva, una vez formulada en concepto, con el viejo concepto «ángulo». Del concepto resultante, que es el integrum o todo -el hólon-, «triángulo», deducimos ya analíticamente, por tanto sensu stricto «a priori», la propiedad. En la expresión «pensar sintético a priori», lo intuitivo y no conceptual va subentendido en el término «sintético», y lo analítico o conceptual, en el de «a priori». La copulación de este carácter, tan ajeno a la condición de «sintético», debía, pues, expresarse con el vocablo copulativo que es el y. Debíamos decir «pensar sintético ya priori» (suple «y no obstante a priori»). Este es el término que expresa adecuadamente lo que pasa cuando probamos una proposición de la geometría pre-cartesiana 42.
Dejemos ahora descansar el momento sintético de la prueba, y vamos a esclarecer hasta el fondo su momento a priori. Porque aún nos falta enuclear lo más importante de él, lo que motiva estas largas consideraciones sobre el modo de pensar pre-cartesiano; pues no ha de olvidarse que, aunque incidentalmente nos hayamos referido a Aristóteles, no es su teoría del método o lógica lo que intentamos definir, sino el modo efectivo de pensar que Euclides empleaba. Por eso no he hablado del silogismo al hablar de la prueba. Es falso decir que Euclides procediera normal- mente por silogismos. Y ello no tan sólo porque estos no aparezcan in forma en sus Elementos, sino porque, con mucha frecuencia, tampoco son sus razonamientos transformables en silogismos. El modo de pensar de la exacta ciencia euclidiana es, en sustancia, el mismo que el modo de pensar filosófico desde Aristóteles a Descartes. Como Aristóteles suele tomar los ejemplos para su teoría lógica de las ciencias matemáticas contemporáneas, pudiera pensarse que también su filosofía se orienta, como la moderna, en el método de estas. Pero la relación entre filosofía y matemática era muy otra entonces. La similaridad de método proviene, como indiqué mucho más arriba, de que la matemática aprende lo fundamental de su método en el filosófico. Como una vez aprendido su tema -la magnitud extensa (la cantidad discreta o número se mostró más arisca)- pudo en algunos respectos aristarlo más, se produjo ciertamente un retroefecto de su método sobre el filosófico; pero, bien entendido, de carácter muy secundario. Esta me parece ser la efectiva situación tradicional entre ambas disciplinas.
La prueba en sentido estricto a priori de las proposiciones sobre el triángulo consistía en deducir su verdad (por un acto de pensar analítico) de la verdad que poseen otras proposiciones anteriores o genéricas. Por tanto, la verdad de aquellas les es transmitida de estas. El razonamiento a priori es sólo el artificio de Juanelo o acueducto por donde la verdad de la proposición general anterior fluye a la específica o posterior. Es, pues, una verdad recibida. La prueba lógica, por sí, no engendra el carácter de verdad que una proposición tiene. Este le llega de lo alto, con un vuelo descendente, como la paloma del Espíritu Santo.
Pero a la verdad de la proposición anterior le acontece lo propio. Somos siempre transferidos a una verdad antecedente. Con lo cual nos hallamos ante estas tres posibilidades: primera, que el regreso hacia atrás y hacia arriba no termine, sino que una proposición nos transfiera a otra, y esta a otra, y así indefinidamente; segunda, que al llegar a una proposición anterior, resulte que esta se prueba por otra posterior (sería la demostración circular); tercera, que lleguemos al cabo de un número finito de pasos mentales a una o varias proposiciones que no necesiten prueba y, sin embargo, sean verdad.
La primera posibilidad no nos resuelve nada. Una serie infinita de proposiciones en que una recibe su verdad de otra no llega nunca a la verdad originaria. La segunda es, como prueba originaria, imposible en este modo de pensar por géneros y especies a base de abstracción comunista; es la prueba circular, que, cuando se produce, constituye uno de los grandes pecados lógicos: el circulus in demonstrando, que es vicioso. Solo la tercera parece solución a este modo de pensar.
Reconozcamos, sin más tardar, que esta solución del pensar lógico tradicional es la más ilógica de las tres posibilidades, puesto que, consistiendo la verdad del pensar exacto en probar, resulta que es una verdad fantasmática, ilusoria, y que la verdadera verdad es la que tienen ciertas proposiciones que no se pueden probar, que son verdades per se notae o evidentes; y conste: lo que en ellas es per se notum no es solo su peculiar contenido, lo que dicen, sino su carácter de verdad, Tenemos, pues, una dualidad de sentido en la noción «verdad», y esa dualidad es una franca contradicción. Esto es lo ilógico. Añádase que, en lo anterior, pensar como pensar exacto o ciencia -episteme (epistéme)- significaba probar; y ahora resulta que el pensar como probar es solo una forma secundaria y derivada del pensar la verdad de otra originaria y más propia, que es la contraria que probar, y que llamaremos evidenciar. Prueba es «razonamiento», y probar es razonar. Pues bien, el pensamiento con que se piensan las proposiciones primeras no razona, es irracional por tanto y cuando menos, ilógico.
Como se advierte, hemos llegado aun punto en que rizamos el rizo iniciado en los parágrafos 2 y 3. Quiere ello decir que todo lo interpuesto entre aquellos y el lugar presente ha sido declarado como preparación ineludible para poder empezar ahora a hablar de lo que en este estudio nos importa. Cuando nos preguntábamos qué era para Leibniz pensar, nos respondimos fulminantemente, aunque a beneficio de esquematizar, que, para él, pensar era probar. Durante las páginas precedentes podía parecer que esto no era peculiar de Leibniz, pues toda la filosofía anterior a él, desde Aristóteles, repite, como este, una y cien veces, que la ciencia es la prueba.
Pero ahora vamos a ver que no había tal 43. y entonces será cuando nuestra fórmula sobre Leibniz empezará a cobrar su significación propia.
§ 13 LA ESTRUCTURA LÓGICA EN LA CIENCIA DE EUCLIDES
Como hemos visto, la prueba cathólica o específica supone en una de sus partes, la prueba desde el género, que es la analítica o a priori. Pero la prueba genérica supone a su vez que ella fue probada específicamente. Así, por regresión, llegamos a una primera prueba, que es, claro está, específica, pero cuyo género probante no necesita ya ser a su vez probado, sino que es por sí, y sin más, verdad. Esto equivale a decir que una ciencia tiene que comenzar por una o varias proposiciones primeras que son improbadas e improbables, y que sin embargo son más verdad que las a ellas subsecuentes y en ellas fundadas, puesto que estas tienen solo una verdad derivada de aquella, que es primitiva e ingénita a las proposiciones primeras. Se llama a estas «principios» no solo porque con ellas se comienza, sino porque de ellas se siguen las demás, que se llaman «consecuencias» .Que estos dos caracteres del principio -el comenzar y el seguirse de él algo- son distintos, se patentizará cuando advirtamos que en la ciencia hay muchos otros principios que aparecen en todos los niveles de su cuerpo doctrinal y que, por tanto, están muy lejos de ser comienzo de la disciplina y primeros en el edificio teórico. Ahora hablamos de los principios primeros o principia maxima 43. Lo otro, es decir, subrayar de la manera más enérgica que en este modo de pensar tradicional la ciencia necesita muchos otros principios -que sin embargo no son primeros o máximos-, y que esto es lo que lo diferencia del modo de pensar leibniziano, es en cierto modo la sustancia toda de este estudio.
Los Elementos de Euclides comienzan su primer libro con una serie de proposiciones que se dividen en dos clases: unas son definiciones -del punto, de la línea- en las cuales no se afirma nada de la cosa, sino que se la presenta, o expone, o explicita. Las otras son proposiciones que afirman con carácter de verdad necesaria ciertos comportamientos de esas cosas definidas, una vez que están ya definidas .Euclides las llama koinai ennoiai (koinai énnoiai), lo que podríamos traducir diciendo «noticias comunes»; Aristóteles las llamaba axiomas. Euclides agrega tres que llama «postulados», de que no vamos a ocuparnos porque no interesan a nuestro tema. En los libros siguientes aparecen mas definiciones, y en alguno, nuevos axiomas 44. El famoso « postulado» de las paralelas no va entre los postulados, sino que constituye la última definición (número 23 en unos textos, 25 en otros y 35 en el que ha servido hasta hace poco de texto escolar).
Para hacer ver con perfecta claridad lo que ese convoluto de definiciones y de axiomas representa en cuanto elementos del «modo de pensar» euclidiano, conviene poner desnuda su estructura lógica mediante una expresión esquematizada. De este modo quedará manifiesta la forma de la «teoría deductiva» en sentido euclidiano, y podremos luego compararla, miembro a miembro, con la forma de la «teoría deductiva» que, germinando en Descartes, es hoy canónica.
Las definiciones, ya he dicho, aducen «cosas abstractas» cuyos caracteres constitutivos explicitan; son: punto, línea, línea recta, superficie, ángulo, etc. Vamos a representar esas cosas con letras minúsculas; por ejemplo: el punto será a; la línea, b. A los caracteres de cada una de esas cosas, que la definición exhibe por separado, los representa- remos con las mayúsculas y un signo de suma que indica solo su reunión para integrar el concepto de las cosas. Entonces, el «modo de pensar» de Euclides al comenzar con definiciones se puede formular así:
Sean estas dos clases de cosas:
A = A + B
B = C + D
C = E + F
Etcétera, etc.
Estas cosas abstractas, recordémoslo, son extractos intuitivos que la definición secciona en sus componentes. El concepto no hace más que descubrir una intuición en la cual la cosa misma está. Se parte, pues, de cosas y de definiciones que hacen ver sus componentes tomados de ellas mismas.
Vamos ahora a los axiomas. Elijamos algunos, procurando que representen el diferente carácter lógico que tienen; por tanto, no interesándonos especialmente su contenido singular .
Axioma I. Las cosas que son iguales a una tercera, son iguales entre sí.
Axioma II. Si a cosas iguales se suman otras iguales, los todos son iguales.
Axioma VIII. Magnitudes que coinciden entre sí, esto es, que llenan exactamente el mismo espacio, son iguales.
Axioma IX. El todo es mayor que las partes.
Axioma VI. Dos magnitudes de las cuales cada una es doble que otra magnitud, son iguales.
En estas frases axiomáticas observamos los siguientes caracteres:
Primero, son proposiciones que una vez entendidas, y sin más, reclaman ser consideradas como verdades necesarias. Son, por tanto, verdades por sí, y no por razones o pruebas.
Segundo, los predicados de todas ellas expresan relaciones en que entran las cosas, las cuales, merced a ello, se convierten en iguales, mayores, menores.
Tercero, los axiomas I y II se diferencian de los restantes en que hablan de cosas cualesquiera, mientras los VIII, IX y VI hablan solo de cosas que son magnitudes,
Cuarto (conexo con lo anterior), en el axioma I se habla de cosas iguales, pero no se ha definido la igualdad. En cambio, en el axioma VIII se define .lo que va a entenderse por igualdad, pero al hacerlo se hace consistir esta en una relación que sólo vale para cosas que son magnitudes, y no para cosas cualesquiera.
A estas observaciones añadiremos sólo una última referente al famoso «postulado» que aparece como definición. Dice así la Definición-Postulado-Axioma: Líneas paralelas o equidistantes son líneas rectas que, estando en el mismo plano y siendo prolongadas por ambos lados, nunca se llegan a tocar.
Este, que llamaremos, por razones que se irán viendo, «definición-postulado-axioma», se diferencia de las definiciones en que estas no hacen sino describir una cosa patente en la intuición, mientras el «definición-postulado-axioma» no define nada, sino que afirma lo que va a pasar con dos rectas; a saber: no solo que son en esta intuición equidistantes -lo que aún podría valer como definición-, sino que tienen que serlo. Ostenta, pues, el carácter de una verdad necesaria, y en esto es como un axioma.
Pero se diferencia de los axiomas en que estos respaldan su verdad con la intuición que en cualquier momento podemos tener de ellos, al paso que el «postulado» enuncia un comportamiento de las rectas que no puede ser confirma- do por ninguna intuición. No hay intuición de lo infinito 45.
Conste, pues, que el « postulado de Euclides» es algo híbrido entre definición y axioma- ; algo que ni es verdad por razón, como los teoremas, ni por una evidencia adecuada a su propia afirmación, como los axiomas. Parece seguro que Aristóteles no lo conocía, aunque resulta extraño. Pero si lo hubiera conocido, le hubiera dado grandes quebraderos de cabeza. En su lógica y metodología no había medios, como vamos a ver, para filiar la clase de verdad que a este «postulado» atañe 46.
La teoría deductiva de tipo aristotélico-euclidiano consiste en deducir (= demostrar analíticamente o desde el género) proposiciones partiendo de principios cuya verdad es evidente. Aunque Aristóteles dedica muchas más páginas a estudiar la demostración, este modo de pensar carga todo el peso de la veracidad teorética sobre los principios, y una vez y otra reconoce que Son estos más verdad que sus consecuencias, es decir, que el razonamiento en que estas se producen 47. Esta cuantificación de la verdad nos extraña, porque no se trata de la credibilidad, que puede ser más o menos probable, sino de la plena y constituida verdad. La cuantificación resulta, no obstante, diáfana si se recuerda que en este modo de pensar hay dos clases de verdad: la probada o racional y la evidencial; esta es supuesto y fundamento de aquella; por tanto, es más verdad.
§ 14 LAS DEFINICIONES EN EUCLIDES
Lo antecedente noS presenta con la claridad de un preparado anatómico loS principios de una ciencia -en el caso, la geometría-. Ahora vamos a irnos a fondo sobre ellos, no para escrutar sus contenidos particulares, como haría un geómetra, sino para aclararnos plenamente su función general de principios en la economía u organismo que es una teoría deductiva. Solo esto nos interesa, porque este estudio versa sobre qué es «principio», a fin de precisar qué era para Leibniz. ¿Era lo mismo que para Aristóteles, 0 era cosa distinta ? Esta es nuestra sustantiva cuestión.
y tenemos lo siguiente.
La teoría deductiva necesita de dos clases de principios; una que nos define las cosas elementales de que se componen todas las cosas de que vamos a tratar, otra que nos define las relaciones en que esas cosas pueden estar. Estas relaciones se reducen a tres: ser iguales las cosas, ser una mayor que otra y la recíproca o ser esta menor que aquella.
Las definiciones consisten en dar nombres a los componentes de cada cosa elemental. Esos componentes no son, a su vez, definidos, sino que tenemos que verlos en la intuición, y el nombre actúa como mero indicador imperativo para que lo busquemos en la intuición. Que la cosa elemental -punto, línea, recta, ángulo- esté adecuada- mente definida, esto es, que la cosa quede descompuesta en sus componentes efectivos, no nos es garantizado por nada. Que esos componentes, tal y como nos aparecen en la intuición, sean algo preciso, inequívoco, tampoco nos es garantizado. La definición, pues, al crear un término, esto es, un concepto definido, preciso, no nos garantiza -ella como tal definición- la precisión de aquel, sino que nos consigna a la precisión doblemente irresponsable de la intuición. Digo «doblemente» porque ni la intuición responde de que los componentes sean los acertados, ni de lo que sea precisamente cada componente.
Pongamos un ejemplo. La primera definición de Euclides suena: «Punto es lo que no tiene partes o lo que no tiene magnitud ninguna.» Ya es sospechoso que, en vez de una, se nos den dos definiciones de lo mismo. Pero sigamos. La segunda definición suena: «Línea es lo que tiene longitud, pero no anchura.» No se nos dice lo que es longitud ni anchura. Pero podemos colegirlo: no tener anchura es no tener magnitud o no tener partes; por tanto, ser puntual según la primera definición. Es decir, que la segunda nos consigna a la primera, más elemental aún; o dicho de otro modo: esas dos definiciones nos ponen delante dos clases de elementos que vamos a manejar luego: la clase «puntos» y la clase «líneas». Los elementos de esta segunda clase se componen, pues, de elementos de la primera; por tanto, es una «clase de clases». En las siguientes definiciones este proceso mental prosigue sin más novedad que la introducción de conceptos que las definiciones no definen -igual, mayor, menor- y quedan transferidos a los axiomas. Lo importante es que todas las cosas elementales implican la clase primera: los puntos. Lo que digamos sobre la definición de estos valdrá, pues, para todo lo subsecuente.
En vista de ello, retrocedamos a la primera definición de punto: punto es lo que no tiene partes. Si entendemos esta definición como expresión de algo lógico, es decir, de un concepto determinado, que determina suficientemente su sentido y merced a ello permite encontrar sin confusión o indeterminación posible la cosa definida, tenemos que rechazarla a limine. Porque ella no nos permite distinguir el punto de innumerables otras cosas que, como él, no tienen partes: por ejemplo, el alma, Dios, la sílaba 48, todo lo que sea inextenso y «lo que no hay». El fracaso nos hace recurrir a la segunda definición del punto: lo que no tiene magnitud ninguna 49. Estamos en las mismas. Como fórmulas lógicas, ambas definiciones son imposibles; pero su misma torpeza revela que no debemos entenderlas como términos o conceptos lógicos, sino como meros indicadores de algo intuitivo. Ambas definiciones dan por supuesto, y de puro suponerlo no lo expresan, que vamos a hablar de lo extenso, de lo espacioso, de la magnitud continua -o como se le quiera llamar-, y más concretamente suponen que lo tenemos delante, que lo vemos. Suponen además que vemos eso que vemos como un todo, y que lo dividimos en partes. Suponen que con una de esas partes medimos el todo, y nos proponen que busquemos una parte tan pequeña que ya no tenga partes y que no pueda ser medida con ninguna otra porque es menor que cualquiera otra. Todo esto implica buena porción de la geometría antes de comenzar esta. Pero aceptemos todo ello. Aun así, la definición no nos permite tener el punto como algo determinado, porque nos transfiere a la intuición, y en la intuición todo punto dado tiene partes y algún tamaño. Cuando vamos a decir «esto ahí» es ya el punto que buscamos, «esto ahí» pare, prolifica, y de su vientre salen infinitos puntos en que mágicamente se ha convertido aquel único; es decir, en lo que menos se parece a un punto.
Pero esta insuficiencia de la definición no es lo interesante 50. Eslo, en cambio, que Euclides no hace uso en su obra de esta definición, aun cuando toda ella se ocupa de los puntos, ya que todas las figuras los implican, y a veces explicitan algunos, como el cortarse dos rectas, el vértice de los ángulos, la equidistancia de las paralelas que lo son punto a punto, el centro de la circunferencia y su contacto con la tangente, etc. 51 Por otra parte, si Euclides hubiera expuesto su método y formulado la teoría de su teoría, es seguro que, con una u otra variante, habría coincidido con la doctrina de Aristóteles sobre la ciencia. Por eso comienza el libro con veintitrés o veinticinco definiciones. Este hecho contradictorio se entiende si advertimos que estas definiciones definen «cosas», es decir, transcriben en nombres su composición, y se limitan a eso. Ahora bien; cuando la «cosa» definida es tan sencilla y tan a la mano siempre como el punto, la línea, etc., tanto da, para los efectos prácticos, tener delante la cosa como su definición, y no importa que esta sea insuficiente.
Al decir «para los efectos prácticos» hemos introducido en nuestra marcha mental un concepto de aspecto extraño. La geometría es pura teoría. ¿Qué puede significar en un hacer teórico la «práctica»? Nada menos que esto: toda teoría, salvo la teoría de la teoría, es una práctica. El geómetra produce sus teoremas sin necesidad de reflexionar sobre cómo procede, sin que por fuerza tenga que darse cuenta de cuál es la forma lógica de su teorizar. Esto es lo que llamo -y no puede parecer un despropósito- proceder prácticamente como geómetra. Ahora bien; esta distinción entre reflexión sobre la teoría --0 teoría de la teoría- y práctica de la 1eoría, nos hace ver una ciencia con dos aspectos distintos, superpuesto el uno al otro 52.
Esto nos hace reparar que cabe otra explicación de la antedicha contradicción; explicación que no hacemos, por ahora, sino balbucir confusamente, dándole solo el valor de mera posibilidad. Es esta: una vez descubierto por la filosofía el plano teorético, los matemáticos griegos, al producir su ciencia, se comportaban, sin darse cuenta, según el método que la matemática reclama, el cual coincide en parte con el filosófico, y por eso la ciencia exacta pudo constituirse al amparo y bajo la disciplina de este. Pero en otra buena parte, el método efectivo que da a la matemática su peculiar virtud teorética es diferente del filosófico. Este es el sentido, por ejemplo, de que Platón haga decir en el Teeteto a Teodoro que se ha retirado de la filosofía y se ocupa solo de matemáticas. Esta dualidad en la hipótesis, que insinúo, habría ocasionado una curiosa mixtura o interpenetración de dos modos de pensar. El filosófico, definido y acusado por los filósofos, se colocó como un caparazón o camouflage sobre el efectivo de los matemáticos, que no habían reflexionado sobre lo que su método tenía de peculiar. Esta combinación habría durado hasta Descartes, que libertó a las matemáticas de su caparazón aristotélico. El camouflage filosófico de la matemática, inoperante en la realidad de la producción matemática, habría tenido sobre ella, sin embargo, un influjo sustancial; a saber: un influjo negativo: el de impedir -en seguida veremos por qué- la expansión de la matemática, obligándola a fingir que pensaba «cosas» y que las pensaba, por abstracción comunista, en géneros y especies 53.
No podía menos de anticipar esto, aunque ahora no se entienda, porque necesito hacer constar que de aquel hecho contradictorio -que la definición principal no se use, y sin embargo se haga constar, no obstante su patente inconcinidad- cabe dar otra explicación inversa.
Supongamos que en vez de definir la cosa «punto», que está o pretende «estar ahí» ya por sí misma, definimos x; x no es por sí nada determinado; no es, por tanto, ninguna cosa que «está ahí». Qué sea x lo vamos a determinar nosotros ahora abstractamente, es decir, no intentando transcribir una realidad que existe previamente a nuestra definición, sino, al revés, creándola -por decirlo así a nihilo- con nuestra definición. En este caso, x consistirá exclusiva e incuestionablemente en lo que nosotros queramos hacer constar; x, en vista de esto, será un puro concepto nuestro, sin misterio, sin posible inadecuación entre él y su concepto, puesto que nuestro concepto es antes que él mismo y va a crearlo, a constituirlo. Puestos de acuerdo en esto, digamos: x es lo que no tiene partes.
Ahora la situación ha cambiado por completo. Esa definición no puede ser inadecuada porque no pretende adecuarse a nada, porque no quiere definir una cosa, sino hacer aun mero signo visible, x, soporte de un puro concepto. Esta definición no pretende -ni puede- ser una verdad. ¿Verdad sobre qué, si no hay nada previo a ella de quien hable ya que se refiera? Si se quiere, es una pura definición nominal. No varía esta porque en vez del signo x elijamos otro signo cualquiera, a o z, o bien el signo punto. Esta palabra aquí no significa la cosa punto, sino el concepto «lo que no tiene partes». Podemos, pues, decir, con un sentido radicalmente distinto que el de antes: punto es lo que no tiene partes. Basta que en la geometría, siempre que tengamos que hablar de punto, lo hagamos refiriéndonos a algo -no importa qué- como no teniendo partes; es decir, simplemente, que no le atribuyamos predicado ninguno que implique «tener partes». Ahora no nos importa que el alma, Dios, «lo que no hay», sean cosas sin partes, porque ahora el alma, Dios, etcétera, no serán para nosotros ni más ni menos que «puntos».
Esta definición es arbitraria -esto es, independiente frente a lo que sea cosa alguna-; pero una vez ejecutada, perdemos frente a ella nuestro albedrío y nos comprometemos a no emplear en nuestra teoría el signo «punto» más que cuan- do se trate de algo que, en efecto, no tenga partes. De donde resulta que lo que esa definición define no es una cosa que previamente hay, sino nuestro ulterior comportamiento mental.
Ni por un momento asumo que Euclides creyera haber dado este sentido a su definición de punto. No; él lo definía, con perfecta buena fe, en el sentido aristotélico de definir «cosas» por géneros y especies. Pero es un hecho que no hace uso de esa definición como tal, y es también un hecho que se comporta siempre ante lo que llama «punto» no atribuyéndole jamás partes, a pesar de que todos los puntos que ve y todos los que imagina tienen partes.
Al principio del libro define la cosa «punto», que en cuanto cosa es indefinible y es algo contradictorio, por tanto, imposible; pero en el resto de su obra se comporta como si su definición hubiera sido nominal y arbitraria, esto es, trayéndole sin cuidado que pueda o no haber cosas de ese jaez. Todo pasa, pues, como si Euclides, bajo el camouflage de una definición esencial ( = de cosa), practicase solo una definición nominal, de comportamiento men- talo puramente lógico. y con esto terminamos el presente episodio: la definición nominal nos da un concepto que no lo será de cosa ninguna, pero que, en cambio, es de verdad y rigorosamente «término»; por tanto, exacto, inequívoco; por tanto, sensu stricto, lógico (§ 9).
Era conveniente hacer aquí esta anticipación; pero una vez hecha, debemos retirarla al fondo de nuestro actual horizonte, para que, sin intervenir activamente en lo que sigue, conste como término de contraposición frente a lo que es la definición oficial aristotélico-euclidiana, en cuanto principio de la teoría deductiva pre-cartesiana.
§ 15 LA «EVIDENCIA» EN LOS AXIOMAS DE EUCLIDES
Las definiciones de Euclides tienen que enunciar verdades, porque son principios, son fuentes originarias y emanantes de verdad. Su verdad no es existencial, es decir, no ponen existencias, no dicen que haya esas cosas por ellas definidas; pero al no ser sino indicadores de intuiciones a realizar por nosotros, claro es que -contra la opinión de Aristóteles- suponen las existencias. Pero es cierto que ellas explícitamente solo ponen consistencias, dicen en qué consiste la cosa.
Mas con las cosas que ellas nos ponen delante y sus consistencias no hacemos nada ni podemos decir de estas nada geométrico. Es preciso para tal fin hacer intervenir principios de otro tipo: los axiomas.
Procedamos como antes. Examinemos, por vía de ejemplo, uno entre los citados.
El axioma VIII dice: «Magnitudes que coinciden entre sí, esto es, que llenan exactamente el mismo espacio, son iguales.»
¿Qué es eso? Por lo pronto, es también una definición como las anteriores. La única diferencia está en que no define, como estas, una «cosa», sino una «relación». Una relación se diferencia de una cosa. ante todo porque en una relación intervienen por lo menos dos cosas, más el momento relacional mismo. Cuando se trata, como en el caso presente, de una relación que encontramos en las cosas mismas, la relación pertenece al mismo ámbito de cosidad o «realidad» que ellas, y por tanto, no será una cosa, pero sí será algo cosoide.
El axioma VIII define la relación de igualdad del modo más perentorio: consiste en que las cosas llamadas «magnitudes» coincidan, esto es, que llenen exactamente el mismo espacio. Dejemos aquí expresa, como entre paréntesis y sin más, nuestra sorpresa de que se nos hable repentinamente y a boca de jarro de «magnitudes», de algo, pues, que no nos ha sido definido antes. El axioma nos da a entender que se trata de «algos que llenan espacio» -por tanto, de extensiones-, y declara que si el espacio que llenan es el mismo, entonces esos algos magnitudinarios adquieren la propiedad de ser iguales. Es decir, que la igualdad significa « perfecta coincidencia espacial» o mismidad del espacio que dos o más cosas exhiben. Bien claro está que la igualdad es algo cosoide. El axioma-definición la hace consistir en algo que se ve con los ojos.
Pero al oír esto, las más de las gentes, dándose un aire ridículo de quien está en el secreto, se apresuran a hacer constar que la igualdad de que habla la geometría no es la que se ve con los ojos, porque esta es solo aproximada, y Euclides dice textualmente que la coincidencia de las dos rectas ha de ser «exacta». A lo que yo, con no menor celeridad, respondo preguntando de dónde saca Euclides esa coincidencia en que la igualdad consiste, si no es de la visión. Pero el listo ya está preparado, y me replica, sin intermisión, que no lo saca de la visión externa, sino de la visión interna que es la intuición. y entonces yo no tengo más remedio que dar la primera embestida a este término, por lo mismo que me importa mucho.
En las páginas anteriores lo he empleado a menudo, prevaliéndome del uso inveterado que de él se hace en la teoría de la ciencia. Ya he dicho una vez, al paso, que en un término tan decisivo como este nadie había procurado una aclaración controlable hasta Husserl. Pero no he dicho que la de este sea suficiente, ni voy ahora a desarrollar en su integridad el problema de la intuición. Más desde ahora no tendremos otro remedio que ir desplegando ese problema en embestidas sucesivas. Esta es la primera.
Yo preguntaría al listo qué es esa intuición de la que, según él, Euclides extrae la coincidencia exacta que llama igualdad. El caso es que Descartes y Leibniz, más modestos, se contentaban con hablar de imaginación, en vez de intuición. En uno y en otro, intuitus significa precisamente el acto mental más puramente conceptual o intelectual; es decir, lo más remoto de la intuición en el sentido que le da el listo. La imaginación es personaje capturable y responsable, no es una vaga entidad; es, en efecto, la visión interna o no ocular que de nuestro mundo fantástico tenemos. La visión ocular nos presenta formas de cosas, según ella quiere, y sobre esas formas tenemos escaso poder . Para suscitarlas o modificarlas necesitamos muchos esfuer- zos, y en muchos casos todos vanos. Pero las visiones oculares, al fenecer, dejan en nuestra mente sus «dobles», que son las imágenes. Reproducen estas a aquellas; pero descargándolas de muchos de sus caracteres. Son normalmente menos vivaces, contienen menos detalles; pero, en cambio, dentro de ciertos límites están a nuestra disposición en todo momento; podemos suscitarlas, podemos modificarlas, descomponiendo sus formas y ayuntándolas a voluntad dentro de esos límites; en suma, transformarlas. La imaginación es el reino del transformismo o metamorfosis, que es a su vez la característica de los dioses. Esta maleabilidad y docilidad de la imagen se debe a su menor vivacidad, a su tenuidad. Gana con lo que pierde; pero pierde con lo que gana. La imagen es dócil porque es asténica, espectral 54. La imagen, por su mayor tenuidad, es incuestionable- mente menos precisa que la visión ocular.
Para el geómetra, la imaginación es un utensilio estupendo. Equivale a tener constantemente en el propio caletre un posible encerado. En todo momento podemos imaginar una recta horizontal en cuyo punto medio insertamos otra recta levemente inclinada sobre aquella, formando, por tanto, un ángulo mínimo por su lado derecho. Luego, sin más que quererlo, vamos elevando esa recta, y vemos con los ojos de dentro -con los ojos fantásticos en nuestro mundo fantástico- cómo los ángulos que en su ascensión va formando son cada vez mayores, hasta llegar aun «cierto punto» en que el ángulo es máximo, para comenzar a descender del otro lado con ángulos de nuevo cada vez menores. En lo que acabo de decir hay una impropiedad: es falso que veamos llegar la recta a «un cierto punto» en que forma el ángulo aquí máximo que es el recto. Ese punto no se destaca, no es un «cierto punto». Lo más que podemos decir para enunciar con rigor lo que vemos es que hay un «grupo de puntos», cuyo dintorno es borroso, al pasar por el cual la línea forma el ángulo recto. El «cierto punto», es, en realidad, una pequeña galaxia de puntos, lo que podríamos llamar un «casi-lugar geométrico», dentro del cual, en efecto, sabemos exactamente que está el «cierto punto». Nótese que cobramos derecho a afirmar que sabemos exactamente eso porque lo que sabemos así es ello inexacto, es solo aproximado 55. Lo que sí aparece clarísimo en la intuición es el aumentar primero y el menguar después del ángulo que la recta forma, primero aun lado y luego al otro. Justamente lo que no vemos claro, ni mucho menos, es aquello para ver lo cual imaginamos toda esa figura y su movimiento; a saber: el ángulo recto. No hay duda que fabricando un aparato de fino metal y con reglas en un microscopio, llegaríamos por visión ocular a precisar superlativamente más el «cierto punto» en que la recta se hace perpendicular. Y sin embargo, la geometría ha sido hecha mediante aquellas imaginaciones, y no con estos aparatos 56. Luego el papel en la geometría tanto de la visión ocular como de la «visión interior» o imaginación, no puede referirse a la precisión ni a la «exactitud». Los aparatos de mensuración precisa, o la regla y el compás, no sirven mejor a la geometría que los dibujos en el encerado, los cuales, a su vez, no sirven tampoco directamente a la ratio geometrica, sino que sirven a la imaginación, y es esta, por fin, quien directamente sirve a la razón.
Pero el listo no se rinde por esto, y dirá que la intuición, origen de la exactitud, no es ni la visión ocular ni la imaginación, sino la intuición pura. Debemos a Kant este concepto. Es uno de esos conceptos hiperbólicos que aparecen en la filosofía, y por lo mismo que son hiperbólicos, gozan de las más favorable fortuna, se instalan como reyes legítimos en los tronos de las teorías y tardan a veces siglos y siglos en abdicar.
La intuición es un género que tiene muchas especies. Una es la visión ocular, otra es la imaginación. No vale, pues, oponer la visión a la intuición. Pero se pretende, cuando menos, que la «intuición pura» sea otra especie de intuición. Mientras la visión y la imaginación son fenómenos psíquicos suficientemente identificables, de la intuición pura no tenemos ficha policíaca. No sabemos en qué dimensión de la mente se da, ni cuáles son sus atributos. Solo tenemos su nombre, que quiere ser un concepto, pero no llega a serlo porque es un cuadrado redondo, Todas las especies de la intuición recognoscibles y capturables son impuras, es decir, imprecisas e inexactas, mientras entendemos esta palabra como algo que se opone a la pura intelección, al intuitus de Descartes y Leibniz. Este, acaso, pueda ser de verdad puro; acaso haya una «intuición intelectual», que Kant propuso como concepto problemático, esencialmente sobrehumano, pero que Fichte y Schelling trajeron a este mundo y humanizaron.
Más en geometría euclidiana tradicional se trata de la intuición en cuanto no es intelección, sino un cierto modo de visión, todo lo etérea que se quiera, pero visión. Ahora bien; cosa tal no la hay, y no hay más que hablar si por intuición pura se entiende pura intuición. En Kant, la pureza de su idea «intuición pura» no se refiere a la intuición, sino al objeto. La intuición del espacio es, a su juicio, pura, porque al intuir -impuramente, pero efectivamente- una cosa extensa, abstraemos de todo lo que no es espacio, y atendemos al solo, al puro espacio. Este es el verdadero sentido de su término, con lo cual no está dicho que tenga sentido. Y aquí da fin la primera embestida 57.
Tornemos a nuestro Euclides ya su «igualdad», que consiste en la visión de la coincidencia entre dos líneas, lo que llamábamos una igualdad cosoide. De hecho es imprecisa, es sólo aproximada. Contra ella saltó el listo frente a mí. Resolvámonos a esta pregunta: ¿Importa mucho para la exactitud de que es capaz la geometría de Euclides -ahora no hablo de toda «geometría euclidiana»- que su igualdad sea inexacta? Sustituyamos en la expresión «que llenan exactamente el mismo espacio» el «exactamente» por «aproximadamente», y hagamos lo propio siempre que en el resto de la teoría se emplee aquella palabra o las que implican su noción. El punto será así un «grupo de puntos de confines difusos»; consecuentemente, la recta tendrá un cierto y vago grosor, como una fluorescencia de puntos, como un tubo de gas neón, etc. ¿Dejarán por ello de ser verdad, exactamente verdad, los teoremas de esa geometría? Claro que no. Es más; si la geometría de Euclides -como en su forma histórica incuestionablemente acontece- define la igualdad consignándonos a una intuición, solo poseerán sus teoremas verdad exacta si las cosas de que habla se entienden sólo como aproximadas, y viceversa: si por línea se entiende exactamente línea, y por igualdad exacta igualdad, entonces la geometría de Euclides es solo aproximada. La realidad es que tanto da lo uno como lo otro, porque en ambos casos la geometría de Euclides tiene suficiente validez para todos los usos a que se la destine. Y si no vale para algunos, como son las grandes distancias cósmicas o las mínimas subatómicas, no es porque la geometría de Euclides sea exacta o solo aproximada, sino porque es la geometría euclidiana; es decir, por razones ajenas por completo al presente tema, y que luego brevemente emitiremos. Sin que ahora vayamos a dirimir la cuestión, vemos ya claro su lado negativo: que la exactitud no es oficio de la precisión en las medidas, ni, por tanto, de la intuición. No vaya a resultar, a la postre, no haber en el Universo más cosa exacta que el exacto hablar -akribh legein- akribe légein, o lógica. En cuyo caso, la exactitud sería cosa de conversación, aunque no, por fuerza, conversación de café.
§ 16 ARISTÓTELES Y LA «DEDUCCIÓN TRASCENDENTAL» DE LOS PRINCIPIOS
El axioma VIII contiene la definición de igualdad, que es una relación, pero no es eso lo que de axioma tiene. Además de descubrirnos la consistencia de la igualdad, afirma ser esta una cualidad relativa o relacional que las magnitudes poseen, y es como si dijera: 'toda magnitud es igual a alguna otra magnitud. Insisto en que no sabemos oficialmente lo que es magnitud, pero se sobrentiende que lo son las «clases de cosas» manifestadas en las definiciones anteriores; por tanto, la línea, la recta, el ángulo, etc. Queda en pie el problema, el enigma del punto, que no teniendo por sí magnitud, es la cosa de que las magnitudes se componen. Luego dirán que el pensar consiste en no pensar lo contradictorio, cuando tenemos aquí a la ciencia ejemplar, que durante veinte siglos ha valido como prototipo del pensar exacto, del pensar lógico, y cuyo primer principio, de que todo el resto deriva, es una contradicción que se inyecta en todo el cuerpo de la doctrina. El punto es elemento de la línea; la línea, de la superficie; la superficie, del sólido. Esto da lugar a incontables antinomias. El propio Axioma VIII nos plantea por lo pronto esta: que no vale para los puntos, porque no teniendo estos magnitud, no pueden ser geométricamente iguales, y si no lo son ellos, no pueden serlo sus compuestos: líneas, superficies, etc.; esto es, las magnitudes.
La cuestión es gravísima, porque todos los demás axiomas, salvo el X, en cuanto que son geométricamente entendidos, implican esa noción de igualdad. El axioma X, como es sabido, no pertenece a Euclides: fue introducido después, y representa un cuerpo extraño en el sistema de los axiomas euclidianos. Los restantes definen y afirman de las magnitudes otras relaciones: desigualdad, ser doble, ser la mitad una de otra; en fin, estar en la relación de parte a todo en que se fundan las relaciones de ser mayor y ser menor 58. Pero, como he dicho, no nos interesan estos por su contenido singular, y esta observación sobre la inconcinidad entre los axiomas y las definiciones no lleva aquí otro propósito, al hacer ver cómo chocan entre sí, que dar resalte a esta obvísima advertencia: que los axiomas definen relaciones entre algos, los cuales han sido ya previamente definidos sin referirlos para nada a esas relaciones en que ellos las van a hacer entrar. Ahora se entiende un sentido muy preciso -no digo el principal- que tenía mi expresión: «el modo de pensar tradicional define las magnitudes como Cosas», se entiende no como relaciones. Cada magnitud, o cuanto continuo, es una realidad absoluta que está en la cosa concreta, perteneciéndole, y por eso es absoluta. La magnitud no es por sí igual, mayor ni menor que otra: estas propiedades relacionales le sobrevienen cuando una mente la compara con otras magnitudes 59.
No es probable que Euclides, ni nadie mientras predominó este «modo de pensar», percibiese que estos axiomas incluyen definiciones, porque no era este su papel, sino otro en cierto modo opuesto. Lo que les resaltaba más en ellos era su condición de verdades innecesitadas de pruebas, notorias por sí; en suma, de principios primeros. La importancia de ellos en el organismo de la teoría deductiva es, pues, incomparable. Parecería natural que se hubiera dedicado máxima y prolija atención al análisis: primero, del sentido concreto que tiene el contenido o dictum de cada uno de ellos; segundo, de en qué consiste internamente ese aspecto de verdad indubitable, de «verdad por sí» que nos ofrecen. Pero, aunque parezca mentira, esto no se ha hecho nunca. Lo primero, poco menos que en absoluto; lo segundo, muy sobriamente y nunca yéndose a la cuestión básica: el origen de esa extraña «verdad por sí». Aun eso poco que se ha hecho, lo hizo todo Aristóteles, y desde entonces no se dio un paso más. Pero aun en Aristóteles, si se compara el número de páginas que en ambas obras de analítica dedica a la demostración, sorprende las es- casas que dedica a los principios de la demostración. Parece como si el asunto mismo que en este caso había que explicar -la existencia de verdades per se notae, es decir, que una vez entendidas son ya, y sin más, verdaderas- apartase a los pensadores de su investigación, ya que intentar esta pudiera parecer equivalente a intentar su prueba; por tanto, algo contradictorio. Aunque menos genial y radical que Platón, Aristóteles es todo lo contrario de la fullería: se iba, como un toro al trapo, derecho a los problemas. Es más: para él, toda investigación filosófica comienza por una entusiasta y corajuda busca de problemas, una especie de preliminar apartado de los toros que se van a torear, operación que llama «aporética» o «cuestionario». Pero en lo que se refiere a discutir o analizar el carácter de «verdad» anejo a los principios, falló no poco, y nos aparece siempre un tanto azorado. Porque es el caso que ve lo problemático de esa verdad y que es preciso de algún modo descubrir su fundamento, aunque este no consista en una formal demostración. Y en efecto así lo hace; pero siempre de prisa, con aire de quien no quisiera pararse delante de la cuestión. Es, en efecto, falso decir que Aristóteles no prueba la verdad de los primeros principios improbables 60. Lo que pasa es que esta prueba no versa sobre el contenido particular de cada principio, sino sobre el carácter general de su verdad, es decir, sobre su condición de principios. Su prueba de estos se puede enunciar en un trabalenguas divertido. Sonaría así: los principios son verdad no porque sean verdad, sino porque tienen que ser verdad, porque hace falta que sean verdad. Las expresiones que él efectivamente emplea innumerables veces son estas: tiene que haber verdades improbadas e improbables, porque de otro modo sería imposible la ciencia, esto es, la prueba.
Pocas cosas revelan mayor y más hondamente lo que es la historia, como el hecho de que hasta Descartes -y de modo formal sólo hasta Kant- no se haya cargado nunca la atención sobre este pensamiento, que es, sin comparación posible, el más importante de la doctrina aristotélica, puesto que de él dependen los principios, y de los " principios, el resto. Equivale a formular como «principio de los principios», por tanto, como primer principio del conocimiento -ya través de él de las cosas-, el «principio de la posibilidad del conocimiento» o de «que la ciencia tiene que ser posible» 61.
Que Aristóteles tuvo ese pensamiento una y otra vez, es incuestionable; que a pesar de haberlo tenido no se paró ante él, no reflexionó sobre él y no advirtió que en él brota de pronto un «modo de pensar» radicalmente distinto del suyo y de su tiempo, no es menos cierto. Significa, en efecto -y elevada por lo menos al cubo-, una inversión total de su doctrina: primero, porque hace depender la verdad sobre el Ser de la que es verdad sólo para el Pensar 62; segundo, porque la realidad o actualidad efectiva del conocimiento se funda en su posibilidad, y para este modo de pensar es absurdo que el «acto» se funde en la «potencia»; tercero, porque aniquila la noción antigua de teoría deductiva, tergiversando por completo la que se entendía por principio. Si se «prueba» este porque hace posible la ciencia, es decir, porque de él se derivan consecuencias, son estas quienes prueban el principio, con lo que se tiene una prueba circular viciosa, una petitio principii, que en este caso es titular. 63
Ahora bien; la reforma que inicia Descartes, desarrolla Leibniz y se ha constituido en lo que va de siglo -por tanto, la idea moderna de la teoría deductiva-, consiste formalmente en cometer esa petitio principii. Antaño, principio era lo que se impone por sí mismo y ni se puede ni se tiene que pedir. Gira, pues, la diferencia entre uno y otro «modo de pensar» en lo que se entiende por principio. De aquí que fuera necesario meterse en todos estos vericuetos, cuando es nuestro tema precisamente el «principialismo» de Leibniz.
Según la epistemología antigua, lo que es principio para el pensar: proteron proz hmas; -próteron pros hemas- no es principio del conocimiento (= pensar lo real), sino que el pensar tiene que descubrir lo que es principio de lo real: proteron te physei -próteron te physei-, y ese será el auténtico principio del conocer. Los antiguos pensaban desde el Ser, al paso que los modernos, comenzando por Descartes, piensan desde el pensar, desde las «ideas». Por eso inicia una nueva filosofía y con ella una nueva edad Descartes, al decir estas palabras en sus Remarques aux Septiemes Objections, que copio de la versión dada por su amigo Clerselier en 1661: «La maxime "Du connaltre a l'etre la conséquence n 'est pas bonne", est entierement fausse. Car, quoiqu'il soit vrai que pour conna¡tre l'essence d'une chose il ne s'ensuive pas que cette chose existe, et que pour penser connaitre une chose il ne s'ensuive pas qu'elle soit, s'il est possible que nous soyons en cela trompés, il est vrai néanmoins que "du connaltre a l'etre la conséquence est bonne", parce qu'il est impossible que nous connaissions une chose si elle n'est, en effet, comme nous la connaissons, a savoir, existante si nous concevons qu'elle existe, ou bien de telle ou telle nature s'il n'y a que sa nature qui nous soit connue.» [Parágrafo RR.]
§ 17 LOS «AXIOMAS IMPLÍCITOS» EN EUCLIDES -AXIOMAS COMUNES Y AXIOMAS «PROPIOS»
No se entiende bien qué sea lo que es evidente en el axioma VIII de Euclides, ni menos aún en qué pueda consistir su evidencia. Lo más claro que porta es lo que tiene de definición y no de axioma, y lo que tiene de definición de la igualdad no es propiamente definición, sino la advertencia de la señal intuitiva por la que reconoceremos que dos magnitudes se encuentran en la relación de igualdad. Pero aquí no hay evidente más que, a lo sumo, una tautología: llamo igualdad al coincidir dos magnitudes. Si ahora añado: dos magnitudes que coinciden son iguales, no añado nada, pues equivale a «dos magnitudes coincidentes son magnitudes coincidentes» .Lo que tiene de axioma sólo aparece estrujando la frase. Así llegué antes a suponer benévolamente que quiere decir: toda magnitud es igual a alguna otra magnitud. Pero dado que sea este el sentido del axioma, no tiene evidencia, y menos evidencia proveniente de intuición 64.
No es evidente, porque implica demasiadas cosas en él inaparentes y que, por tanto, en él no se evidencian. Atribuir a toda magnitud la posible igualdad con alguna otra -esto es, su posible coincidir con otra-, supone atribuir a toda magnitud la posibilidad de ser transportada de donde está al lugar del espacio donde se halla otra, y así superponerla a esta. Y en efecto, los Elementos de Euclides ejecutan constantemente transposiciones o desplazamientos y superposiciones. Sin embargo, no se nos dice en parte alguna cómo ni por qué son posibles esas dos operaciones -porque se trata, ni más ni menos, de operaciones, en el mismo sentido en que lo son sumar, restar, etc.; sólo que aquellas son específicamente geométricas-. ¿Por qué no se nos dice? Porque se juzga cosa demasiado evidente que toda magnitud es desplazable y superponible a otra, con resultado de igualdad o desigualdad. Pero entonces la superposición es un axioma. Y, en efecto, Euclides emplea en su obra varios axiomas como este que no se enuncia y por eso se han llamado modernamente «axiomas implícitos».
Lo que no se ve es por qué quedan estos implícitos ya los otros se los explicita en carroza. Solo ocurre una explicación: que la posibilidad del desplazamiento y superposición parece aún más evidente que los axiomas expresos, que goza de una archievidencia. Y en efecto, podemos tomarlo como un ejemplo preclaro de lo que se llama evidente, de suerte que lo que sobre su evidencia resulte, valdrá para los demás axiomas.
Tenemos, por tanto, que el axioma VIII implica los «axiomas de desplazamiento y superposición»; por tanto, no es tan primer principio como se pretende. Baja de rango; pero ¿son estos axiomas implícitos e implicados tan evidentes como al pronto se juzgan? A su vez nos dan por supuestas no pocas cosas; por ejemplo: que una magnitud, al atravesar en su desplazamiento el espacio, no se deforma. Esto supone que ella es rígida (nuevo axioma de la rigidez o invariación de la figura); pero supone también que el espacio por el cual transita y aquel a que se la lleva son homogéneos respecto al inicial; por tanto, axioma de la homogeneidad del espacio.
Todos estos axiomas que van involucrados unos en otros son tanto más principios primeros, y por tanto improbados e improbables, según el tradicional modo de pensar, cuanto más hondos queden en estos estratos de implicación. Pues bien, Poincaré hizo notar en su estudio Des fondements de la Géometrie que el desplazamiento y la superposición no son más que teoremas secundarios, y por tanto, de facilísima prueba, pertenecientes a una de las disciplinas más elevadas y más puramente lógicas -esto es, menos intuitivas- de toda la matemática: los grupos de transformación. La archievidencia y archiverdad, «por sí», resultan ser un modesto resultado de prueba lógica.
Basta esto para desprestigiar toda idea del principio como evidencia, y por tanto, a poner en cuestión el carácter de tener verdad propia y no recibida de prueba que le daba ese rango de principio primero. Empezamos a ver aquí que este rango y esta condición, aparentemente absolutos, son muy relativos, y que, por tanto, el principio de ayer pasa a ser mero teorema de hoy; es decir, que el principio sube y baja en la escala de la jerarquía teorética; que es móvil, que es como un ludión.
La posibilidad del desplazamiento y superposición ofrece ocasión excepcional, por la claridad con que el caso se presenta, para investigar cómo una verdad lógica, esto es, fundada en razón o prueba, puede durante siglos y siglos ser considerada como evidente. En este caso, la evidencia está hecha de lo más contrario a ella: de la condensación y como empaste de una masa de pruebas; de claros razonamientos sobre relaciones espaciales, tan elementales, que no se le ocurrió al hombre, hasta hace poco, convertirlas en problemas, teorizarlas, probarlas. Pero no afectando esta cuestión a nuestro tema, la soslayamos, dejándola apenas tocada.
Para simplificar la marcha de nuestro estudio, que es ya de suyo no poco complicada, he procurado concentrar en el análisis de un solo axioma todas las cuestiones y lados que a la condición general de todos ellos atañe. Hay, sin embargo, un punto en el sistema euclidiano de axiomas que no transparece si no confrontamos unos con otros; por ejemplo: este mismo axioma VIII con el I.
El axioma I dice que «cosas iguales a una misma son iguales entre sí». Expresa, como se ve, una propiedad determinada que goza la relación igualdad: ser transitiva, pasar de dos términos a otros dos cuando uno de ellos es común. La cosa, por sí, no interesa a nuestro tema. En cambio, nos pone alerta la advertencia de que se emplee aquí el término «igual», cuando aún no se nos ha definido la igualdad. El alerta se agudiza al observar que en los siguientes, hasta el VIII, se habla también de igualo de desigual sin previa aclaración de estas relaciones. Por fin, en el VIII, que hemos estudiado ya, la definición de igualdad surge, ¿cómo se explica esto?
En su primera faz es asunto simplicísimo. El axioma I habla de cosas iguales; pero no habla especialmente de magnitudes o cuantos continuos o extensos. Es un axioma que vale lo mismo para estas que para los números o cantidades discretas, y tal vez para cualquiera otra cosa del Universo 65. La relación «igualdad» que atribuye alas cosas no es magnitudinal, no es geométrica, sino más genérica. En el VIII se contrae el sentido genérico de igualdad a su sentido específico extenso o geométrico. Hay, pues, dos clases de igualdad: la igualdad entre cosas cualesquiera y la igualdad entre cosas extensas. Esto nos descubre a su vez que entre los axiomas de Euclides hay que distinguir dos clases: los que valen sólo en geometría, porque se refieren a magnitudes continuas, y los que tienen carácter común.
Aquí es inevitable aducir una larga cita de Aristóteles. En el libro primero de los Analíticos segundos dice 66: «Entre los principios de que hacen uso las ciencias demostrativas (= teoremas deductivos), son los unos propios a cada ciencia, y los otros, comunes, pero se trata de una comunidad analógica, dado que su uso es limitado al género de que la ciencia en cuestión se ocupa. Son principios, por ejemplo, las definiciones de línea, de recta; los principios comunes son proposiciones tales como si de dos cosas iguales se quitan cosas iguales, los restos son iguales. Pero la aplicación de cada uno de estos principios comunes es suficiente, hikanon -hikanón-, cuando se la limita al género de que se trata, porque tendrá el mismo valor aunque no sea empleado en su universalidad, sino aplicado -en geometría, por ejemplo- a las magnitudes sólo, o en aritmética sólo a los números.» El contexto de los tres capítulos precedentes en la obra aristotélica, y el ejemplo que, por fortuna, aduce, y aun la primera parte del párrafo, nos hacen entender sin vacilación que estos principios comunes son los axiomas. Digo esto porque la segunda parte de esta cita, donde se expone concretamente la función lógica del principio común, es indecisa y bastanteflou 67. De atenerse exclusivamente a ella, colegiríamos que un principio común, como el que sirve de ejemplo, puede ser axioma o principio de una ciencia; pero que basta usarlo contraído al género de que se trata: a la magnitud o al número. Más no es esto, ni mucho menos, lo que Aristóteles piensa y nos ha hecho constar en el capítulo VII. A su juicio, el principio común no puede servir para probar nada en geometría o en aritmética. La razón es que el término «igual», que es un género lógico, diversifica su sentido en dos especies lógicas: igual extensivo e igual numérico. A estas especies lógicas es a lo que Aristóteles llama géneros. Induce, por tanto, a error decir que es suficiente para con él probar, contraer el principio común a principio propio -idion, ídion-, «idiota», y fundar esta afirmación en que ambas formas del principio tienen el mismo valor o hacen lo mismo, tauto jar poihei. Esto último es un franco error. La duplicidad del concepto igualdad disperso en dos especies haría que los silogismos o pruebas constituidas con el principio común como premisa mayor fuesen ilógicos, puesto que contendrían en muchos casos paralogismos o quateniones terminorum.
Hemos llegado al punto neurálgico en todo este «modo de pensam. Consiste este, ya lo dijimos 68, en partir de las cosas sensibles, y extraer de ellas, por abstracción comunista, conceptos constituidos por lo que en cada una de aquellas hay de común con otras. Esto da al concepto su seudouniversalidad comunista de lo «uno en muchos» o, kata pantos kata pantós. Por otra parte, originado en cada cosa sensible, el contenido del concepto sigue siendo una cosa sensible, bien que extracta o, como suele decirse, abstracta. Sobre estos conceptos «sensibles» o «sensuales» vuelve a actuar la abstracción comunista, y encuentra, por ejemplo, que varios de ellos contienen de nuevo algo común. Al concepto de lo común entre otros conceptos se llama «género», ya estos, «especies». Ser género o ser especie es una relación entre conceptos como tales 69, y, por tanto, lógica 70. Lo cual significa que los caracteres «género» y «especie» son meramente relativos. El «género» resulta cuando se aísla lo común a las especies. Deja, por tanto, fuera de sí una parte de lo que constituye a cada especie. Para estas valdrían todas las verdades que valen para el concepto que en cada caso consideramos como género. Cuando a una especie atribuimos esas verdades propias al género, es que «hablamos en general», y esta faena se llama «generalización». No es, pues, generalizar atribuir al género las verdades propias al género, sino atribuírselas a la especie. De donde se sigue que generalizar no es conocer las especies, porque estas, si bien comunican o comulgan en el género por una de sus partes, por otra se diferencian de él y ellas entre sí. Triángulo, cuadrado, círculo, comunican en el género «figura lineal»; pero la totalidad -olon, hólon- de cada uno es irreductible a ese género y discrepan entre sí: el triángulo tiene tres ángulos; el cuadrado, cuatro, y el círculo ninguno. Las especies son indóciles al género, escapan de él, no están en él previstas, sino que cada una añade algo nuevo, y esta parte nueva es siempre un volver a empezar desde el principio 71. De aquí que el género no pueda ser principio de las especies. Estas no se pueden deducir o derivar de aquel. Aristóteles no debió llamarle « género», porque este vocablo sugiere generación, y el género aristotélico es estéril, por serio la abstracción comunista de que proviene 72.
En estas condiciones, ¿en qué conceptos comienza una ciencia, esto es, una teoría deductiva? Es la pregunta por los principios de la ciencia, y lo dicho nos muestra que estos no pueden ser «principios generales». Cada especie está condenada a reclusión dentro de sí misma, a ser, por tanto, principio de sí misma. Y gracias que, al contener en sí misma el género, puede recibir de él predicados «universales per se» o genéricos. Solo pueden deducirse de ella sus propiedades, que valen para otras especies de que ella es género. Esto nos revela una vez más que el conocimiento o proposición verdadera tiene que ser siempre originariamente una verdad específica o cathólica. Lo cual acontecerá, por fuerza, con los primeros principios de una ciencia, o sea sus principios más generales. Resulta una paradoja congénita a este «modo de pensar» que sus principios generales no sean genéricos, sino lógicamente específicos, y además que no sean generales o propiamente comunes -coinai.
Mas se ofrece esta dificultad: la especie es un género a que es añadida, sintetizada, una diferencia. Esto llevaría a que si los conceptos primeros de una ciencia -definiciones y axiomas- tienen que ser ya específicos, supondrían otros anteriores, que son su género. Esto significaría que esa ciencia no era sino derivación de otra «más general», y así sucesivamente. De modo que solo existiría una sola ciencia un solo cuerpo de conocimiento, una «ciencia universal». Tal acontecía en la doctrina platónica, y esto va a acontecer -por lo menos programáticamente- desde Descartes.
Pero en el modo de pensar aristotélico-escolástico pasa lo contrario. Comienzan en él las ciencias con principios específicos que cierran cada una en sí, la incomunican de las colaterales y la descoyuntan por arriba de cualquiera otra ciencia que pudiera parecer «más general». Esto, claro está, no es un capricho, es el resultado y la limitación inevitables del comunismo sensualista que es el modo de pensar aristotélico.
Los «primeros» conceptos -arcai prwtai- de cada ciencia son las especies más elevadas a que ese pensar lleva en el asunto -pragma-. Este es el que circunscribe y cierra en sí cada ciencia, que por eso se llama pragmateía.
Así se comprende la flotación, el flou. de aquellas expresiones en que Aristóteles nos enseña lo que son los «principios comunes». Por un lado, el axioma «si de dos cosas iguales se quitan cosas iguales, los restos son iguales» parece valer igualmente para la cantidad continua y para la discreta, para la geometría y para la aritmética. Sería frente a estas un principio verdaderamente general, puesto que en él no se hace referencia a las especies. Mas, por lo mismo, no puede ser principio de la geometría ni de la aritmética. Sería equívoco. Porque el concepto de igualdad en él empleado es en este «modo de pensar» incontrolable; es decir, no corresponde a ninguna intuición sensible, no puede hallársele en ninguna cosa.
De modo que tenemos la siguiente estrambótica situación -estrambótica, pero coherente con este estilo intelectual-. Existe un concepto genérico de cantidad, y Aristóteles lo define en el libro de la Metafisica 73; pero ese concepto es por sí inoperante. La geometría empieza con el concepto «magnitud»; megethos, mégethos-, o cantidad continua; por tanto, con una especie, lógicamente hablando. ¿Por qué solo esta es hábil para obtener proposiciones verdaderas? Porque es lo último común en este orden que en las cosas sensibles puede encontrar la abstracción comunista, La pura y genérica cantidad escapa ya a la sensación: la pura cantidad no es ya una «cosa», Lo propio acontece por su lado con el número, aunque este azora bastante a Aristóteles porque, por su propio pie, parece querer aplicarse a la magnitud en cualquiera de sus formas. El punto es ya como la unidad, dos puntos la recta, etc. Estamos en las regiones decisivas de este «modo de pensar», que en él son bastante crepusculares y nada pelúcidas.
Ello es que de los conceptos específicos, cathólicos, «magnitud» y «número» se hace primer principio para dos señeras ciencias. Como, en efecto, dentro de cada una son la especie más general, Aristóteles los llamará «géneros» por excelencia 74.
En qué medida andan aquí las cosas poco claras, se colige de la actitud de Suárez frente al concepto de cantidad in genere. Sin aceptarla defiende como puede el buen sentido que puede tener la definición aristotélica si no se la toma como tal, sino más bien que «per illam descriptionem magis explicat quid hoc nomen "quantum ", significat, quam quid proprie et secundum suam essentiam quantitas sit». (Disp. XL, Sectio I, 5.) Pero antes ya de hacer esto, para que no haya duda, Suárez se niega en redondo a ocuparse del concepto genérico de cantidad 75 y hace constar, como quien se quita un peso de encima, que en el libro de las Categorías, donde no se trata de definiciones meramente nominales, Aristóteles también la escamotea y statim illam divisit in continuam et discretam.
El resultado de todo ello es que los conceptos «primeros» de una ciencia -por tanto, las definiciones y los axiomas- son, en rigor, monstruos lógicos. Cada uno es a su vez su género y su especie, puesto que el género auténtico no tiene vida propia y va embutido en la especie, prevaliéndose de que, en efecto, en toda especie participa el género. Así resultan conceptos jorobados, con el género acuestas, a modo de camellos que llevan su giba genérica, de la cual se nutren. Esto se ve claro en los axiomas.
En la serie de ellos que Euclides ostenta (dejemos ahora sus «axiomas implícitos»), vimos que había dos clases. Ahora entendemos perfectamente su diferencia: unos son, en efecto, comunes a geometría y aritmética, por lo menos; otros son exclusivamente, específicamente, geométricos. Pero esta dualidad revela una falta de pulcritud teorética en Euclides, porque la verdad es que los axiomas comunes o propiamente genéricos sólo funcionan cuando se transfunden a ellos los específicos. Para representarse su efectiva eficacia lógica hay que figurárselos aplastados los unos contra los otros, interpenetrados, formando una pasta unitaria. Sólo así son ikanoi (hikanoí) .eficientes o suficientes. Su formulación separada es una impropiedad que, como otras muchas cosas, revela en Euclides un gran descuido «teorético» y un gran desinterés hacia la filosofía, que van perfectamente con un gran sentido de la práctica matemática.
La cosa no es, como pudiera parecer, sin importancia, y por eso tuve que subrayar el flou de la expresión aristotélica, que es peligroso para su propia doctrina. Porque si los principios comunes o genéricos pudiesen actuar como tales en una ciencia, se habría perdido nada menos que el carácter distintivo de la ciencia, en cuanto «pensar demostrativo» -episthsantez thn dtanoian- frente a otras formas de pensamiento. Y esta distinción fue el mayor descubrimiento de Aristóteles. En efecto: si se usa el principio común por sí -sin su contracción mediante los otros axiomas específicos-, el pensamiento deja de ser lógico (= científico) y se convierte en analógico (= dialéctico), y el principio común deja de ser principio y se transforma en «lugar común» o topos (tópos ) .De la rigorosa ciencia salimos a la vagarosa tópica. Ni más ni menos. No era, pues, asunto baladí. Aristóteles lo hace constar en la primera parte de nuestra cita 76.
Definiciones, axiomas, razonamientos, tienen que moverse en el recinto hermético de un género (= especie primera en mi interpretación). Solo así son científicos. Por eso, junto ala petición de principio y el paralogismo, el tercer pecado capital en la lógica aristotélico-escolástica es el paso a otro género: metabasiz eiz allo jenos (metábasis eis állo génos).
El modo de pensar pre-cartesiano se caracteriza, pues, por ser cosista, comunista, sensual e «idiota» 77, Por eso sus principios tienen que ser incontrolables evidencias intuitivas -de intuición sensible-. Por eso no pueden ser apenas «generales» y quedan adscritos a la reducida gleba de un seudo-género, sin poder trascender de ella a otras ni elevarse a superior generalidad o comunidad 78. Por eso, en fin, sus principios no pueden nunca llamarse «primeros» propiamente, ya que en toda la disciplina que ellos incoan aparecerán sin cesar nuevos principios -las definiciones de las especies-, que son tan principios y tan primeros como ellos. Pues no he tenido antes tiempo de decir que en pura ortodoxia aristotélica los llamados principios de Euclides no bastan para la teoría, sino que dentro de ella hay compartimientos estancos, y la superficie necesita sus principios privados frente a la línea, y el sólido frente a la superficie, etcétera; es decir, que la geometría, se divide a su vez en tres pragmateías.
Tenemos, en consecuencia, un «modo de pensar» que insiste mucho en la prueba, que está orgulloso de sus silogismos; pero el hecho es que cada ciencia se compone de tantos principios que son no mucho menos numerosos que las pruebas. Y como « principio» significa « pensar es evidenciar», se hace ahora transparente por qué lo he opuesto al modo leibniziano, si este puede buenamente caracterizarse como «pensar es probar» 79.
La abundancia desprestigia a los principios como a los príncipes. Nos parecían muchos los que Leibniz maneja e introduce; tantos, que por ello me arrojé a llamarle «principialista». Pero en comparación con la doctrina pre-cartesiana, su equipo de principios es evanescente. Y, sin embargo, no hay impertinencia en aquella atribución a Leibniz, porque este entiende por principio algo mucho más acendrado y prócer como elemento de la teoría deductiva. El aristotelismo llama principio -arxh o prvton- a cualquiera cosa; a saber: a la simple definición empírica de cualquiera cosa.
Los Analíticos primeros exponen la teoría del silogismo. Esta teoría es, en efecto, la primera teoría deductiva ejemplar que el hombre ha elaborado. Es un prodigio, y en veinticuatro siglos apenas ha habido que retocarla. Más por lo mismo ha sido causa de un espejismo que la mente humana ha padecido también durante pocas menos centurias. Se ha confundido la perfección de la teoría, cuyo tema era la forma silogística -por tanto, una teoría deductiva formal-, con su aplicación a las ciencias; es decir, al intento de elaborar teorías deductivas sobre temas mate- riales. Y entonces varía por completo la situación: la ciencia no es solo el silogismo y la prueba, sino que es, antes y mucho más que eso, como vimos, la adquisición de los principios que van a hacer posibles los silogismos. En la teoría formal del silogismo, este funciona en el vacío -que es un modo de no funcionar propiamente-, porque lo que en ella interesa es su pura forma de funcionamiento, y no un funcionamiento de él concreto y lleno. En vez de efectivos conceptos, los juicios que son premisas y conclusión aparecen sustituidos por signos, como en el álgebra -S es P; Todos los S son P; Algunos S no son P, etc.- La silogística es, en efecto, un álgebra de los conceptos. Fue el álgebra primigenia. En ella se definen las condiciones que esos conceptos tendrían que tener para poder sustituirlos a los S y los P, de suerte que el silogismo funcione con rigor. Pero ¿cómo se pueden obtener conceptos llenos que cumplan esas condiciones?
A este fin, la lógica que son los Analíticos primeros tiene que ser completada con una metodología donde se nos diga cómo se llega a los conceptos que son los principios del silogismo. Esto hace Aristóteles en sus Analíticos segundos. Ambas obras juntas rinden una teoría de la ciencia 80. Pero esta segunda parte no es una teoría deductiva de los principios -aunque algunos trozos de ella lo sean-, ni en ningún sentido está a la altura de la primera. Lo cual no quiere decir que no sea también portentosa. En Aristóteles, hasta el error y la insuficiencia llevan siempre dentro luz.
Pero aquí no se trata, como varias veces he indicado, de exponer el aristotelismo, sino tomar de él solo lo que puede considerarse como bien común a filósofos y hombres de ciencia en las generaciones siguientes hasta Descartes. Téngase en cuenta que la lógica y metodología de Aristóteles -no su filosofía, de la que no hemos dicho una sola palabra- se convierten inmediatamente en uso general dentro de la vida científica. Es el primer koinón o lingua franca intelectual que se constituye en Occidente.
§ 18 EL SENSUALISMO EN EL MODO DE PENSAR ARISTOTÉLICO
Hechas estas salvedades, tenemos derecho a enarcar las cejas y convertirlas en ojivas, sorprendidos de que Aristóteles no dedica a la cuestión de cómo se obtienen los conceptos que son los principios más que una página no cumplida. Y, sin embargo, para él es la conceptuación, como no puede menos, la acción mental más importante en el conocimiento, más que la ciencia o prueba que supone aquella; es, en fin, el más auténtico y potenciado saber.
Se trata del pensar exacto, único capaz de engendrar proposiciones necesariamente verdaderas. Y aquí cobra toda la imaginable agudeza, y se transforma en conflicto, la dualidad de dimensiones que el § 10 nos hizo distinguir en el concepto: su veracidad y su logicidad. Por la primera tiene que valer como concepto del ser de las cosas; por la segunda tiene que ser exacto o, como decíamos, término.
En tiempos de Aristóteles, las «mocedades» del pensamiento habían llegado al punto de la madurez que hace a aquel capaz de ser ya efectivamente conocimiento, esto es, pensamiento de lo que las cosas son. Por ese entonces, no antes, se constituyen las ciencias. Este estadio de madurez fue en Grecia flor de un día, porque la política se encrespó en aquella misma tarde, es decir, se hizo de verdad política, y cuando la política es de verdad política (es constitutivo de la política ser encrespada) se convierte en una fuerza destructora; o para hablar más exactamente: la política, preocupada por su esencia misma de salvar una sola cosa -no digo aquí cuál-, destruye todas las demás. Así ha acontecido siempre desde que el hombre existe. Las alteraciones del mundo helénico aplastaron la madurez del pensamiento helénico en el momento en que iba de verdad a constituirse. Lo antecedente había sido solo preparación, educación, Vorspiel und Tanz. Entre los efectos -por lo pronto más modestos, pero a la larga más funestos- de las alteraciones políticas se halla el hecho de que ocasionan la pérdida de libros. Esto ha acontecido estos años en Europa, como aconteció en Grecia a la muerte de Aristóteles. La conservación de sus libros pragmáticos 81 es tradición que se debe a una pura casualidad, merced a la cual, en el momento preciso en que iban a desaparecer, llega a Atenas el primer «dictador"» que ha existido en Occidente, ya la vez el más «elegante» que ha existido: Publio Cornelio Sylla. Este se apodera de ellos y se los lleva a Roma. En cambio, desaparecieron los libros de sus tres discípulos: Teofrasto, (a quien, se dice, el propio Aristóteles llamó así, por tanto, «el de la buena fabla»), Dicearco, Aristoxeno, y el de aquel, Estratón. Ninguno de ellos era un genio; mas por lo mismo creo que deben considerarse como los representantes más puros de la madurez del pensamiento helénico. y que eran ya los suyos tiempos de «política», se demuestra con solo recordar la polémica permanente entre Teofrasto y Dicearco, no obstante su fraternidad discipular, sobre si el intelectual debe o no intervenir en la vida pública. Este tema es, acaso, el más típico de todo «tiempo revuelto» en que no andan bien las cosas humanas.
Va todo esto, nada más, como síntoma insinuante de que con Aristóteles el pensamiento helénico se instala en su madurez, se siente capaz, y por lo mismo quiere perentoriamente conocer lo que son las cosas en torno nuestro. Aristóteles era un hombre de ciencia, y fue filósofo en tanto que hombre de ciencia 82. Su reforma del platonismo consistió en declarar urgente el conocimiento de las cosas concretas que «están ahí» y nos rodean por todas partes.
Cuando Platón quiere conocer una cosa que está a su vera, lo primero que hace es echar acorrer en dirección opuesta, alejarse infinitamente de ella, irse más allá de los astros, y desde un «lugar supraceleste», viniendo en retorno, ver qué se puede decir con sentido sobre las cosas de este mundo que tanto carecen de él. Esta platónica fuga para acercarse me parece la invención más genial que en el orden teorético se ha hecho en el planeta, sin que quepa comparársele ninguna otra. Aunque no hacemos aquí una historia de la filosofía, ni siquiera una historia de la idea del conocimiento, es tal la trascendencia de este invento platónico, que en los parágrafos próximos habrá que aludir a ella alguna vez. Porque, no cabe dudarlo, la ciencia «moderna» es platonismo en marcha. Considero sobremanera higiénico para todo el que se ocupa en actividades intelectuales, hacerse de cuando en cuando bien presente y claro lo que esa ocurrencia platónica significa, y la genialidad que implica 83.
El método de Platón es radicalmente paradójico, como lo es, por fuerza, toda grande filosofía. Aristóteles y su tiempo adoptan un método opuesto, que coincide con el sentido común, con la opinión pública. Piensa que la verdad sobre las cosas se encuentra en la máxima proximidad de ellas, y esta máxima proximidad de una mente con una realidad es la sensación. Esta es la facultad no ética fundamental en la doctrina aristotélica y en el tiempo que le sigue. Por ello es forzoso calificar de sensualista este modo de pensar. Verdad es que, a mi juicio, defraudamos un poco el sentido aristotélico de este primer contacto de la mente con la cosa al traducir aisuhiz; por sensación. La actual terminología psicológica se nos interpone. La noción aristotélica de «sensación» es mucho más amplia que la actual, y tenemos que sinonimizarla con toda una serie de términos hoy en uso. Sensación es la sensación de color o de sonido; pero lo es también la percepción de una cosa singular y lo es también la representación de movimiento y reposo, figura y magnitud, número y unidad 84. Sensación es asimismo la función mental en virtud de la cual decimos ante un encerado: «Esto ahí es un triángulo.» Ello significa que es cosa de la sensación nuestro distinguir un triángulo de un cuadrado, y en efecto, en la página última de los Analíticos posteriores, donde Aristóteles va a declararnos cómo conocemos los principios, se parte de considerar la sensación como capacidad de discernir, de distinguir o juzgar 85. En fin, no parará Aristóteles hasta afirmar que la sensación es un conocimiento gnosis tis; ( gnosis tis) 86. Ocupados ahora sólo en teoría del conocer, me parece lo más justo que traduzcamos el término aísthesis nor «intuición sensible o sensua1». Ahora, Que es preciso entender esta vivazmente. No estamos en la ridícula psicología del siglo pasado, que manejaba los fenómenos mentales como si fueran materias inertes. En Aristóteles hay que entender todo verbalmente. La sensación no es «algo ahí», sino que es un sentir, un hacerme cargo de este color, de este sonido; o inversamente: es el color colorándome y el sonido sonándome. La «intuición sensible» es el primer «hacerse cargo», o entender, o conocer. Por eso la he llamado facultad noética. He añadido que es la fundamental, y esto ya solivianta un poco. Sin embargo, la cosa me parece sencilla y obvia, aunque aquí no hay espacio más que para enunciarla en resumen. Mi idea es esta: el más «puro» inteligible -nohton, noetón- que el entendimiento pueda concebir, es algo de que nos hicimos cargo ya en la sensación, y no es por sí nada más.
Contrapone Aristóteles, como las dos formas distintas de conocimiento, la sensación y el lógos, entendiendo por este el concepto, sobre todo en su forma explícita que es la definición. Pero la verdad es que en su psicología establece una maravillosa y evidente continuidad entre la función mental que presenta como inferior -el «sentir»- y la que considera más elevada -el pensar los principios-. Aquella es común a todos los animales; ésta sería el atributo del hombre 87. Mas, por otra parte, insiste infinitas veces en estatuir, como no puede menos, que el pensamiento no piensa nunca sin imágenes, las cuales, a su vez, no son más que precipitado de sensaciones. Aunque parezca mentira, nunca se ha estudiado, con el cuidado que reclama, esa relación entre las imágenes y el lógos que tiene el carácter oficial de necesaria. ¿Qué papel preciso tiene la imagen en el lógos y qué servicio hacen en él las otras actividades de la mente?
No parece que pueda existir la menor duda. En la sensación nos «hacemos cargo», nos «damos cuenta» o entendemos una cosa singular sensible. Una parte de esta es conservada en la imaginación (memoria o fantasía libre). En aquella o en esta -para el caso es igual-, la mente fija ciertos componentes y abstrae de los demás. Es un efecto de nuestra atención. Aristóteles ignora que hay «atención», pero no importa para la cuestión. Después de hecha parecida fijación y abstracción en muchas sensaciones o imágenes, se advierte la identidad de aquellos componentes ABCD, que aparecen, pues, como comunes a aquellas. Esta advertencia no modifica lo más mínimo el carácter sensual de estos. El que aparezcan como comunes es una cualidad relacional que les añadimos, pero ni les quita ni les pone nada. Tenemos ya, ante nosotros, el primer universal. Pero no porque ejerzan «cargo» de universal y de género dejan de ser ABCD exactamente lo mismo que eran: caracteres sensuales de la cosa. La operación de comparar para descubrir lo común y lo diferencial, no es una nueva forma de «hacerse cargo», de entender; no es una operación más inteligente. Es, en cierto modo, mecánica: una faena de transporte que lleva nuestra atención -la cual no es tampoco por sí inteligente- de una sensación a otra. Lo entendido al comparar y «generalizar» sigue siendo lo entendido por la sensación, y todas estas operaciones de que resulta el universal son, por sí, estúpidas y viven a cuenta de la sensación, que es hasta ahora la única actividad inteligente, discerniente.
La gran crisis en todo este proceso se quiere hacer consistir en el momento en que el extracto sensual ABCD, en-cargado de representar o ejercer el papel de universal y de género -por tanto, el lógos-, es referido de nuevo modo a la cosa singular con que la sensación nos proporcionó contacto, y nos aparece como manifestando, revelando el Ser de la cosa. Entonces se hace lógos de la Esencia - logos tes ousias, lógos tes ousías. ¿Qué «juego de manos», qué «suplantación transformista» se ha operado, en virtud de la cual la cosa -«eso ahí» ante mi en la sensación- se ha convertido en un ente, en algo que tiene un Ser, en algo a quien atribuyo una peculiar existencia y una peculiar consistencia? En este estudio intentamos definir diferentes «modos de pensar», no doctrinas, y hemos evitado rigorosamente todo problema ontológico. Pero no podemos olvidar que aquellos sean modos de pensar el Ser. ¿Nos obliga esto a penetrar en el avispero de la ontología? Creo que por ahora no. Para el presente asunto basta con lo siguiente: el hombre, en su trato con las cosas sensibles que le rodean, está encadenado a ellas como el forzado al banco de la galera. En esto no se diferencia de los animales ni de las piedras. Mas, como el forzado, mientras está atado al banco, «ambas manos en el remo», puede imaginar que está libre de la galera, reposando en los brazos de una princesa o en el remoto terruño donde pasó su infancia. Esta capacidad para imaginarse libre de la galera, por tanto, esta imaginaria libertad, significa ipso Jacto una efectiva libertad de imaginar frente alas cosas sensibles, frente a «eso ahí» en que está encadenado. Las sensaciones se precipitan en imágenes que son recuerdo de aquellas, por tanto, imágenes memoriosas; pero con estas imágenes memoriosas, tomadas como material, puede el hombre construir imágenes «originales», nuevas y, en el sentido fuerte de la palabra, fantásticas. Merced ala fantasía -y conste que esta no consiste sino en «sensaciones liberadas»-, puede el hombre fabricarse, frente al tejido de las cosas sensibles en que está prisionero, un mundo de cosas fantásticas; o dicho de otro modo: un edificio de fantasías organizadas en fantástico mundo. He dicho que puede fabricarse un mundo así; pero no es exacto: puede fabricarse incontables mundos así, es decir, fantásticos. Las cosas sensibles en que está preso no constituyen un mundo. En rigor, no son cosas, sino «asuntos de la vida», articulados unos en otros formando una perspectiva pragmática. Se convierten en cosas cuando los libertamos de esa perspectiva y les atribuimos un ser, esto es, una consistencia propia y ajena a nosotros. Pero entonces se nos presentan como siendo en un mundo. No están aisladas, no son esta y esta y esta, indefinidamente. Ahora una, luego otra sin conexión suficiente con la anterior, y así sin fin, sino que forman un mundo, que es ya pura fantasía, que es la gran fantasmagoría. Un mundo es, como tal, algo fantástico; quiero decir que no lo hay si no hay fantasía, que no nos es ni puede sernos dado como una cosa más. Antes bien, las cosas nos son «dadas» en algún mundo. Si los animales no tienen un mundo, será, no porque, como suele decirse, carezcan de razón y sean irracionales, sino porque carecerían de fantasía suficiente. Mas la fantasía tiene fama de ser «la loca de la casa», la facultad irracional del hombre. Tendría gracia que, apurando bien las cosas, resultase a la postre ser más definitorio del hombre su irracionalidad positiva o fantasmagorismo, que la llamada «racionalidad». Y ello porque resultase que esta supone aquella, es decir, que la razón no es sino un modo, entre muchos, de funcionar la fantasía 88. Pero dejemos la cuestión sin sentencia. Lo urgente es advertir que aquellos mundos imaginarios pueden ser referidos a las cosas, o viceversa: estas a cada uno de aquellos. Esta referencia se llama interpretación. Con lo que tenemos esto: el hombre es libre para interpretar las cosas en que fatalmente (= no libremente) está inserto.
Al decir que puede formar imágenes «originales», entiéndase toda imagen que no sea tal cual la sensación la deposita en la memoria. Fijarse de una imagen solo en ciertos componentes, ABCD, es ya formarse una imagen original. La originalidad aquí se reduce a prescindir de unas partes y quedarse con otras: es la imagen abstracta o extracta. No es menos original que el centauro, solo que en otra dirección; no es menos fantasmagórica.
Podemos interpretar la «cosa ahí» que es este río de sesgo curso, como un dios. Con ello referimos el río a un imaginario mundo de dioses, o mundo divino, y lo que hemos hecho es divinizarlo. Hablamos (lógos, légein) de las cosas en tanto que dioses -teo-logizamos o mitologizamos. Es una interpretación. Podemos igualmente referir las cosas a un mundo constituido por elementos imaginarios, cada uno de los cuales tiene estos caracteres: es idéntico a sí mismo, no se contradice con los demás y entra en relaciones diversas con ellos sin perder por ello su identidad. A la «cosa ahí» interpretada en tanto que elemento de ese mundo -por tanto, poseyendo esos caracteres-, decimos que es un ente, y lo que en cada una de ellas aparezca como idéntico, etc., lo llamamos ser de ese ente. Da la casualidad de que aquellos caracteres de los entes coinciden con los caracteres del extracto sensual llamado lógos o concepto. Esto hace que nuestro hablar de los entes u onto-logía -filosofia, ciencia- sea un hablar lógico. El lógos del mito no es «sensu stricto» lógos, porque no es hablar lógico o exacto, sino que la mitología es «ganas de hablar», aunque, ciertamente, unas maravillosas «ganas de hablar»; tanto que es puras «ganas de hablar» sobre lo maravilloso como tal 89. Con esto basta para nuestro tema presente.
Vese en lo dicho que la transformación de extracto sensual ABCD en lógos del ser una cosa, en noción, concepto, definición y principio es también una nueva función, o cargo, o magistratura que le sobreviene, pero no modifica lo más mínimo su contenido, no le hace ser distinto de lo que era cuando en la humilde y sensual sensación e imaginación lo fijamos, abstrajimos y extrajimos. Llegamos, pues, al concepto y al principio sin que intervengan más que estas tres actividades mentales: la sensación-imaginación, la atención-desatención y la comparación. Pero de estas, atender y comparar hemos dicho que eran como mecánicas y no primariamente inteligentes, puesto que no hacen sino operar sobre lo entendido en la sensación. De modo que la única actividad originariamente inteligente, el único «hacerse cargo» o «darse cuenta», es la sensación, sobre todo liberada en forma de imaginación 90. Aristóteles establece una facultad suprema de la mente que está encargada de hacerse cargo, de darse cuenta, de tomar contacto o «tocar» - thinganein, thingánein- lo inteligible - noeton, noetón-: es la razón, inteligencia nous, nous. «La inteligencia se hace uno con lo inteligible cuando lo toca y así lo entiende» nohtos gar gignetai uigganwn nocn cste tauton nous kai nohton 91. Pero el famoso noetón o inteligible no consiste en más que aquel primitivo extracto sensual o imaginación. De donde resulta que la inteligencia no entiende nada nuevo que no hubiese ya entendido la sensación. Por eso dijimos que era esta el primer contacto de la mente con la cosa. Mas ahora resulta que es también el último, y por tanto el único, lo que obliga a Aristóteles a emplear, refiriéndolo a la relación entre la inteligencia y lo inteligible, la misma metáfora que empleamos para la sensación: contacto. Ahora comprendemos toda la ejemplar coherencia del pensamiento aristotélico cuando repite, sin cansarse, que la inteligencia no puede entender, no puede pensar, sin imágenes 92.
Es cosa notoria que Aristóteles despacha en unos cuantos párrafos del tercer libro Sobre el alma la definición de sus conceptos de inteligencia pasiva y activa, o agente, y que estos párrafos son ininteligibles hasta ahora. El texto del tratado Sobre el alma es de los más desalmadamente tratados por la suerte. Pero además de esto hay para sospechar que Aristóteles se atropelló aquí por querer acordar su psicología, que es una ciencia natural, con su teología y su ética. Por supuesto, que este deseo de acordar aquella con estas disciplinas no es arbitrario, sino, por el contrario, inspirado en un admirable sentido de la responsabilidad sistemática, que es la obligación definitoria del filósofo. Para este, el sistema es un deber. En vez de sistema, podemos decir «continuidad». Era necesario establecer la continuidad entre el orden natural y Dios. El hombre está por abajo en continuidad con los animales; estos, con los vegetales; estos, con los minerales. Faltaba la continuidad hacia arriba, faltaba algo en el hombre natural que fuese a la vez algo divino. Aristóteles necesita -aparte otros muchos motivos que como intelectual griego tenía- divinizar el pensamiento, y esto, difícil en los supuestos de su psicología y su teoría del conocimiento, le lleva a una solución violenta, metiendo a última hora, atropelladamente y «desde fuera», un poder en el hombre -el norls poietikós- que en su restante condición no venía previsto y que ha estado a punto de convertir el aristotelismo en panteísmo. Pero la verdad es que el norls o inteligencia no tiene nada de divino que no lo tenga ya la sensación. La metáfora del Estagirita que pinta al intelecto agente como una luz, no es apenas metáfora, porque significa el poder de hacer manifiesto el sentido de los conceptos ; esto es, que nos demos cuenta de ellos, que entendamos lo que hay que entender, como la luz hace manifiestos los colores de la Naturaleza. Pero el caso es que el contenido del concepto está ya manifiesto en la sensación o intuición sensible, y si no lo estuviera allí, no podía estarlo en ninguna otra potencia mental. De modo que, en absoluto, no es metáfora en cuanto que la luz, la auténtica luz, no la metafórica, es la sensación de luz o la luz iluminando que efectivamente nos pone delante el gran panorama de las cosas. Y el darse cuenta de la luz del día es la operación más inteligente en este «modo de penSar» 93.
Que no se haya comprendido así todo esto, proviene de una extraña beatería que ha suscitado siempre lo abstracto, como si la abstracción fuera una operación mágica -o por lo menos alquímica- capaz de dar a lo abstraído una nueva naturaleza distinta de la que tenía cuando estaba en lo concreto. Abstraer sería transmutar en el oro de lo abstracto el cobre de lo concreto. Pero ya vimos en el § 9 que no hay tal. Esta beatería hacia lo abstracto se complica con una beatería hacia lo universal, que es el falso universal comunista. No es necesario decir que ambas beaterías, como todas las demás de Occidente, proceden de Platón, que ha sido el Mississipí de la beatería. Con esta nada se consigue y todo se pringa, porque no es buen camino para diferenciar al hombre del animal fundar su discriminación en la capacidad de abstraer y generalizar. Sobre que si fuese esto verdad, quedarían separados el hombre y el animal, lo cual va contra la norma metodológica de la continuidad, que nos aconseja diferenciar sin separar. Este es el uso de Aristóteles, como en grado más consciente lo es en Leibniz.
La intrasparencia de las fórmulas aristotélicas que se refieren a la inteligencia o razón ha dado ocasión a innumerables interpretaciones, entre sí muy divergentes y ninguna satisfactoria en cuanto pretende coincidir con el texto. La expuesta por mí se apoya a tergo en todos los textos de Aristóteles, que, como es sabido, son en ese asunto tan contradictorios, y en tal sentido puede valer como una interpretación de ella. Pero sobre esto, queda en libertad para no atenerse a lo que Aristóteles creía poder pensar, sino que incluye una crítica donde se intenta mostrar cuál es la forma de la teoría aristotélica, si sus supuestos son pensados con todo rigor y hasta el fin. Sea dicho en descargo de Aristóteles y en demérito de nosotros, sus críticos, que hemos podido aprovechar algunas de las investigaciones más importantes y decisivas que en lo que va de siglo se han hecho en filosofía, y que se refieren a la abstracción 94.
Mi exposición goza además de excelente respaldo. Coincide en parte con la de Themistio -Comentarista del siglo IV d. C.-, que inspiró la de Santo Tomás de Aquino. Según esta, el entendimiento paciente, que es el entendimiento en su sentido más propio y más controlable, vendría a ser una y misma cosa con la imaginación. Pero la imaginación en Aristóteles no se diferencia materialmente de la sensación más que por una razón que no afecta a nuestro asunto; a saber: que la sensación reclama un objeto extra- mental preexistente, y la imaginación no. La diferencia es muy importante y fértil para muchos efectos, algunos de los cuales el propio Aristóteles no entrevió; pero justa- mente es inocua y nula para los efectos de explicar la intelección. No podrá decirse que Santo Tomás es un pensador«místico», cuando fue capaz de acostarse a una opinión tan próxima al extremo sensualismo.
Corrobora superlativamente mi interpretación el hecho de que las dos generaciones siguientes de discípulos de Aristóteles fueron entendiendo así la doctrina de este en forma progresiva, hasta llegar a lo extremo, como si una forzosidad interna residente en aquella, superior a inclinaciones y dotes personales, impusiese fatalmente esas consecuencias. En estos primeros peripatéticos se revela la placa del aristotelismo y aparece a la intemperie que Aristóteles, como hombre de ciencia que era ante todo, fue un pensador radicalmente naturalista y profano 95. Que un hombre así se haya convertido en el filósofo oficial del catolicismo es uno de los hechos más extraños, más confusos de la historia universal. Con decir lo cual no se mengua un ápice a la exuberancia de su cinglado genio 96.
§ 19 ENSAYO SOBRE LO QUE PASÓ A ARISTÓTELES CON LOS PRINCIPIOS
Ahora retrocedemos a la página 62 donde quedamos con las cejas enarcadas ante el hecho de que Aristóteles dedique a lo sumo y en junto una página a decimos cómo se obtienen los principios 97.
No extrañe la frecuencia con que subrayo que tal autor o tal escuela -o en absoluto el pasado- ha dejado de cumplir una tarea que era imprescindible. No se pierda el tiempo acusándome de que en el queso de Gruyere veo solo los agujeros. Esa atención a deficiencias no es cosa de carácter o propensión; es precisamente un caso particular de una gran tarea nueva que hay que cumplir en el conocimiento del Universo y que en el tercer capítulo de este estudio procuraré definir 98.
Téngase en cuenta la importancia que en este «modo de pensar» tienen los principios. La mitad casi de una pragmateía se compone de ellos, porque este método necesita a cada paso agarrarse a un nuevo principio. En él, la deducción es corta de resuello. Son además los principios un saber de mayor calidad que las proposiciones probadas, y de su verdad depende la de estas. No parece, pues, exorbitante reiterar nuestra sorpresa ante la actitud de Aristóteles en su tratamiento de la obtención de los principios, no obstante haber creado toda una ciencia, que es, nada menos, la fundamental, para investigarlos.
Refirámonos primero a los axiomas o principios llamados «comunes». Siendo tan poco numerosos, pudo coleccionar- los, como coleccionó cientos de instituciones políticas, o, para tornar la comparación más apretada, como, según él mismo hace constar, «se tomó gran esfuerzo para reunir los tópos». Debió estudiarlos uno a uno, ver en qué mutua relación estaban, si coordinados, si jerarquizados 99. Y sobre todo, debió detenerse más en cómo surgen en nuestra mente y en qué consiste esa extraña verdad que tienen -tan fulminante, tan de pistoletazo- que se llama evidencia. Nada de esto hizo Aristóteles. Antes bien, le hemos visto, cuando se trataba de los axiomas, dejarlos oscilar verticalmente, subir y bajar, de su forma genérica a su forma específica; oscilación que me permitió, con vistas a lo que más tarde diré, calificarlos de ludiones o diablillos de Descartes. Ahora bien; mientras domine este «modo de pensar», no se dará un paso más en la cuestión, aunque se hayan fatigado millares de páginas en torno al asunto. Es un buen ejemplo de la ejemplar esterilidad constitutiva del Escolasticismo.
Pero en Aristóteles, sin que sea justificable, es explicable en algún modo. Compárese -dentro siempre de ser insuficiente el cuidado-- la atención que presta a los principios que son las definiciones, con la mínima que dedica a los axiomas. Proviene, ante todo, de que Aristóteles tiene una idea propia de la definición y de su función en el artefacto que acaba de inventar y del que, justamente, está envanecido: el silogismo analítico. En cambio, sobre los axiomas no tiene ninguna concepción propia, como no sea la inquieta convicción de que debería restringirse su sentido a los «géneros» (= especies nuestras). Esta inopia de ideas acerca de cosas tan importantes como son los axiomas, proviene a su vez de que Aristóteles se encontró con ellos antes de inventar su lógica, y por tanto, de poseer su idea de ciencia (epistéme) como prueba analítica 100. Porque antes de ser, como el Diablo, lógico, Aristóteles fue dialéctico. La dialéctica -Tópicos, Refutación de los sofismas y la primera forma de su Retórica 101- es el primer aspecto que en Aristóteles, todavía académico, toma la teoría del pensamiento o raciocinio. Diríamos que es su proto-lógica. Allí es donde se tropieza con «noticias o admisiones comunes», con los axiomas.
No podemos desarrollar aquí la diferencia que hay entre la dialéctica aristotélica y la ciencia o apodíctica, especial- mente la lógica. Es tema demasiado rico y melindroso para que lo abordemos ahora. Baste decir que la dialéctica no es la técnica de la ciencia. La ciencia es ineludiblemente obra del hombre en su soledad, por la sencilla razón de que pensar -y no solo repetir mecánicamente- que dos y dos son cuatro es faena que no puede hacer sino quedándose sólo consigo 102. La dialéctica es la técnica de la discusión con otros, del diálogo; es pura conversación, es pensamiento socializado. En él, los razonamientos no pretenden ser la pura verdad, sino solo tener de esta una cierta estructura formal. Este razonamiento discutidor parte también de principios; pero estos no tienen por fuerza que ser verdad. Basta que lo parezcan a las gentes, es decir, que sean endoxoi -éndoxoi-, opinión reinante en la colectividad; por tanto, vigentes, u «opinión pública» 103. La colectividad en que reinan puede ser la de «todo el mundo», o bien la de los sabios. En este último caso puede ser, o bien directamente la «opinión pública» de los entendidos, o bien la de un sabio preeminente que reina en la colectividad de ellos, que ejerce en esta la función social llamada «autoridad».
La ciencia, germinada en las colonias griegas, se constituye en Atenas. Es hija de la «ciudad». Y Atenas es el ágora, los gimnasios, los symposios o banquetes; sitios y ocasiones de eterna conversación 104. Por eso la ciencia tiene que constituirse en Atenas no tanto en la forma de libro como de coloquio, que no es soledad, pero puede engendrarla; es decir, adopta como forma externa, como manera de manifestarse, la que es propia a la «ciudad», y la que es más inadecuada a la ciencia. De aquí el equívoco yacente en su primer nombre técnico, el que tiene en Platón: Dialéctica, que significa a la vez «modo de pensar» y discusión, logomaquia. En esta situación platónica se halla aún Aristóteles cuando escribe sus Tópicos. Esto no quiere decir que no esté ya en posesión de gran parte de su doctrina propia; por tanto, para- o anti-platónica. Pero el platonismo sigue siendo el fondo sobre el cual se mueve y se va destacando.
Platón creía en un único saber que involucra todos -la filosofía-, y hasta su muerte creyó que ese saber se hace en común, conversando. No es un azar literario que escriba diálogos, ni se debe solo a su afán de proyectar u objetivar la ciencia en la figura de Sócrates, que fue un puro parlanchín, enemigo del libro. Pensó hasta su muerte Platón que la ciencia es una función social, y además, una creación colectiva en que interviene toda la «ciudad», si bien necesita un órgano colectivo especial- lo que los romanos llamarían una socialitas o asociación-, encargado de su cultivo. Por esta razón fundó una escuela, y desde entonces, hasta su extinción, la filosofía ateniense conservará esta forma de vivir, de ser, que es la figura social de escuelas 105.
Pero Aristóteles era un meteco nacido en la región periférica de la Hélade que menos conocía el gran hecho «ciudad». Estaba, pues, preparado para descubrir, frente a Platón, una gran verdad: que la ciencia es soledad. El propio Platón se veía obligado de cuando en cuando a reconocer que ciertas operaciones intelectuales tiene que ejecutarlas «el alma sola consigo misma». Desde y dentro de esa soledad, el hombre de ciencia trata con los otros hombres de ciencia, muertos o distantes e igualmente solitarios. Todos los grandes libros de Aristóteles comienzan con un diálogo entre él y los otros filósofos «antiguos» o a distancia, que con sus doctrinas le plantean cuestiones. Aristóteles discute con ellos el pro y el contra de cada doctrina. Esto es lo que llama aporética, modo, según Aristóteles, con que debe comenzar todo libro de ciencia filosófica. Es el punto de arrancada que toma la ciencia para constituirse y, por tanto, antes de constituirse. La aporética es, pues, una conversación discutidora entre solitarios, que tiene lugar dentro de un hombre solo, en soledad. Es como una absorción de la sociedad dentro de la soledad, dentro del individuo. El hombre de ciencia parte de las opiniones reinantes -directas o de «autoridades»- para llegar a encontrar y decidir los principios auténticos de su disciplina. En esta su primera imprescindible ocupación, la ciencia es dialéctica, y por eso en los Tópicos la ciencia aparece como una especie más del género «conversación». Una vez que el hombre de ciencia ha hallado los principios de su disciplina, despega del plano social, deja de atender y oír a los demás y vuela ya en radical soledad.
Tomada en su conjunto la dialéctica de Aristóteles como realidad histórica, representaría una seudomorfosis en que el meteco solitario de Macedonia recibe en sí la sociabilidad, que es la sustancia de Atenas, e intenta adaptarse a ella. Por tanto, dos cosas: recepción de lo ajeno y adaptación a ello de sí mismo. Pero Aristóteles tenía demasiado genio original para quedarse ahí. Lo más verosímil es que desde el primer momento, conforme va recibiendo el platonismo, se va a la vez adaptando y contraponiendo a él. En los Analíticos no hay ya recepción sino en la medida inexorable que nos la impone la ley de continuidad, constituyente de todo lo humano: es una creación máximamente propia, en que el Estagirita arroja su máscara adoptiva -la dialéctica- como la larva su envoltura 106.
Pero esto fue origen de un gran mal, cuyos efectos se han perpetuado hasta Descartes. Lo hecho, hecho estaba. ¿Cómo rehacer lo desde el nuevo punto de vista? Además, la dialéctica de los Tópicos no era un error: era una insuficiencia, procedente, sobre todo, de que mezclaba cosas muy distintas. Estudiaba el pensar correcto; por tanto, racional, pero no verdadero, solo plausible. Ese pensar no es verdadero, o porque en absoluto no lo es (lo cual no implica que sea falso, sino solo que es problemático), o porque es solo probable, o porque es el pensar verdadero en cuanto que se está formando; por tanto, que aún no es verdadero 107.
Esta última faena de la dialéctica es de trascendencia excepcional. Consiste, lisa y llanamente, en dar el método para descubrir los principios. Que aparezca operación de este rango mezclada con las otras, es tan extravagante, que no debemos dudar en atribuirlo a alguna peculiaridad o «secreto» del hombre griego; por lo menos, del ateniense.
Cuando un acto que no es singular y de un solo individuo, sino surgen te con frecuencia normal en un pueblo, nos parece extravagante -esto es, ininteligible-, debemos pensar que se trata de un supuesto fundamental que actúa básicamente en ese pueblo, que es un preconcepto radical de que sus hombres viven, y que, por lo mismo, es para ellos la cosa más natural y evidente del mundo. El alma de un pueblo está hecha de esas cosas «ininteligibles» para los demás. El convoluto de ellas constituye concretamente -pues se pueden reducir a precisas listas- la helenía, la romanía, la españolía, la castellanía, la vizcainía, etc.
Los Tópicos, pues, obra en sí misma maravillosa, fueron probablemente causa de que Aristóteles no tratase nunca a fondo el problema de cómo se obtienen los principios axiomáticos, y en ninguna parte de su obra -que yo recuerde- distinga su función en el conocimiento del que tienen las definiciones. Se contenta con oponerlos a estas en cuanto que son comunes. Pero ya hemos visto que precisamente para él tampoco lo son, sino que tienen que contraerse al «género» acotado por las definiciones.
Mi hipótesis es que Aristóteles tuvo su primer encuentro enérgico y vivaz con los axiomas cuando coleccionaba sus «lugares comunes» y se le presentaron juntos y confundidos con las éndoxoi u «opiniones reinantes». De aquí que la palabra «axioma» aparezca muy pocas veces en aquella obra, y aun estas en su última parte.
En los capítulos X y XI del segundo libro, Aristóteles expone el «tópos o lugar de la similitud» y el «tópos o lugar de la añadidura». Se habla allí del más y del menos; pero no referidos a la cantidad, sino a la cualidad. Por eso no se habla de igualdad, sino, más genéricamente, de similitud. Pero el caso es que, disfrazados con este aspecto cualitativo, reconocemos allí varios de los axiomas de Euclides. Su expresión es tan genérica que estos «lugares» 108 podrían servir para deducir de ellos los axiomas euclidianos. Nada de esto, sin embargo, transparece ni remotamente visto en el texto de los Tópicos. Es en otras obras posteriores donde averiguamos -y aun esto no muy expresamente dicho- que la averiguación de los principios es faena del pensar dialéctico apoyado en la sensación. La cosa es enormísima; pero no por ello merece a Aristóteles ninguna reflexión especial.
Es enorme que los principios del pensar exacto provengan de un pensar inexacto, como es el dialéctico. La dialéctica es el reino de la inducción, es decir, la experiencia y la analogía. Adviértase que la analogía es para Aristóteles un pensar de segunda clase, un Ersatz del auténtico: no nos da la verdad sobre el Ser, sino que nos proporciona solo un «Ser -algo así- como». Anda muy próximo a ser un pensar metafórico, y nada más. Conviene subrayar- lo aquí, porque en seguida vamos a ver cómo para Descartes el pensar analógico es el auténticamente lógico y exacto. No cabe peripecia ni vuelco mayor. La modernidad invierte el «modo de pensar» tradicional (aristotélico-escolástico) poniéndole los pies para arriba y la cabeza para abajo. Al hacer esto cree poner las cosas en su sitio, porque, a juicio de los modernos, los aristotélico-escolásticos pensaban con los pies. Eran incapaces, fuera de la lógica formal, de constituir una teoría deductiva que lo fuese en verdad; por tanto, eran incapaces de pensar exacto. Y esto, porque eran empiristas, sensualistas. Por eso pensaban con los pies y no con la cabeza; es decir, que lo que llamaban cabeza, al ser empiristas, eran unos pies. En nuestro tiempo se ha olvidado excesivamente que la línea de pensadores Descartes-Leibniz-Kant fue un combate apasionadísimo contra el sensualismo y el empirismo.
Experiencia, empeiría - empeiria -, es una palabra que en griego, como en latín, vive de la raíz pero Los vocablos, como las plantas, viven de sus raíces. En las lenguas germánicas existe igualmente per en forma de loor. Por eso, experiencia se dice «Er-fahrung». Esta raíz pertenece a un «campo verbal» y a un «campo pragmático» correspondiente sumamente curiososl. Existe en armenio y en sánscrito. Es, pues, una vetustísima palabra indoeuropea que expresa una vetustísima vivencia. Meillet y Ernout, de insuperable rigor lingüístico-fonético, son poco avizores para las etimologías. Estas reclaman, junto al saber fonético, un sentido semántico, y este último es un talento filosófico que, como todos los talentos, se tiene o no se tiene. El método etimológico rigoroso consiste en la conjugación de dos puntos de vista completamente distintos entre sí pero que nos permiten crear dos series de hechos, las cuales tienen que ser paralelas. Una es la serie de fonemas que a lo largo de milenios ha ido produciendo una raíz; es la serie fonética. Otra es la serie de situaciones vitales que esos fonemas han ido expresando: las significaciones; es la serie semántica. Esta es la decisiva. La serie fonética tiene en este método, sin embargo, un papel imprescindible. El carácter de ley casi física que posee la ley fonética es un instrumento de rigor que nos permite controlar -desde fuera de ellos- nuestros razonamientos semánticos; es su garantía.
Ernout-Meillet 109 hablan de la raíz per en el vocablo peritus. «qui a l'expérience de; d'ou "habile dans"». Es el experto y a menudo con sentido pasivo de «éprouvé» (probado, maltrecho por los casos de la vida). El grupo más próximo -añaden- es el griego en torno a peira (peira). que significa «prueba, ensayo», que tiene su correspondiente germánico fara: «action de guetter, danger». Y en efecto, inmediatamente antes se han ocupado de la voz periculum, donde vuelve a aparecer el per, significando primero «essai, épreuve», y luego, «riesgo». Es nuestro «peligro». Nótese que la significación «experiencia, prueba, ensayo» es genérica y abstracta. «Guetter» y «peligro» son más concretos. Lo cual es, con tanta frecuencia, indicio de que esta última significación es más antigua o primitiva.
Y en efecto, peíro - peiro - vuelve a aparecer cuando Ernout-Meillet se ocupan del vocablo portus 110, puerto y puerta. Portus y poroz; (póros) significan la «salida» que, caminando por una montaña, encontramos. Probablemente es más antiguo ese sentido de salida en el «caminar por tierra», que el marítimo. Aquí significa el paso en un arrecife y la entrada en una ensenada, que por eso se llama puerto. El camino que lleva al puerto, portus o salida, es el opportu- nus.
Más con este nuevo estrato de voces y sentidos en torno a por tus, hemos desembocado en una idea bien lejana de las abstractas y grisientas: experiencia, prueba, ensayo. Por otro lado, hallamos en él el eslabón semántico. La razón semántica (prototipo estricto de lo que yo llamo «razón histórica») es, como toda razón, según Descartes y Leibniz, una «chalne» entre ese convoluto de abstracción y la vivencia concreta, dramática, de periculum. La nueva idea, que va a esclarecernos toda la serie, es que en per se trata originariamente de viaje, de caminar por el mundo cuando no había caminos, sino que todo viaje era más o menos desconocido y peligroso. Era el viajar por tierras ignotas sin guía previa, el odoz; (hodós), sin el meuodz; (méthodos o guía).
Los semánticos saben muy bien que el sentido controlable más antiguo de un vocablo no es, por ello, el efectivamente más antiguo, es decir, el (relativamente) «originario». Pero no prestan atención a que ese sentido «originario» perdura latente y puede súbitamente ser entendido en formas más recientes de la palabra, incluso en las más actuales. Es decir, que la raíz de que estas viven, puede, en todo momento y con energía, revivir. Con lo que tenemos este hecho paradójico, pero incuestionable: que una palabra puede cobrar hoy un sentido de ella más originario, y por tanto más antiguo, que todos los más vetustos conocidos; es decir, hasta ahora controlados.
Voy a dar un ejemplo de ello que me sirve a la vez para contar cómo vine a aclararme la etimología de todo este «campo verba!», tan importante en teoría del conocimiento.
Leía yo a Paracelso, el mirífico médico, que, como es sabido, era un farsante, pero, a la par, una auténtica genialidad. Su idea -muy típica de estos hombres en que culmina el Renacimiento intelectual 111, por tanto, de comienzos del siglo XVI, mentalidades ambivalentes en que la materia es aún medieval, pero en ella fermentan las ansias modernas- su idea, digo, es que hace falta fundar el saber en la experiencia o Erfahrung. Pero conforme lo leía caí en la cuenta de que Paracelso usa esta palabra en un sentido que no era vivo en la lengua de entonces -no muy distante del que hoy tiene-, sino en un sentido que él encuentra reviviendo en ella; a saber: er-fahren es viajar; land fahren. andar por las tierras. Hay que fundar el saber viajando, yendo a ver efectivamente las cosas, con los ojos de la cara, allí donde están. La Naturaleza es un «códice» que es preciso leer « peregrinando y vagabundeando por ella» (peregrinisch und mil landlreichen umkeren). Fahren significa normalmente en la lengua alemana «viajar», sobre todo viajar en vehículo, sentido contemporáneo nuestro que postula otro exclusivo anterior de viajar a pie. Y en efecto, Paracelso, con el propósito deliberado de emplear un «modo de pensar», un méthodos. se puso en camino -en hodós- y se dedicó a viajar para ver. En los viajes, a la vez se arrostran «peligros» de los cuales hay que buscar salidas, porlus y euporías. En los viajes se ven muchas cosas. Por eso los árabes llaman a sus libros de viajes «libros de andar y Ver». El empirismo o experiencia es, pues, un efectivo «andar y VeD) como método, un pensar con los pies, que es lo que, según los modernos, hacían los escolásticos.
Ernout-Meillet reconocen que per es «atravesar»; en griego peirw (peíro), en sánscrito, piparti («hacer pasar, salvar» y paráyati «hacer atravesar»). Por otro lado, portus da transportar. Falta solo el avance decisivo que es descubrir en per el «andar en cuanto viajar», el andar por tierras desconocidas o inhabituales: Esta es la vivencia «originaria» que ordena toda esta galaxia de fonemas y semantemas, y esta revive después de milenios en el siglo XVI, en Paracelso, cuando en griego y en sánscrito no se conserva ya. Nótese que estos conservan de la vivencia «viajar» solo el momento más agudo o dramático; el «atravesar», el pasar por un lugar dificil -dificil de pasar o difícil de encontrar; en suma, «pasar los puertos»-. Es normal esta contracción de un sentido que primero indicaba una realidad total -aquí «andar de viaje»-, a solo alguno de sus momentos salientes.
Nos parece, pues, entrever que los fonemas latinos per y por, y los griegos rer y peir, proceden de un vocablo indo-europeo que expresaba esta realidad humana: «viajar» en cuanto se abstrae de su eventual finalidad, trascendente de la ejecución -por tanto, de trasladarse a un sitio distante determinado-, y toma el viaje en cuanto es estar viajando, «andando por el mundo». Entonces el contenido de «viajar» es lo que durante él nos acontece; y esto es, principalmente, encontrar curiosidades y pasar peligros «prouver et éprouver»-. Al prescindir en la idea de viaje de su término ad quem (viaje a Roma), queda aquella indiscernible de errare y vagare, cuyas raíces han sustituido muchas veces a pero Así, «pererro, qui a I'époque impériale remplace peragro, percurro» 112. ¿No cabe sospechar que el prefijo y preposición per es precisamente la vieja raíz per? Va- gar es, como hoy, en su sentido más antiguo controlado, andar de acá para allá, sin meta predeterminada. En fin, el fara germánico, como «guetter», es ponerse junto al gué, que es el guado italiano y el vado español. Pero estos no son sino el «paso», portus o póros por donde tienen que pasar los que viajan. Vadus está también en el germánico wat 113.
Este episodio lingüístico nos proporciona una comprensión de lo que es empirismo y experiencia mucho más concreta, viva y filosóficamente importante que todas las definiciones epistemológicas que de aquellos términos se puedan dar. Lo que hemos ganado con ello, sin embargo, no aparecerá sino cuando, en parágrafo próximo, tomemos el primer contacto con el «modo de pensar» moderno, que es el que acusa al escolástico de empirismo sensualista, de pensar con los pies.
Mas ya, ahora, va a servimos mucho.
En el método moderno, la definición de una cosa es lo último a que se llega en el proceso cognoscitivo. En Aristóteles y los escolásticos es por donde hay que comen- zar. No es extraño que al moderno le parezca que tienen estos la cabeza en los pies. La definición es para la Escolástica principio, como los axiomas. Nunca, ni Aristóteles ni esta, han sabido discriminar la función de los axiomas frente a la de las definiciones. Se les confunde en cuanto principios, no obstante la patente diferencia de su aspecto verbal mismo.
La definición es principio para el silogismo, para el raciocinio. Es, pues, el principio para la deducción, que es pura operación lógica. Pero ella misma -la definición- no es obtenida por medios lógicos. Quiere ella damos la «esencia» de la cosa, es decir, aquello en esta de que pueden enunciarse proposiciones con verdad invariable o eterna. ¿Cómo podemos descubrir, detectar ese fondo eterno, «esencial», de las cosas, que no hacen sino variar y desigualarse a sí mismas constantemente ante nosotros? Es el punto decisivo en toda la teoría del conocimiento. De él depende la teoría deductiva que la ciencia es. Pues bien; la insuficiencia del aristotelismo en este decisivo punto es superlativa.
La definición se obtiene por inducción. ¿Y qué es eso? Es observar las cosas singulares que los sentidos nos manifiestan y ver qué regularidad de comportamiento manifiestan. Por ejemplo: es ver si en este caso, y en este, y en este, dos caracteres o componentes se dan juntos en la cosa, si el hablar aparece con frecuencia unido a tener dos pies 114. De cada una de las cosas observadas podemos decir que es un bípedo locuaz, porque, en efecto, exhibe estas dos gracias. No tiene duda. Es una observación de varios casos, es una experiencia, y en ello consiste la primera acción del reconocimiento inductivo, si bien hasta aquí no tiene nada de razonamiento. Los animales hacen esa misma experiencia. Pero, en vista de ella, ejecutamos un auténtico razonamiento y decimos: si en los casos observa- dos el bipedismo aparece junto con la locuacidad, en los casos aún no observados pasará lo mismo. Es un razonamiento analógico, típicamente dialéctico. Su resultado es un dictum de ovni: todo lo que es locuaz, es bípedo. Ya tenemos una proposición universal en que se habla de todas las cosas que pertenezcan a una clase, a la clase «locuaz», que designamos con L.
Para llegar a ella hemos analogizado los pocos casos con todos. Se trata de una anticipación nuestra, porque nosotros no hemos observado todos los casos, ni podemos nunca observarlos. Hemos, pues, trascendido la experiencia que nos hace conocer las cosas singulares a posteriori de verlas. Ahora, anticipándonos a estas, decimos a priori que todas las L serán B (bípedas). Designemos con el exponente i los casos de L inobservados, y con o los observados. La operación mental que hacemos es esta: si todos los Lo son B, ¿serán B los Li? Lo cual tiene la forma lógica de una proposición problemática:
![]()
Para hacer desaparecer X junto a B, es decir, para poder afirmar que los Li serán también B (esta es la anticipación sobre lo experimentado), hace falta alguna razón, por tanto, algún nuevo principio. El razonamiento inductivo no marcha por sí, no logra concluir en cuanto inducción. Reclama ser completado con algún principio, no inductivo. Si no, tendremos lo que oíamos en nuestra infancia: «Porque una vez maté un perro, me han llamado Mataperros.» Tanto da una que mil veces. La distancia al todos que pretende ser infinitos, es igual.
La razón de que Lo sean B, es clara: la experiencia. Esta nos ha demostrado que todos los Lo iban unidos a B. Este todos (los casos observados) es correcto, coincide con su significación. Esos que son tales todos se pueden contar; pero el TODOS Li es un TODOS incontable e incontrolable. No consta de hechos: expresa algo no numérico, sino con carácter de necesidad. La razón de que Li sean B tiene que ser necesaria. Pero es el caso que siendo la definición principio, no puede ella misma fundarse en un principio. De donde resulta la gran fullería. La definición es arbitraria siempre que es propiamente definición, esto es, que no se refiere a una «realidad simple», suponiendo que la haya.
La experiencia, y, por tanto, la inducción, nos permite solo averiguar que las cosas se comportan frecuentemente de un cierto modo, que acostumbran ser así. Esto basta para ciertos toscos menesteres de nuestra vida práctica, que se contenta con conocer las «costumbres de las cosas». Pero si sacamos la experiencia de quicio y afirmamos a rajatabla que los L son B -por tanto, que todo L es B-, hemos exorbitado la inducción, nuestro pensamiento se ha comportado hiperbólicamente, y el concepto de la esencia o definición, lejos de ser un conocimiento, no es más que una «novela de costumbres».
En casos como este, perdidos sin remedio, nuestro querido Suárez suele, como Aristóteles, sacar a la calle el cuerpo de San Isidro para ver si llueve sobre la definición que no encaña. El cuerpo de San Isidro es en este caso el lurnen naturale o nous. La inducción serviría solo para desbrozar la confusión de las cosas y facilitar la «visión intelectual» de la unidad necesaria que forman los dos atributos L y B. No se nos explica, ni tiene este «modo de pensar» medios para explicarlo, en qué consista esa «visión intelectual», «intelección» fulminante o lurnen naturale. Es este la virtus dorrnitiva del conocimiento. Lo mismo explica Suárez el fundamento de los axiomas 115.
La inducción empírica, hiperbolizada en un razonamiento analógico, sería el modo como obtenemos los principios. Mas el razonamiento analógico no se logra; queda sin auténtico fundamento, y para fingirle alguno, se saca el deus ex machina del lurnen naturale o inteligencia. Un «modo de pensar» pretendidamente exacto y deductivo que tan poca pulcritud muestra en la operación intelectual más importante, en la averiguación de los principios, manifiesta así que no tiene el sentido de ellos, y precisamente la multitud pululante de principios con que actúa, quita a estos valor de tales y los pone de tres al cuarto.
Porque al ser ficticio, ilusorio y arbitrario el funciona- miento de la analogía que haría completa la inducción -como es completa en la matemática contemporánea desde Poincaré-, queda solo por toda fuente de los principios el más puro empirismo. Lo que hay de cómico en los conceptos escolásticos viene de aquí; porque son mero resultado de la humilde observación experimental y así estarían admirablemente bien, porque serían siempre reformables en vista de nuevas observaciones, aunque no podrían ser «principios» ni servir para una teoría deductiva. Pero llega la analogía con el fuelle del lurnen naturale, y los infla, transformándolos en conceptos absolutos, en dicta de omni et nullo y las pobres nociones de origen sensual y observativo, sin culpa de ello, a causa de la inflación, se ven obligadas a ser «principios» y a elevarse aerostática- mente como esas toscas figuras de hombres y animales de papel de seda con que se hacen los globos para divertir a los chicos en las fiestas de villorrio. De aquí resultan definiciones como la de que el hombre es un animal racional, no mucho menos impropia que la del bípedo implume, pero mucho más funesta.
Durante la segunda mitad del siglo XIX, todos los M. Homais, que eran predominantes en la Europa de entonces -y de los que hoy padecemos aún no pocos supervivientes-, oponían la ciencia moderna, que empieza al fin del Renacimiento, a la que ellos llamaban «seudociencia» aristotélico-escolástica, atribuyendo la defectividad de esta a que no observaba la Naturaleza -como Mr. Pickwick. La imputación es estolidísima. Les hubiera bastado leer las obras del propio Galileo para averiguar que pasaba todo lo contrario, y que eran los escolásticos quienes imputaban a Galileo el no atenerse a las observaciones. La nuova scienza de Galileo, que va a ser la física, no se caracteriza por la observación, sino por todo lo contrario y precisiva- mente, por la inobservación, como veremos muy pronto. Los que observaban, los empíricos, eran tos otros. Habida cuenta de tiempos y situaciones, no sería nada exagerado decir que ha sido Aristóteles el hombre que ha observado más hechos de la Naturaleza toda, incluyendo al hombre, sus sociedades y sus creaciones poéticas. Mucho más que Darwin, mucho más que Virchow, mucho más que Pasteur. Pero también los escolásticos, este o el otro, siempre, con frecuencia normal desde el siglo XIV, observaron no poco. Solo los escolásticos ibéricos -de Salamanca, Coimbra, o Cómpluto- no se ocuparon en observar. Porque eran escolásticos póstumos y a trastiempo; escolásticos de los escolásticos, que no es flojo colmo. Esto no quiere decir que, tanto en teología como en filosofía, no hubiera entre ellos bastantes testas nobilísimas y egregiamente dotadas. Los individuos no tienen la culpa del destino espacio-temporal en que nacen inscritos. Con cabezas como Fonseca, Toledo, Suárez, y Juan de Santo Tomás -solo por citar algunos nombres-, puestas a funcionar en otra dirección, es muy probable que hubiese sido España el pueblo creador de la filosofía y la ciencia modernas. Salvo unos cuantos nombres -como Kepler, Galileo, Fermat, Descartes-, es dudoso que existieran fuera de España hombres tan bien dotados para el pensamiento como los antedichos. No se trata, pues, de escatimar ni un ardite en el reconocimiento de sus altas dotes.
Se trata de todo lo contrario: de simpatizar con su destino fervorosamente, y por lo mismo... llorar sobre él.
En toda la filosofía moderna -más aún: en todo el «modo de pensar» exacto que ha creado la ciencia moderna (físico-matemática)- no se ha dado nunca a la experiencia un papel tan importante como el que reviste en la doctrina aristotélico-escolástica. Y aun puede con toda verdad exagerarse esta sentencia haciendo notar que en Descartes y Leibniz -para citar los dos nombres de más rango en la filosofía moderna y que a la par fueron grandes creadores de matemática y física- es la experiencia la única noción confusa que manejan. No saben bien qué hacerse con ella, ni qué preciso papel encomendarle en la constitución del saber exacto.
El defecto en el método tradicional es, pues, inversamente, la importancia excesiva e inoportuna que otorga a la experiencia. Este exceso es lo que nos obliga a calificarlo peyorativamente de empirismo. Porque necesitando la teoría deductiva de principios, encargan de proporcionarlos a la experiencia. Y esto es lo que no puede ser, porque la experiencia es el anti-principio. Y si se quiere hacer de la experiencia en general el principio del conocimiento, como intentaron algunos positivistas -no Comte-, no será por experiencia, sino en virtud de alguna razón a priori.
Revélase con ello la confusa idea que de «principio» tiene este «modo de pensar» y que dio lugar a que tan ásperamente lo combatiesen los modernos. Comienza, según estos, por confundir el principium essendi con el princi- pium cognoscendi. El caso es que Aristóteles distingue perfectamente entre lo «primero para nosotros» y lo «primero en la realidad». Tiene sus razones, nada desdeñables, para asegurar que el principio en el conocer debe ser el principio en el ser. Perfectamente, dirán a esto los modernos -Descartes, Leibniz, Kant-; pero esto no quita, antes bien pone, que arreglemos previamente las cuentas con nosotros mismos, y puesto que hay lo «primero para nosotros», desarrollemos y analicemos el orden que esto crea, aunque pensemos que es provisorio y que el orden últimamente verdadero es el que comienza con lo «primero en el ser». No vale, una vez hecha aquella admirable distinción, dejarla estar en vez de irle al cuerpo, de perescrutar por qué la hay y en qué consiste. Aristóteles, según ellos, quedaba obligado a construir una filosofía con doble perspectiva: una, la que desenvuelve el orden del pensar como tal pensar o subjetividad: la figura que el mundo presenta cuando se le ve como mero ordo el connexio idearum, a cuyo extremo aparece la necesidad de la otra perspectiva, en la cual se ve el mundo como ordo el connexio rerum 116. Esta tarea que Aristóteles vio, pero que dejó radicalmente incumplida, es la que tuvieron que ejecutar los filósofos modernos. Su incumplimiento fue causa de que Aristóteles no tuviese nunca una noción clara de lo que es «principio». La duplicidad de términos que para nombrar lo emplea es reveladora de ello. El principio es arche (arkhé) y proton (proton). Arkhé es «lo más antiguo» con que comenzó el proceso de la realidad, el origen. Es un término que acaso emplearon ya los «fisiólogos» de Jonia; y aparece cuando se busca la génesis de los fenómenos naturales. Es una herencia de los modos de pensar prefilosóficos -de la Genealogía, de la Cosmogonía-; del mito, en suma, que es una formal Arkheo-logía. Arkhé es lo «último para nosotros», lo más lejano o distante. Próton es origina- riamente lo «primero para nosotros», lo más próximo, de que partimos para ir a lo lejano. Puesto que «lo común a todas las arkhaí es ser lo primero» 117 (se subentiende, en un orden), hay que no quedarse en esta calificación comunista, genérica y abstracta de «principio». Este «hay que», no es gusto mío: es un imperativo que la doctrina aristotélica, como hemos visto, impone, al exigimos no considerar como «real», esto es, como concreto, sino lo específico, propio (ídion). Dicho en otra forma: entre las cosas o algas que son principio simplemente porque son lo primero en un orden, hay que decidirse por una que sea principio en sentido eximio y más propio. En suma: hay que decidirse por uno de los dos órdenes -el de las ideas o el de las realidades-, para investirlo con el carácter de absolutamente primero. Lo que sea principio en este orden absolutamente primero, será, por antonomasia y propiamente, «principio». Ahora bien; al conocer, no está en nuestro albedrío elegir. Porque el conocer es un hacer subjetivo, un hacer nuestro nada más; pero es él el orden en el cual tiene que manifestarse el orden objetivo, el orden del ser 118. Por tanto, para un cognoscente es el ordo idearum el orden «absoluto». Absoluto no quiere decir que sea el único, ni el más importante o decisivo, sino que el adjetivo va referido exclusivamente a la noción de principio. Se trata de decidir qué debe considerarse como «absolutamente principio» o «principio en absoluto», lo cual no predetermina que eso que sea «absolutamente principio» tenga que ser lo Absoluto simpliciter; por ejemplo, lo absoluto en lo real o la realidad absoluta.
El concepto propio de principio tiene que ser el principio en el orden del conocer. Del sentido que allí tiene procede el que tiene en el orden del ser. Afirmar con respecto a la noción de principio la precedencia absoluta del ordo idearum frente al ordo rerum, no implica idealismo alguno. Así, Descartes proclama esta perspectiva, y, sin embargo, no es idealista. Pero, aun proclamándola, se puede ser aún menos idealista que Descartes, a saber: nada.
La frase de Aristóteles antes citada es un lugar solemne. Léase todo ese capítulo primero del libro V entre los Metafisicos, y se verá que ella resume y saca la consecuencia de la inducción enumerativa que precede. Es el término natural, en Aristóteles, del movimiento mental que coagula en una definición. Es, pues, la definición del principio, nada menos. Hemos visto que es aristotélicamente impropia, porque dice del principio lo común y no lo propio. Pero aun tomada como definición abstracta (genérica, comunista), no es feliz. Dice que «el carácter común a todos los principios es ser lo primero de que el ser, o la generación, o el conocimiento, deriva». Sea sincero consigo mismo el lector y pregúntese qué es en esa definición lo que queda flotando en su mente como lo más decisivo del principio. No creo que quepa duda: el momento de primordialidad. El caso es que no puede negarse haber en esa definición un segundo momento: ser aquello de que otras cosas advienen. Mas la expresión que con más frecuencia emplea Aristóteles cuando a los principios se refiere, no es un nombre ni un adjetivo, sino una mera pieza sintáctica, una partícula adverbial: ouen (hóthen). «de donde». Principio es «lo de donde...» Pero esta partícula no hace la menor alusión a la idea de primordialidad, sino que, por el contrario, enuncia la idea de posterioridad o subsecuencia. Enuncia «algo X, de donde se sigue y». Es una magnífica expresión algébrica, es una función. Una función es una «cosa» para la cual no existe lugar en la lógica de Aristóteles. Pero dejemos este extremo. Frente a la primordialidad, el «de donde» hace manifiesto el momento de subordinación, subsecuencia o posterioridad; es decir, que, según él, el principio no es algo primero, sino simplemente algo a que sigue otra cosa, de donde se sigue otra cosa.
En el comienzo de este estudio vimos ya estas dos caras del «principio», inseparables una de otra, pero distinta la una de la otra. Nadie puede pensar la una sin yuxtapensar 119 la otra, y sin embargo, tiene una importancia decisiva que la atención cargue más sobre el uno o el otro momento, hasta el punto de que ya allí pude anunciar que los pensadores se dividen en dos clases: los que atienden más a que el principio sea «lo primero» y los que acentúan más que el principio sea «aquello de donde otras cosas se siguen». Ahora cobra aquella afirmación mía un sentido claro, concreto y fértil. Porque a pesar de que Aristóteles nombra el principio mediante la partícula «de donde», la verdad es que lo ve siempre por la cara de su primordialidad. Y esto trae enorme arrastre consigo.
Para entenderlo, imaginemos el caso inverso, con lo que no perdemos ningún tiempo, porque será el caso de Leibniz, y nos ahorraremos luego palabras. Para quien lo más importante del principio es que de él se sigan o saquen consecuencias, tenderá a buscar como tal principio conceptos o proposiciones de que, en efecto, se deriven muchas otras verdades. A ser posible, que se deriven de él todas las verdades de una ciencia; más aún: a soñar con que puedan derivarse todas las verdades de todas las ciencias de un número mínimo de principios; a que haya, pues, no muchas ciencias, sino una sola, una «Science universello» o «Mathesis universalis». En esta tendencia va anejo al principio el ser lo más general posible. El principio así es, a nativitate, principio sistemático o de todo un sistema. No podrá admitir que haya principios propios, esto es, «idiotas», porque entonces se corre el riesgo de que haya casi tantos principios como cosas, y el conocimiento se convertiría en una reduplicación de lo real, con lo que resultaría inútil y sin sentido l20. Mas como tiene perfecta razón Aristóteles al reclamar el principio propio frente al principio que enuncia sólo la generalidad de lo común, quiere decirse que esta otra tendencia llevará a descubrir una generalización que no sea comunista. De modo que, paradójicamente, acontece que quien en el principio atiende menos al momento de ser «lo primero», es el que no reconocerá como principio sino lo que sea, en sentido absoluto, primero. No tendrá que recurrir, como Aristóteles y los escolásticos, a distinguir entre principios de infantería y primeros principios de artille- ría, expresión superfetatoria y redundante, que, por sí y sin más, denuncia una insuficiente noción del principio. En fin, al encontrarse con que la tradición -que es la aristotélico-escolástica- ha hecho pulular como hongos los principios en la ciencia, prodigándolos, no obstante la navaja barbera de Ockham, establecerá este principio: es preciso intentar demostrar los principios. Claro está: para que dejen de serlo en el sentido de verdades per se notae. Y esto, precisamente, es lo que dice Leibniz.
Estas resoluciones respecto al papel del «principio», que hemos construido a priori de la simple tendencia a anteponer y preferir el momento de subsecuencia en la noción de principio, son, una tras otra y punto por punto, las actitudes características y nuevas en la historia de la filosofía que van a constituir el principialismo de Leibniz.
Si el lector se ha sentido en despiste desde hace muchas páginas, no viendo claro por qué le hacía yo entrar en tantos y tan varios temas, espero que ahora reconozca cómo eran todos imprescindibles si queríamos llegar a una comprensión efectiva y dominadora del asunto titular que informa este estudio. No es que con lo dicho hasta aquí hayamos logrado ya esta; pero sí estamos ya en el nivel y en el comienzo que permite lograrla.
Deberíamos cerrar todo este largo viaje que analiza pacientemente el «modo de pensar» tradicional y el sentido de la teoría deductiva en la doctrina aristotélico-escolástica, llevando las cosas a su última crisis; a saber: formulando en expresiones rigorosas y escuetas por qué, en vista de cuanto hemos dicho, un pensar cosista, comunista, sensual e «idiota» no puede tener una idea clara de lo que es un principio, y por ello es incapaz de constituir auténticas teorías deductivas, salvo su gloriosa instauración de la lógica formal; o más precisamente dicho: de la teoría del silogismo. Podíamos hacerlo sin más; pero no lo entendería fácilmente todo lector. En cambio, llegará a ello por su propio pie si dejamos la formulación de esa crisis para cuando hayamos entrado bien en el opuesto «modo de pensar» que es el «moderno».
Ahora quiero solo completar la indicación de por qué Aristóteles anda siempre tan vacilante y torpe cuando se trata de los principios como tales, y especialmente de los más caracterizados de principios, que son los axiomas.
Dije que tuvo su primera, decisiva vivencia -la más enérgica- de estos cuando preparaba los Tópicos y construía su dialéctica, primera forma de su «lógic8». El pensar dialéctico y el pensar científico están allí mezclados. La consideración se mueve por encima de ambos, abarcando por igual a los dos. De aquí que los «principios» en la dialéctica como tal -esto es, en su nivel de consideración- sean indiferentemente los verdaderos o los simplemente plausibles. Por eso no los llama formalmente principios, sino solo «opiniones reinantes» establecidas y aceptadas. La validez del principio es aquí un hecho social y no íntimo, como va a serlo el auténtico principio científico. De aquí que los axiomas se presenten no más que como opiniones comunes, como tópicos. No es buen modo de comenzar el trato con los principios. Se comienza por contar con ellos como hechos externos que «hay ahí» en la plaza pública, en la colectividad; pero no se los respeta ni interesan por su excepcional contenido. Son idola lori. Nunca, me parece, se curó Aristóteles de esta aventura juvenil, y de ello viene que, salvo dos excepciones, habla siempre de este o el otro axioma ejemplificando y tomándolo por defuera, no yéndole al cuerpo de su dictum. Y es curioso que los escolásticos han heredado también este tic.
Se dirá que antes de esa aventura tuvo Aristóteles otra mucho más grave y profunda: su recepción del platonismo, y que en ella se embrocó con el más rigoroso pensamiento. ¿Cómo no experimentó allí la pura epifanía de los principios? Pues... ahí está. El pensamiento de Platón es de un gran rigor, y además lleva consigo la demanda de principios en el más alto predicado: de principios generalísimos que lo sean en el más absoluto sentido. Platón no divide la ciencia en ciencias. La ciencia para él es una sola e integral. Platón es un cartesiano y un leibniziano avanl la lettre. Muy bien. Pero el caso es... ¿Cómo diría yo esto? El caso es que Platón no llegó nunca a tener propiamente una doctrina cuajada, precisada en corpus de miembros perfilados. La filosofía de Platón es más bien solo un programa1. Era este, ciertamente, tan genial y tan fértil, que, en última sustancia, de él ha vivido hasta la fecha todo el Occidente, incluyendo el Cristianismo por una de sus raíces. Pero esto no quita que el platonismo no sea propiamente una doctrina, sino más bien un magma doctrina l21. Esto explica el hecho paradójico de que, siendo la tendencia intelectual que más directamente impulsa hacia principios generalísimos, no aparece en Platón ninguno con tal carácter. Aunque parezca increíble, no hay en Platón término para designar una proposición que es principio. Percibía, claro está, la función de este por sus efectos; pero no llegó a tener noción aparte y clara de él. Como esto, repito, tiene un aire de cosa increíble, merece que, aun de vuelo como vamos, le dediquemos un instante de atención.
Platón no ha tenido la fortuna de encontrar ningún hombre digno de él para hablar de él, y esto hace que, a pesar de las cordilleras de libros que sobre su persona y obra se han escrito, está poco menos que intacto y es una realidad desconocida. No se han hecho siquiera ciertas sencillas observaciones, que contribuirían a su esclarecimiento. Una de ellas, que solo enuncio y no desarrollo, es esta: Platón es una sorprendente mezcla de arcaísmo y futurismo, como pensador y como escritor. Aristóteles, en cambio, parece, dentro de la cronología vital de Grecia, representar la «modernidad». Uno de los caracteres del pensador arcaico es que no habla en «términos», que no los forja. Su dicción no es terminología, sino la lengua corriente. De aquí que, en general, sean poquísimos los conceptos de Platón que andan próximos a ostentar el carácter cristalizado de «términos». Yo me atrevería a decir que, salvo «dialéctica», ninguno estrictamente. De aquí la dificultad para entender el pensamiento platónico. La terminología, por supuesto, es un cínico practicismo típico «moderno».
Platón emplea innumerables veces la palabra arch (arkhé) que es en Aristóteles término para «principio». Pero en Platón no tiene nunca valor formal término lógico. Lo usa exactamente como lo usaban los atenienses en el ágora y en su tráfico coloquial. Es inicio, es exordio, es comienzo, es lo primero, es fundamento, es lo antiguo, es el magistrado, etc. Como buena palabra de la lengua viva y común, tiene innumerables reflejos semánticos. En cambio, jamás significa con pureza y estringencia «principio». En seguida tendremos la demostración más aguda de esto.
Arkhé -principio- es en Aristóteles, como en toda la ciencia posterior, aquella proposición de que parte el razonamiento. Ahora bien; eso se llama en Platón ipouesiz (hipótesis): suposición, «admisión provisoria de que partimos». Generalmente, esa hipótesis de que partimos es demasiado angosta y problemática. Buscamos entonces otra más amplia, más firme - asphales (asphalés)-, menos problemática, y así hasta que llegamos a una cuyo servicio como punto de partida para el razonamiento se revela «suficiente»: ikanon (hikanón.) Eso era para él lo que nosotros llamaremos principio relativo y ese es el único «término» con que Platón suele expresar la función principal. ¡Curioso! Suficiente es la misma palabra que, con sorpresa, hallábamos en la exposición de los axiomas que los Analíticos aportan. ¡Curioso! Suficiente es el adjetivo con que Leibniz califica al principio más ostensivamente principio, puesto que consiste en proclamar la necesidad de que haya principios -el principio de la razón suficiente-. Es un adjetivo que muchas veces no emplea porque es una redundancia. Principio es precisamente «lo suficiente». Sobre todo en su doctrina 122.
Se me llamará la atención sobre que he olvidado lo principal: que Platón habla de algo que es aún más que lo meramente suficiente, que es ultrasuficiente porque es arch anupouetoz; (Rep., VI, 510 b), arkhe anhypóthetos, principio ultrahipotético o no-hipotético. ¿No es esta la expresión más formal que cabe de la noción de principio? No. Es, sí, el nombre que designa la «cosa» principio, pero el vocablo arkhé no significa ahí formalmente principio. Precisamente esa expresión es la prueba más vigorosa de lo contrario. Si arkhé significase principio sobraba el adjetivo «no-hipotético». Que este se adjunte a arkhé revela que para Platón las arkhaí normales eran hipotéticas, por tanto, no propiamente principios. Lo que en aquella expresión, pues, anda cerca de ser término formal, no es arkhé, sino precisamente «no-hipotético», que significa o, tal vez más cautelosamente dicho, que es «lo fundamental». Ahora bien, este vocablo solo aparece dos veces en Platón, las dos en las páginas 510 by 511 b del libro VI de la República. Siendo, en efecto, esa voz la que más aproximadamente enuncia la noción formal de principio, que en toda la obra platónica goce solo esa dual aparición, demuestra con arrolladora superabundancia el increíble hecho de que Platón no llegó a tener una noción clara y aparte de la función excepcional que en el organismo del conocimiento compete a lo que nosotros llamamos «principio».
Porque aún tendría que añadir algo sobre el efectivo sentido del anhypóthetos. Es este, estrictamente hablando, el fundamento último, que no tiene ya tras sí ningún otro en que él se afirme, sino que, al revés, él afirma o fundamenta todo lo demás. Pero no se entienda esto como referido primariamente a la serie de los pensamientos -por tanto, al ordo idearum-, sino al orden de las realidades. La arkhe anhypóthetos es la realidad de que provienen y en que adquieren su ser las demás. Por lo mismo, sirve secundariamente como principio del conocimiento en la teoría deductiva. Pero la diferencia radical entre Aristóteles y Platón se acusa aquí superlativamente, porque aun tomada esa arkhe anhypóthetos como principio del conocimiento, no lo es porque sea evidente o verdad per se nota, sino, al revés, porque de él se sigue o de él podemos derivar todos los demás conocimientos. En Platón no hay nada, al menos declaradamente, que sea verdad porque pretenda ser evidente. Ese principio, pues, no se diferencia en cuanto a su carácter de verdad de cualquiera otra proposición verdadera. No es, pues, principio en el sentido formal de Aristóteles. Luego no pudo este aprender de Platón lo que es, a su juicio, principio 123.
Los principios no aparecen como tales sino cuando el pensamiento se formaliza y formuliza, cuando sus articulaciones se aristan, cuando aparece su arquitectura. Ninguna de estas condiciones llegó nunca a tener la doctrina platónica. De modo que, contra lo que podía creerse, su aprendizaje del platonismo, lejos de enfrentar al joven Aristóteles con la gran vivencia de los auténticos principios, de los generales y sistemáticos, le habituó a no percibirlos. Tanto más es de admirar que dé a los que él llamaba principios (por ejemplo, las definiciones) la importancia que al fin y al cabo les da. Mi idea es, pues, que Aristóteles hace por cuenta propia, y más tarde, el descubrimiento de «algo así como principio» -de los principios que no él, sino los escolásticos, llamaron «evidentes», los principios con verdad a boca de jarro e irresponsables, so pretexto de indemostrables 124 -con motivo de su gran descubrimiento, posterior a los Tópicos;el silogismo apodíctico analítico. Este es una carreta que no puede marchar si no se le uncen los dos bueyes que son las premisas. Estas premisas del silogismo son los principios para Aristóteles. Dado su modo de pensar ontológico, esos principios lógicos lo son porque antes eran ya principios de la realidad.
Dije que Aristóteles no se ha ocupado señeramente (singulatim) de los principios, salvas dos excepciones. No podemos cerrar este bosquejo de su «modo de pensar» sin prestar a estas alguna atención.
En el libro IV (r) de la Metafísica confirmamos que Aristóteles no tenía la conciencia tranquila respecto a su modo de portarse con los principios. Estaban ahí siendo nada menos que cimiento de las ciencias, y nadie se preocupaba de reflexionar epistemológicamente sobre ellos. Este nadie era especialmente Aristóteles. Los hombres de ciencia no tienen por qué elucidarlos: sería hacerse cuestión de ellos, y para el geómetra los principios de la geometría son lo incuestionable. «Había ahí», pues, una realidad -los principios- para hacerse cuestión de la cual no existía ninguna disciplina, pragmateía o ciencia. Aristóteles, para quien solo existen ciencias en plural, acababa de inventar una más, que como ciencia es una de tantas, pero que tiene la particularidad, precisamente, de la generalidad de su objeto. Mientras las demás atienden a las formas varias de lo Real, esta perescruta lo Real en tanto que Real, abstrayendo -en principio- de sus formas particulares 125.
Y como ninguna cosa puede ser contemplada, «theorizada» -esto es, atendida por ella misma prescindiendo del servicio que nos presta o puede prestamos-, si no se metamorfosea en Realidad o Ente, quiere decirse que toda comprensión de su particularidad, de su peculiar entidad, supone nuestra previa comprensión de 10 que es en abstracto ser- Ente. O lo que es igual: que la ciencia del Ente -sin más- tiene que ser la primera. Y siendo la primera, hay apariencia de que competirá a ella el tratamiento teórico de todas las cosas que en algún sentido propio puedan llamarse primeras. Entre estas se hallan los «principios de las ciencias». Y Aristóteles siente entonces resquemor de conciencia por no haberse hecho nunca en serio cuestión de esos principios. Sin razones muy operantes, y aun ahora con prisa, como siempre que habla de los principios del conocer, decide Aristóteles que es su ciencia, recién nacida, del Ente la que debe ocuparse de aquellos. Anuncia la faena solemnemente, y ponemos el oído atento. No es para menos. ¡Aristóteles va, por fin, a hablar de los principios de las ciencias! Pero una vez más el Estagirita se limita a ejemplificar. Después de declarar que es la filosofía primera la ciencia de los principios científicos, no dice ni una sola palabra nueva directa e importante sobre ellos.
En cambio, se ocupa -relativamente- a fondo de dos principios, solo de dos -el de contradicción y tercio excluso- que parecen ser también principios de todas las otras ciencias, pero que precisamente por su misma generalidad los matemáticos del tiempo de Aristóteles no enuncian. Se los dejan a la espalda, como cosa que va de suyo. En cambio, la generación anterior de los matemáticos primeros, educados o influidos por Platón, comienzan enunciando esos dos principios, por lo menos el de contradicción. En este capítulo tercero del libro cuarto metafísico, Aristóteles somete estos dos principios a la misma acrobacia que hizo practicar a los axiomas matemáticos: los hace oscilar de arriba abajo, como muelles; los convierte en ludiones. Por un lado -aquí más formalmente que en los Analíticos- dice que los principios comunes o axiomas valen para todos los Entes 126; pero inmediatamente hace constar que sólo se usan contraídos al «género» de que cada ciencia se ocupa. Con lo cual una vez más transfiere de hecho su tratamiento a cada ciencia cuando acaba de decir que estas no pueden, no tienen medios para reflexionar sobre ellos.
Ahora bien; los dos principios de contradicción y tercio excluso, generalísimos respecto a todos los seres, son por ello mismo propios, específicos o cathólicos con respecto al Ente en cuanto Ente. Es decir, que son los axiomas peculiares de la metafísica u ontología 127. Por eso no tiene aquí más remedio Aristóteles que irles al cuerpo y examinar (?) su dictum y hacerse cuestión del aspecto que presenta su verdad. Sin esta, el ontólogo no puede dar un paso, y como a ontólogo hay siempre ontólogo y medio, hay señores que vienen, se plantan delante de Aristóteles y se le oponen, no admitiendo así, por las buenas, la verdad de esos principios. Entre esos señores hubo uno que lo era de verdad y en grado superlativo, uno de los señores más señores que han existido en nuestra Vía Láctea; hijo de reyes y rey él mismo: el inmenso Heráclito de Efeso. A él se refiere nominalmente Aristóteles; pero guarda la fina cautela de no atribuirle él semejante opinión, sino cargar a otros con la responsabilidad de interpretar así a Heráclito.
Sobre los capítulos 3.°, 4.°, 7.° y 8.° del libro IV de la Metafísica habría que escribir todo un libro; porque esos capítulos son lo principal de la filosofía, ya que se ocupan de sus dos principios axiomáticos. Es inconcebible, ¿no es cierto?, que esta labor de minucioso comentario no se haya cumplido. Pero es un hecho. Un hecho que incluye otro no menos inconcebible. Esta es la hora en que no se ha estudiado la «teoría ontológica o metafísica» de Aristóteles pragmáticamente, es decir, estudiándola en cuanto pragmateía, mostrando su anatomía teórica, haciendo ver su estructura de ciencia. Si se hubiera hecho, habríase visto que, sin quererlo, sin darse cuenta de ello, por la fuerza misma de las cosas, Aristóteles comienza su doctrina con una axiomático, es decir, por un sistema de definiciones y axiomas. La exposición del concepto de Ente qua ente es una «definición». Los principios de contradicción y tercio excluso son, los dos, axiomas explícitos. Aristóteles no sabe bien por qué se siente obligado a hablar de estos últimos. La razón antedicha de que siendo ellos algo primero tiene que ocuparse de ellos la ciencia primera, es externa y abstrusa. Pero ¿por qué habla de aquellos precisamente en el capítulo 3.0? El anterior terminaba ocupándose de los contrarios. Estos plantean la disputa máxima con que comenzó la filosofía, y que desde hacía aproximadamente siglo y medio no había cesado un minuto. Lo Real no puede consistir últimamente en contrariedad, como los antefilósofos pitagóricos, Empédocles, etc., pretendían. Lo Real tiene que ser Uno: Parménides. Entonces no se explica lo Múltiple: Heráclito, Protágoras, Demócrito, Platón, Aristóteles. Lo Real tiene que ser uno y múltiple, idéntico y contrario. Esto último es lo que dice Aristóteles hacia el fin del capítulo 2.° Tesis tal no se puede sostener, si no se precisa. En cuanto hay que precisar, que exactar algo, aparecen los axiomas. Hay que rigorizar en qué sentido lo Real tiene que ser uno, y en qué sentido, no obstante, puede ser múltiple y contrario. He aquí por qué precisamente a la vuelta de esa esquina, y no en otro lugar, se ve obligado Aristóteles a tratar de los dos grandes principios. Pero esto explica el sitio. La razón radical es la otra: que no cabe teoría deductiva si no se comienza con un sistema de axiomas. Velis nolis, Aristóteles, sin darse última- mente cuenta del porqué, no tiene más remedio que construir la axiomática del Ente 128.
Por eso comienza enunciando el principio de contradicción en la forma que se refiere a todo algo. Se trata, por lo visto, de que el Ente no puede, a la vez y en el mismo sentido, ser y no ser, ser tal y no ser tal. Según esta formulación, la verdad primaria de este principio le vendría de la Realidad misma. Aristóteles no dice esto; pero «lo hace». Mejor dicho: tampoco «lo hace» él, sino que, por debajo de su deliberación y percatación, «se hace» en él esa convicción previa y radical de que: 1.0, lo Real es así -pues ¿cómo va a ser?-; 2.0, que esa es la primera verdad, fundamento y supuesto de todas las demás.
Aquello de nosotros que nosotros no hacemos, se hace en nosotros por la gente a que pertenecemos, por nuestra colectividad o pueblo. La gente es la que hace todo lo que «se hace», toda operación anónima. Que Aristóteles no se plantee siquiera la cuestión de si ese principio en su significación real u ontológica es o no verdad y por qué, o cuando menos cómo, revela que se trata de uno de esos secretos «ininteligibles» de que está hecha un «alma nacional»; en este caso, la helenía. Como nuestros pueblos heredaron, a través de todo el destino occidental, al pueblo griego, ha sido también, aunque en forma de herencia y no original, un secreto «ininteligible» de nuestra «alma colectiva».
Se opondrá a esto que antes de formular el principio -en 1005 b 14 y sigs.- Aristóteles ha anticipado ya la demostración de su verdad, diciendo: «El principio más firme de todos será aquel con respecto al cual es imposible padecer error. Tendrá que ser el mejor conocido, necesario y no-hipotético. Ahora bien; un principio que es necesario aceptar - anagkaion ecein, anankaion ékhein)- para comprender cualquier ente, no es hipotético. Y lo que es necesario conocer para conocer cualquier ente es necesario que se tenga ya conocido de antemano.» Estas condiciones reúne el principio de contradicción, ergo...
En estas líneas ilustrísimas todo es sorprendente. En primer lugar, que se pruebe nada menos que el principio de todas las pruebas o conocimientos. En segundo lugar, que se pruebe mostrando que es necesario para probar = conocer todo lo demás. En tercer lugar, que con esta «prueba» no se prueba que es verdad, sino, supererrogativamente, que es la más verdad de todas. En cuarto lugar, que al probarlo no se pretende probar que su dictum concreto sea verdad, sino que es necesario que lo sea para que haya conocimiento. En quinto lugar, que entonces se le habrá probado como principio del conocer, pero -no como lo que se presentó siendo -principio del Ser. Y, por tanto, que no es verdad para el conocer porque lo sea para el Ser, sino, inversamente, que es principium essendi porque queda probado como principium cognoscendi. Pero menos que ninguno pu:ede para Aristóteles ser este un principium cognoscendi, si no es ya antes verdad como principium essendi. En sexto lugar, que toda la prueba pende de que tenga que haber conocimiento, cosa sobremanera problemática l29.
Añadamos solo un detalle. El comienzo de esa «prueba» es un alfilerazo al método de las hipótesis que Platón propugnaba; por eso aparece en ella el casi-término anhy- póthetos, que Platón había inventado, tan nada aristotélico, que solo lo emplea esta única vez. Es un hápax. Aristóteles, que ha sido uno de los más altísimos genios humanos, no debía de ser bondadoso. Era un «razonador», y con suma frecuencia los «razonadores» son animales de sangre fría, aviesos. Por ambas razones, en todas las revoluciones sangrientas ha intervenido un pasmoso número de matemáticos. Aristóteles pasó veinte años al lado de Platón, y pasó otros veinte pinchando en los ojos a la memoria de Platón.
No vale decir que en esas líneas citadas Aristóteles no prueba el principio de contradicción, porque para Aristóteles probar es cosa muy distinta. En las páginas anteriores hemos visto, en efecto, lo que Aristóteles considera como prueba. Pero aquí no se trata solo de si Aristóteles creía o no que esas líneas eran lo que él llamaba una prueba, sino de si esas líneas, opine lo que guste Aristóteles, son o no una prueba. Y no cabe la menor duda de que lo son.
La operación que denominamos «leer un libro» no queda cumplida cuando hemos entendido lo que nos parece haber querido decir el autor. Hace falta sobre esto entender lo que el autor ha dicho sin quererlo decir, y además, y por último, entender lo que, queriendo o sin querer, con su obra y cada línea de ella ha hecho. Porque un libro, una página, una frase, son acciones -voluntarias o involuntarias-. Esta es la auténtica realidad de un escrito, y no la idea de él que tenía su autor. Es menester de una vez liberarse de lo que podríamos llamar el «psicologuismo filológico» .
Lo que esas líneas nos entregan es algo más importante e interesante que si enunciasen una prueba pensada como tal por Aristóteles de modo deliberado. Ellas nos manifiestan que, contra toda su voluntad -más aún: en la forma superlativa de la involuntariedad que es «no darse cuenta de ello»-, Aristóteles no tiene más remedio que probar el principio. La mayor de la demostración es la definición de principio: Principio absoluto es una proposición de 'verdad, improbable con prueba normal apodíctica, no hipotética sino necesaria. La menor dice: Hay una proposición -la de no-contradicción- cuya verdad es necesaria para que existan cualesquiera otras verdades. La conclusión suena: Luego esa proposición es un principio absoluto. Es un silogismo. Que no sea un silogismo apodíctico normal en el sentido aristotélico, no le quita en lo más mínimo su condición silogística.
Pero no basta con hacer ver que un pensador ha hecho algo de que no se daba cuenta, es decir, que él no pensaba haber hecho, sino que es preciso mostrar cómo eso que ha hecho se reflejaba en su pensamiento. Porque haber hecho algo sin darse cuenta, no quiere decir precisamente que haya sido hecho en estado de cloroformización. Aristóteles no se da cuenta de que ha probado el principio de contradicción, porque acción tal era para él ininteligible. Los principios, a su juicio, son lo que no se puede probar. Además, la prueba que ha ejecutado no es lo que él solía ver como prueba. Pero se da perfecta cuenta de que ha hecho algo que le anda cerca, y por eso, unos párrafos después -en la línea 1006 a 4 -dirá: « Nosotros acabamos de asumir -nyn eilephamen (nyn eiléphamen)- como imposible que el ente sea y juntamente no sea, y mediante esto- dia touto (dia touto)- hemos mostrado - edeixamen (edeíxamen)- que es el principio más seguro -bebaiotate (bebaiotáte)- de todos» Este es el modo como Aristóteles se representa lo que él mismo acaba de hacer 130.
Es interesante observar el vocabulario empleado. La frase parece escrita en inglés, que es la lengua para no decir lo que no hay más remedio que decir, pero que no se quiere decir; la lengua elusiva por excelencia. Nótese: no dice «acabamos de conocer, menos aún de probar, ni siquiera de convencemos o mostrar nuestra conviccióm>, sino «asu- mir», esto es, «tomar como verdad», «hacemos cargo de que algo es así»; pero como quien al decir esto expresa un hecho y no un derecho, sin, por otra parte, renunciar a que es un derecho firme y ejecutivo. ¡Inglesía típica! 131.
Lo propio acontece con el otro lugar peligroso. Una vez que ha «admitido» la verdad del dictum enunciado en el principio de contradicción, ¿qué cree Aristóteles haber hecho luego con él? ¿Demostrar que «en efecto» es verdad, y no solo «en asumpción»? En modo alguno. Dirá que «mediante esa asumpción ha mostrado que es la verdad más firme». Aristóteles, pues, se da cuenta de que ha andado haciendo algo que es una «como demostracióm». En el vocabulario actuante de Aristóteles se distingue entre delxis (delxis), mostración, «hacer ver», y apo deixis (apó- deixis). demostración o prueba. Pero esa distinción practicada o ejecutada al hablar y escribir no ha sido, que yo sepa, formalizada nunca por Aristóteles en una definición de defxis que nos permita confrontarla con su definición de apódeixis. Esto indica que defxis es un vocablo flotante e irresponsable en su decir, que no es, como lo es apódeixis, un término. En los Analíticos primeros se emplea para denominar la prueba que procede de silogismos imperfectos -como lo es el que yo he extraído de aquellas líneas 132- y la prueba oblicua ad absurdum, como la que luego indicaremos. Defxis significa, por tanto, prueba, y Aristóteles, sin quererlo, nos declara reconocer que ha «probado» el principio de contradicción con prueba directa, aunque imperfecta. Deixis es una prueba que no acaba de ser prueba, pero que es una prueba; es una prueba también subjuntiva, de quita y pon, elusiva y eludida, pero una prueba. Es la mostración frente a la demostración, el soldado ligero frente al hoplita. En ese columpiarse, mecerse y fluctuar del vocablo deixis lo que hay, pues, de precisable es que significa la idea de «hacer ver o constar», «hacer manifiesto», «hacer caer en la cuenta» de algo. Por eso, en la Retórica se habla de una «prueba o mostración» --en retórica no hay auténticas pruebas- que consiste en manifestar con gestos -del semblante, de brazos y actitud del torso- un estado de ánimo correspondiente al asunto: tristeza, espanto, alegría. Es lo que Aristóteles llama h ek tvn shmeiwn deixiz la demostración por señales, la demostración que consiste en una mostración, porque es pura exhibición.
Convenía hacer uso de la microscopia hermenéutica para intentar extraer de esas líneas aristotélicas, tan excepcional- mente importantes, cuanto nos fuera posible de su viviente sangre. Ahora, creo, nos es patente el entrelubricán, el estado crepuscular de pensamiento en que Aristóteles ve lo que acaba de hacer 133.
A esta mostración o «cuasi-prueba» directa del principio de contradicción sigue la conocida prueba oblicua, redargüitiva o elénquica que se nos presenta como «prueba contra el otro», disputatoria y no teorética. Pero en verdad es mero desarrollo de la mostración primera, es decir, de la prueba que he llamado «deducción transcendental». Consiste el desarrollo en hacer ver que si no se admite el principio, la palabra no tendría significación definida, sino una significación infinita. «Si la palabra no tiene significación una, esto es, única, no significa nada» de puro poder significar todo, con lo cual sería imposible la conversación. (Nueva «deducción transcendental».) Todo el mundo diría la verdad y todo el mundo lo erróneo. Serían, pues, indiferentes verdad y error. No cabría el más y el menos de verdad.
Lo demás solo tiene interés para la doctrina aristotélica, y son pruebas que dejan frío a quien no es parroquiano. Es preciso que sea verdad el principio de contradicción para que la significación sea una, y esto a su vez para que sea posible la «substancia». De otro modo, todo sería accidente. A la bonne heure. ¿Y por qué no? La ciencia natural-fisica, biología- no se ocupa más que de accidentes como tales.
Lo que había que decir frente a esta magnífica argumentación de Aristóteles solo puede resultar claro al lector cuando hayamos expuesto brevemente el «modo de pensar» axiomático en las ciencias exactas de la actualidad. Mas a fin de ofrecerle desde luego un ligero atisbo y alguna orientación, diré aquí lo siguiente: en efecto, si la palabra no tiene significación una, es imposible entenderse, conversar. Ahora bien, acontece que, hablando rigorosamente ninguna palabra tiene por sí significación una, antes bien, su sentido es flotante, varía constantemente de persona a persona entre las que conversan, y aun dentro de cada una instante tras instante. Esto quiere decir que, hablando rigorosamente, no es posible entenderse. ¿Cómo se compagina aquello con esto? El principio de contradicción no vale para las significaciones que hay: vale solo para significaciones invariantes que no hay y, simplemente, postulamos como significaciones ideales o como ideal de significación. Esta postulación se precisa en determinadas condiciones del significar, teniendo a la vista las cuales podamos construir ciertas significaciones que se aproximan a la invariación. El sistema de esas condiciones constituye la «exactitud» o «modo de hablar rigorosamente». Pero una de esas condiciones implica que también «hablar rigorosamente» ha de entenderse como aproximado, si bien más aproximado que todo otro hablar. A la luz de esto, la lógica tradicional y casi toda la filosofía del pasado aparecen como invertidas. Se presentan con el propósito de pensar la Realidad; pero resulta que en vez de eso lo que hacían era construir una Realidad; por tanto, engendrar algo ideal mediante definiciones y axiomas, como hoy se construyen espacios de tantas o cuantas dimensiones. Su pensar era utópico, y en vez de conocimiento, era idealizar, forjar desiderata. Tomadas así, son coherentes como las metageometrías. Pero entonces ha} que traducir su exposición al método axiomático. Así, en este caso de los libros metafísicos aristotélicos, habría que comenzar: Llamamos Ente a aquello que no da lugar, a la vez y en el mismo sentido, a proposiciones contradictorias. Aquí el principio de contradicción no es una verdad evidente que vale para todo algo, sino un axioma arbitrario que determina exactamente el comportamiento de un algo. Lo que tiene de exacto es lo que tiene de engendro arbitrario. Claro que el ente engendrado por los axiomas renuncia a ser por si representante de la Realidad. Lo que puede pasar es que después encontremos algos reales que con alguna aproximación se comportan al modo del Ente axiomático 134.
Mas con todo esto nos interesa hacer notar que por ninguna parte aparece la menor indicación de en qué consiste esa forma de verdad subitánea que se quiere reconocer a este como a los otros primeros principios. No se nos ilustra lo más mínimo sobre en qué consiste, qué aire tiene ese modo de conocer lo conocido per se, per senotum, aunque se sobrentiende lo que los escolásticos expresarán: que los axiomas se conocen «solum per hoc quod eorum termini innotescunt» 135. Esta fórmula es papaverácea, porque pretende inyectarnos una vez más la virtus dormitiva. Decir que conocemos el principio porque al notificársenos o hacérsenos notorios -esto es, conocidos- los términos, estos emanan de sí la verdad de aquel, es, sobre comisión de una petitio principii, poner la intransparencia de la magia donde mayor diafanidad sería oportuna. Pero vamos a diferir entrar de lleno en el asunto hasta que encontremos algo parecido en el propio Leibniz, cuando este se esfuerza en dar a la fórmula algún buen sentido. Allí será fértil la discusión, porque Leibniz ha hecho un esfuerzo para construir un fundamento a la idea de una verdad que surge por la «simple intelección de los términos». Pero los escolásticos se han contentado con decir eso y con llamarlo «evidencia». En Aristóteles no existe término correspondiente. Parece que fue su discípulo Teofrasto quien le forjó, dando valor técnico al vocablo enasghz 136 -visible, patente, claro. Cicerón lo traduce excelentemente con perspicuitas. Durante siglos y siglos -todavía en nuestro tiempo- se cree en verdades evidentes, sin que nadie, como ya dije, se haya tomado el trabajo de hacemos un poco evidente lo que es esa evidencia. Que sobre el punto más decisivo de todos en el universo de la teoría se hayan comportado así los hombres, indica que anda latente tras ello alguna otra cosa muy distinta de toda teoría y de toda inteligencia.
Hemos dejado, en efecto, para el final lo que es la primera reacción de Aristóteles tan pronto como ha formulado el principio de contradicción. ¡Es algo sorprendente! Porque no consiste en analizar el sentido del principio, ponderar lo, mirarlo por todas sus caras, plantearse acerca de él cuestiones, siquiera sean secundarias y didácticas. Tampoco es, como va a hacer luego, «mostrarlo» y demostrarlo. No; lo primero que hace, apenas lo enuncia, es volverse de espaldas a él y ponerse nervioso, casi frenético, con unos seres irritantes, reales o imaginarios, que tienen la avilantez de poner en cuestión el principio, de andar hurgando en él o francamente de no aceptarlo. Aristóteles pierde la mesura, cosa que rarísima vez hace, porque, como he dicho, es animal de sangre fría. ¿Cómo? ¿Que hay alguien, según se supone haber hecho Heráclito, que cree que lo real puede a la par ser y no ser, ser tal y no ser tal? ¡Eso lo diría Heráclito -replica Aristóteles-; pero no basta que alguien diga una cosa para que la crea! (la piense con creencia o creditivamente). Esto es, que Aristóteles no se limita a declarar que, a su juicio, Heráclito padecía un error, sino que le acusa de decir lo que no piensa, esto es, que miente. Y llama a los demás que duden de ese principio o reclamen claridades sobre él «incultos» (apaídeusía). Y dice que si no lo admiten, no pueden ni hablar, que son unas hortalizas, unos melones -phytón- 137 ¡Cuán lejos estamos del elusivo y untuoso subjuntivismo inglés que luego va a adoptar Aristóteles! Porque, nótese, hasta ahora no ha dicho una sola palabra sobre el contenido del principio, salvo enunciarlo. ¡Y ya se enfada!
Es el inconveniente de la «evidencia». Algo es «evidente» para uno -uno, como decía siempre el gran pintor Solana, en lugar de yo-, por tanto, es verdad para uno, incuestionable, sin que uno sepa por qué ni cómo es verdad. Encontramos esto en nosotros como un hecho absoluto e inexorable del que no podemos desprendemos; forma parte de nosotros; es, en rigor, como uno mismo. Y uno mismo, el yo o persona que cada cual es, tiene también para él ese carácter de hecho absoluto, inexorable e imposible de enajenar o expeler. Uno no puede prescindir de uno. Nuestro yo es nuestro irreparable destino. Pero he aquí que el otro, un prójimo, niega eso que para nosotros es «evidente», que es como uno mismo, y entonces sentimos la negación del principio para nosotros «evidente», como la negación de nosotros mismos. Nos sentimos «aniquila- dos». Esto provoca en nosotros una eléctrica descarga emocional de odio y de terror, como si viésemos que alguien nos está quitando la tierra de so los pies y nos hace caer en el horror de un infinito vacío, de una pavorosa Nada. Si la «evidencia» fuese una cualidad inteligible e inteligente que el principio posee, no nos enfadaríamos así, no sentiríamos terror y rencor hacia el prójimo que «no cree en lo que nosotros creemos», sino que nos reiríamos de él y nos divertiría deshacer su errónea creencia con razones múltiples y bien buidas. Mas la reacción de Aristóteles, como la de cualquiera en caso parecido, no tiene nada que ver con nuestro lado intelectual y cognoscente, sino que es emotiva, furibunda. El hecho es paradójico hasta no poder más, pues acontece que precisamente cuando se trata del gran principio del conocimiento, la menor reserva u objeción a él hace que los hombres pasen, instantáneamente, de teorizar al otro polo de sí mismos: a la pasión y la cólera.
Ese hecho tan paradójico es normal en la Historia. Todo el que ha puesto algún reparo o ha negado ese principio, ha encontrado frente a sí, no a uno u otro hombre de ciencia, dispuesto a discutir serenamente con él sobre el asunto, sino a toda la colectividad apiñada en contra de él, señalándole con el dedo, llena de furia y a la vez de secreto pánico, como si fuese un insurrecto, un rebelde, un «enemigo del pueblo», un incendiario, un ateo. Es decir, que la reacción es de tipo social, y aunque se produzca en un individuo, se origina en el fondo «colectivo» de su persona. De aquí que exhiba los caracteres de una protesta religiosa, de un fanático apasionamiento. La religión tiene un lado por el que es «religión de la ciudad», fe colectiva y no individual.
En este momento de su obra, que es la más insigne obra de filosofía, no se comportaba Aristóteles filosófica- mente. Los filósofos no se pueden enfadar, porque entonces el orden del universo se trastornaría y todo andaría manga por hombro. Hay un pueblo que vive en las soledades de Nuevo Méjico y pertenece al conjunto de naciones llama- das por los etnógrafos «Pueblo». Son los Zuñi. Su civilización está toda inspirada en el principio de la dulzura y la serenidad. La Sra. Ruth Benedict ha estudiado su vida, y nos hace saber que en la cultura «zuñi» el orden del universo depende de que sus sacerdotes cumplan estricta- mente sus deberes espirituales, y el deber espiritual más importante y primario del sacerdote «zuñi» resulta que es no enfadarse. Si se enfadase, el mundo crujiría. Y la autora refiere una anécdota que a mí al menos me ha producido verdadera emoción: « Un verano ---dice-, una familia conocida me dio una casa para habitar, ya causa de algunas complicadas circunstancias, otra familia reclamaba el derecho a disponer de la residencia. Cuando el resentimiento llegó a su colmo, Quatsia, la dueña de la casa, y su esposo, Leo, estaban conmigo en la sala, mientras un hombre a quien no conocía comenzó a cortar las malezas en flor que aún no habían sido sacadas del corral. Limpiar de pasto el corral es una prerrogativa de un dueño de casa, y por eso el hombre invocaba el derecho a disponer de la casa aprovechando la ocasión para señalar públicamente su pretensión. No entró en la casa ni desafió a Quatsia y a Leo, que estaban dentro; pero cortaba lentamente las malezas. Dentro estaba sentado Leo junto a la pared, masticando pacíficamente una hoja. Quatsia, en cambio, se ruborizó. "Es un insulto", me dijo. "El hombre que está ahí fuera sabe que Leo sirve este año como sacerdote, y no puede enfadarse. Nos avergüenza ante toda la aldea limpiando nuestro corral." Finalmente, el intruso barrió la maleza marchita, miró orgullosamente el limpio corral y se fue a su casa. Nunca se cambiaron palabras entre ellos.»
Aristóteles, en cuanto filósofo, hace mal en enfadarse; pero su enfado repentino nos revela su fondo humano y nos descubre que en él lo humano está mucho más impregnado de lo «colectivo humano» que en Platón. En suma: que Aristóteles era muy «hombre del pueblo». Este tema queda para el tercer capítulo del presente estudio. Ello es que los primeros argumentos de Aristóteles en pro del principio de contradicción no son lógicos ni dialécticos; son agresiones, es decir, son argumentos hominis ad hominem, de hombre a hombre. Aristóteles hace de este principio una cuestión personal. Es el resultado inevitable de fundar la verdad en esa «evidencia». No extrañe, por lo demás, hallar ese desmesuramiento nada menos que en los libros Metafísicos. Los grandes libros de filosofía -y he dicho que la Metafísica de Aristóteles es, tal vez, el más grande- se diferencian de los manuales de filosofía en que en aquellos se encuentran cosas como esta. En los manuales no hay cuestiones personales. Verdad es que tampoco hay cuestiones.
Aristóteles se enfada precisamente porque la «evidencia» de su evidente principio de contradicción es sumamente problemática y bastante ilusoria. Comenzar la ontología, mediante la cual vamos a ver si podemos averiguar lo que es lo Real o Ente, decretando que este no puede simultáneamente ser y no ser, ser tal y no ser tal, es teoréticamente arbitrario. Porque aún no sabemos ni siquiera si con nuestro pensamiento podemos llegar a él. La «evidencia», aun en el mejor caso, es pasión subjetiva. Había de ser verdad el principio de contradicción para nuestras dicciones, y no garantizaría ello lo más mínimo que valga para lo Real. A este le trae sin cuidado lo que nosotros pensemos de él. Suárez lo dice muy bien: Nullius rei essentia consistir in aptitudine ut cognoscatur 138. A lo mejor, lo Real consiste en ser ininteligible. Por lo menos, hasta ahora se ha portado con el hombre así.
No vale, pues, largar tan alegremente y en fórmula tan confusa y equívoca el principio de contradicción como primerísimo principio de todo. Lo primero que urgiría hacer, fuera dispersar esa fórmula unitaria en muchos principios de contradicción, cada uno con sentido diferente, según el orden de objetos a que se refiere. No está dicho que la estructura de lo Real coincida con la estructura de lo intelectual (conceptos). Platón se tomó el trabajo de suponer que pasa todo lo contrario, contra lo que cree el vulgo, y merced a ello, aleccionado ya por.los presocráticos, fundó la Filosofía. Partir, sin más, como Aristóteles, de la opinión contraria, que es la vulgar, revela hasta qué punto Aristóteles es un «hombre del pueblo», tomado por la «opinión pública» anticuada, arcaica, aún inspirada por el mito. No era «ateniense», y en comparación con Atenas, este hombre, que va a ser el más «moderno», tiene un fondo irreductible de «primitivo». Sobre el retroceso que con respecto a Platón y otros hombres de Atica significa en el fondo de las ideas Aristóteles, hablaremos más adelante un poco.
Pero aun dentro de lo Real habría que distinguir entre la estructura de la realidad física y la estructura de la realidad «metafísica». Y dentro de la física, entre la estructura de las cosas y la estructura se lo humano. Y dentro de lo humano, entre la consistencia de la vida personal y la consistencia de la sociedad, etc.
Pero dentro de lo intelectual habría que distinguir también los conceptos en cuanto meras «ideas» lógicas y los conceptos en cuanto pretenden ser nociones; esto es, decir- nos lo que las cosas son. La diferencia es enorme. Lo primero nos lleva a una lógica indiferente a los valores «verdad y error», a una mera «Lógica de la Consecuencia», mientras lo segundo nos obliga a elaborar una Lógica de la Verdad.
Podríamos seguir todavía un buen rato inventariando distinciones, cada una de las cuales nombra un «universo» distinto. El principio de contradicción tiene una significación diferente en cada uno de ellos, y en algunos de ellos no es válido. Pero aquí no trato propiamente del asunto, sino que hago ostentación de esa enormidad de problemas para hacerla contrastar con la simplicidad que ofrece en Aristóteles su pretendida «evidencia». No basta decir con cirugía de urgencia, que el Ente no puede ser y no ser al mismo tiempo, o conjuntamente. Bastaría advertir que no todo ente es temporal. Pero, sobre todo, basta con caer en la cuenta que no ya el Ente, sino el ser que funciona en esa proposición, no solo tiene la tri-equivocidad que distinguió ya Santo Tomás -el esse essentiae, el esse exis- tentiae y el esse copulativum 139-, sino muchísimos otros sentidos. El esse existencial se subdivide en existencia fisica, metafisica, matemática, lógica, cognoscitiva, imaginaria, poética, histórica. Toda la enorme riqueza de la modalidad «existencia» viene a descargarse aquí 140.
En nada de lo que antecede se trataba de discutir si es o no verdad el principio de oontradicción. Ha sido forzoso concentrar en él la atención por el simple hecho de que, como vimos, las expresiones de Aristóteles cuando habla en general de los primeros principios o axiomas son demasiado someras para damos una idea clara de lo que sobre tan decisiva materia pensaba. Solo al enfrentarse con el principio de contradicción 141 nos da ocasión para colegir de su comportamiento lo que para él era un primer principio. Y esto es lo que nos interesaba: no si es o no verdad el de contradicción, sino exclusivamente cómo es verdad para el modo de pensar aristotélico. Y ese cómo no podía circunscribirse si no aludíamos a algunos lados problemáticos que en todo caso aquel principio lleva en sí. Nos hemos dejado otros, más graves aún, para cuando volvamos a encontrar el mismo principio en Leibniz. El resultado de nuestros análisis es revelamos que frente a los primeros principios hay en Aristóteles dos actitudes. Por un lado llama principio a una proposición provista de una verdad sui generis, distinta de la que poseen las demás proposiciones, cuya verdad proviene de prueba. La proposición que es principio tiene verdad propia, esto es, por sí sola. No necesita ni puede haber verdad que la preceda. El principio es, pues, la proposición verdadera, solitaria e independiente. Su verdad brota de ella misma constantemente, se nos impone, nos invade, se apodera de nosotros. Este carácter es su «evidencia».
Mas, por otro lado, es principio aquella proposición «de donde» se derivan otras. Una proposición solitaria, por muy verdadera que sea, no es principio. Para serlo tiene que incoar un orden de verdades que en ella se funda. El principio es principio de la demostración 142, y por tanto, inseparable de las proposiciones que son sus consecuencias. Estas necesitan de él, y él es necesario para que estas se constituyan. Este carácter de «necesario para» que hace 'de una proposición un principio, es ajeno al carácter de evidencia.
Si tomamos aisladamente este lado y suponemos a la proposición que es principio valor de verdad, nos encontramos con que verdad significa aquí cosa muy distinta de evidencia, y también distinta de prueba en sentido aristotélico, pues significará «verdad» ser una asumpción de que partimos para deducir de ella un conjunto coherente de otras proposiciones.
Ambos lados aparecen en Aristóteles inseparados, espejándose mutuamente y, cuando contemplamos uno, reverbera en él el otro.
Al final de este estudio quedará transparente por qué no podía menos de ser así, por qué aun en un «modo de pensar» como el aristotélico, que lleva al extremo el carácter evidencial del principio, se siente la necesidad de fundamentarlo como «condición de la posibilidad» de las demás verdades; en suma, del organismo teórico. Tras la doctrina oficial del principio como proposición evidente aparece ya aquí, extraoficialmente, la doctrina opuesta del principio como mera asumpción que necesitamos hacer para deducir un cuerpo de verdades.
Desearíamos poder averiguar cómo este principio era real y concretamente vivido por Aristóteles, cuál era su estricto sentido y de qué manera irradiaba sobre su mente el peculiar carácter de verdad «evidente» que le atribuye.
Respecto a lo primero, no debe desorientamos el aspecto de ilimitada generalidad que su enunciado presenta. ¿Quiere decir, sin más, que todo lo que hay está sometido a este principio? En su refutación de los heraclíteos que lo niegan, leemos esto: «Aún habría que oponer a los que así piensan que se fijan sólo en las cosas sensibles, y aun de ellas en el menor número, y sentencian que el cielo todo se comporta así. Pero sólo el lugar de lo sensible que nos rodea experimenta la corrupción y la generación. Mas es ello una porción evanescente del todo, de suerte que fuera más justo absolver al mundo sensible, en gracia del celeste, que condenar este por causa de aquel». Esto indica que hay cosas -las sublunares, sensibles- cuya consistencia es contradictoria. Con ello parece restringida la extensión de la validez del principio, y a la par modificado su carácter de principio en cuanto tal, ya que vendría a significar algo como esto: «No todo lo que hay es, si por ser entendemos ser Ente. Ente es lo que no da lugar a atribuciones contradictorias.» Pero entendido así, el principio adquiere un matiz de exigencia o postulado, y deja fuera el problema de la consistencia de «lo que hay» frente a la consistencia de lo que es. Este cariz de postulado es el que va a aparecer- nos más acusado en casi todos los principios leibnizianos.
Nada más verosímil que suponer a Aristóteles viviendo el principio de contradicción con ese doble cariz, esto es, a la vez como expresión de la Realidad y como exigencia ideal. Todo el estilo mental de los griegos llevaba a ello, pero muy concretamente el hecho mismo que llamaron «filosofía» lo traía consigo desde su iniciación. Comienza esta con Parménides, el primer hombre que se pone a hablar de Ente frente a los que hablaban de los Dioses y los que hablaban de la physis, como los naturalistas de Jonia. Siempre los hombres habían buscado, tras las apariencias, ilusiones y errores, la auténtica Realidad. En cuanto emprendía una vez más esa pesquisa, Parménides no hacía nada nuevo. Lo nuevo era aquello que creía haber encontrado como auténtica Realidad, a saber, el Ente. Por Ente entiende Parménides aquello que propiamente, verdaderamente, es. Pero esto, sin más, no nos ilumina. Para el mitólogo, para el teólogo órfico, los dioses son también lo que es. Para el naturalista jónico, el agua, o la materia indeterminada, o el fuego, es lo que propiamente es bajo la multiforme apariencia de las cosas. Contra todas estas opiniones cierra Parménides en tono, por cierto, sobremanera violento; juzga que nada de eso es propiamen- te, sino impropiamente. Si buscamos lo que propiamente es, lo hallaremos solo en algo que coincida de modo exacto con la significación «es». Ahora bien; esta rechaza de sí todo lo que signifique, paladina o implícitamente, «no ser». Sólo es lo que es, y de lo que no es sólo podemos decir que no es. De este modo habremos hablado, habremos pensado exactamente. Esta es la efectiva innovación de Parménides: el descubrimiento de que hay un modo de pensar exacto frente a innumerables otros que no lo son, aunque puedan ser probables, persuasivos, plausibles o sugerentes. Este pensar exacto consiste en que el pensamiento se vuelve de espaldas a las cosas y se atiene a sí mismo, es decir, a las significaciones ideas o conceptos que las palabras expresan. El concepto o lógos -lo pensado, tal y como es pensado- tiene una consistencia precisa y única: «seD> es ser, y nada más que ser, sin mezcla de «no ser». Ello trae consigo que las relaciones entre los conceptos son rígidas, esto es, rigorosas, y por lo mismo se imponen a la mente con un carácter de necesidad que no posee ninguno de los otros modos de pensar. Este pensar exacto, que se atiene a sus propios «pensados» o conceptos, es el pensar lógico o puro que llamaremos logismo. Lo más impresionante de él es que, al ejercitarlo, el hombre no se siente libre de pensar así o de otro modo, sino que se siente forzado por un poder extraño e inexorable a pensar así y no de otro modo. En el estrato de la mitología helénica, donde radican las partes más modernas de la Ilíada. aparece ya la Anánke, la Necesidad, como el poder sumo que gravita y manda sobre los mismos Dioses. Pero esa Anánke mítica era un poder misterioso y transcendente, como todo lo divino, invisible, oculto. Inténtese imaginar la emoción arrebatadora que sintió Parménides al descubrir que dentro de sí mismo realizaba la Necesidad su epifanía, que se hacía patente en la forma de pensar exacto, y, porque exacto, necesitativo o anánkico. Por ello, es el vocablo anánke uno de los que más se repiten en su poema 143.
Esta aparición de la necesidad en cierto modo de ejercitar el pensamiento, hacía del logismo un fenómeno completamente distinto del pensar vulgar. Es este una actividad subjetiva del individuo humano. Cada cual tiene sus opiniones distintas de las del prójimo. Pero el logismo, merced a su carácter necesitativo, es idéntico en todos los hombres. No es, pues, un pensar proveniente del individuo, aun cuando en él acontezca. Que el lógos es el pensar «común» frente al privado, es una de las pocas cosas en que coinciden los dos grandes contemporáneos y antagonistas, Parménides y Heráclito. En el logismo desaparece la subjetividad del individuo, y queda de ella sólo la pura aptitud genérica de receptor. Parménides ve en el pensar lógico como una efectiva penetración de la Realidad, se entiende, la auténtica, en el hombre. Deja así el pensar de ser algo subjetivo, y es más bien una desubjetivación del hombre, porque es la revelación en él de la Realidad misma. Ahora bien; revelación es una de las palabras que mejor traducen lo que él, y Platón, y Aristóteles llamaron alétheia o verdad. El pensamiento verdadero es verdadero porque deja de ser pensamiento y se convierte en presencia de la Realidad misma. Cuando Aristóteles dice que el alma es la forma de las formas, no hace sino enunciar de la mejor manera posible la misma relación entre lógos y Realidad que era para Parménides evidente.
Pero esta cuestión tiene dos lados. Uno es el que acabo de mostrar: Realidad auténtica o lo que propiamente es, es lo que el pensar lógico piensa. Bien; pero ¿cómo es entonces esa Realidad? Este es el otro lado. La Realidad solo es Realidad cuando y en tanto que coincide con los conceptos. El Ente es porque es como un concepto, que en este caso es el concepto ser, según va en la proposición 144. De aquí que el Ente tenga como sus atributos constituyentes los que son específicos del concepto en cuanto tal: será uno, inmutable, eterno.
Tenemos, pues, que la filosofía comienza por una sorprendente tergiversación. Parménides proyecta sobre la Realidad los caracteres del pensar lógico; pero hace esto precisamente porque el pensar lógico es para él una proyección de la Realidad sobre la mente humana. De aquí una dualidad radical en el modo de pensar griego, que va a heredar la filosofía posterior. dualidad consistente en que al preguntarse qué es algo, y eminentemente al preguntarse qué es lo Real, qué es el Ente, se exige por anticipado que posea los atributos del lógos o concepto, se reclama de ello que posea la perfección peculiar a la idea que es -o pretende ser- la exactitud. Es, pues, a la vez Realidad e Ideal de una realidad, y es aquello porque es esto. Cuando un siglo después aparezca en Platón, como lo que propiamente es, la Idea, y ostente esta como una de sus potencias el don de la ejemplaridad, de ser modelo para las cosas del mundo sensible que propiamente no son, no hace con ello sino verter fuera de sí su condición constitutiva. La Idea, en efecto, es porque es como hay que ser para ser ejemplarmente -ontwz on-. La noción de ser lleva siempre en el griego una connotación de ideal, de suerte que para él conocer es, sin que lo advierta, un pensar que idealiza, que inventa perfecciones 145.
Baste esto para mostrar cómo debemos representamos el sentido estricto que para Aristóteles tiene el principio de contradicción. Con él, más que hacer patente la efectiva incontradicción de la Realidad, se crea o construye una Realidad que no se contradice. Aristóteles es un heredero del logismo eleático; pero en vez de mantenerse rigorosamente adscrito a él, lo mezcla con su antípoda, el sensualismo. Su concepto es más bien una sensación inductivamente generalizada; mas es el caso que no se atiene a los caracteres de esta -su variabilidad, su imprecisión, su valor aproximativo, su ilogicidad, en suma-, sino que pretende conservar los privilegios del concepto puro o exacto. No solo es bastardo, sino resultado de una hibridación. Sin duda, la intención de Aristóteles era fecundar el lógos con toda la riqueza de particularidades que ofrece lo sensible, y esto parece implicar que entre las tendencias de su mentalidad había una opuesta a la tradición helénica: una conciencia de que era preciso contrarrestar la propensión a confundir: conocer e idealizar. Pero esta inspiración de su individualidad no era ni lo bastante fuerte ni lo bastante clara para dominar la tradición en que él mismo había sido forjado.
La «evidencia» del principio de contradicción no tiene, pues, nada que ver con las exigencias de una teoría pura. Pertenece a los idola fori e ido la tribus. Aristóteles creía en él con maciza creencia. De aquí el horror y el odio a los que le ponen reparos o lo niegan o lo condicionan. Es el terror y la furia que siente el australiano cuando alguien toca el «churunga» o piedrecilla sagrada a que, en su creencia, va unido su destino. Desde tiempo inmemorial está establecido en su tribu creer en eso. El «churunga» es para él el «principio» que no hay que contradecir 146. No es una teoría inteligible, es una institución tradicional, un modo de la «ciudad» o colectividad en que ha nacido y que desde niño ha visto respetar a todos.
La «evidencia» de este principio es el «churunga» de la colectividad occidental desde Parménides. Es un «arcano ininteligible» fundado en ciertas toscas experiencias intelectuales hechas sobre los conceptos y de ellos transportadas a la realidad. Pero los «arcanos ininteligibles» son, por definición, dioses. El «alma colectiva» se compone solo de dioses. Y los dioses, poderes misteriosos, omnímodos y tremendos inspiran, como es sabido, terror y amor. Por- que los dioses tienen siempre dos haces: son favorables y son coléricos, son adversos y son proversos, son atractivos y son terroríficos. Lo santo -como nos hizo ver tan claramente Rudolf Otto- es, a la vez, mysterium fascinans y mysterium tremendum 147.
Como los hebreos tenían un «ángel de las contribuciones indirectas» hay en Occidente la tradición «evidente» de un dios de la no-contradicción. Por eso se pone la gente frenética cuando alguien duda de él. Se ha estado desde que nació en esa creencia. La «evidencia» es un fenómeno noético. El principio de contradicción no nos parece verdad «evidente» porque lo hayamos evidenciado, porque lo hayamos intuido, «mostrado» o razonado, sino simplemente porque lo hemos mamado. Esa evidencia más que de la intelección proviene de la lactancia. En la Summa contra gentiles, 1, c. XI, Santo Tomás ha visto este tema con toda claridad: «Ea quibus a pueritia animus imbuitur, ita firmiter tenentur ac si essent naturaliter et per se nota.»
§ 20 BREVE PARÉNTESIS SOBRE LOS ESCOLASTICISMOS
Este era el «modo de pensar» en las ciencias exactas cuando el matemático Descartes emerge. Hemos tenido que dedicar bastantes páginas a aclarar un tanto su sesgo; pero no creo que hayamos perdido el tiempo. Porque la claridad sobre él ganada vale también para la contemplación del nuevo «modo de pensar» por Descartes iniciado. Ahora tenemos un trato habitual e íntimo con ciertos puntos que, sea uno u otro el «modo de pensar», importan esencialmente en toda teoría deductiva. Entre otras cosas, hemos conseguido penetrar hondamente en esas vísceras de la ciencia que se llaman «principios». Esto, recuérdese, es nuestro tema titular, que anuncia la intención de esclarecer la actitud de Leibniz ante las susodichas vísceras.
Es característico de la historia intelectual europea, desde que las nuevas naciones inician su gestación, haber vivido bajo la férula de Aristóteles. Secundariamente reciben otros influjos; pero el torso de la disciplina occidental es la doctrina peripatética. Dentro de ella se circunscribe todo el movimiento de las ideas científicas y filosóficas, lo cual quiere decir que estas se mueven poco y con una lentitud como geológica. Esta parvedad en la marcha y el avance durante tantos siglos, lejos de mermar el interés por los cambios de la filosofía y la ciencia acaecidos durante la Edad Media, nos los hacen aún más sugestivos. No obstante, en este sentido del desplazamiento tardígrado, más lo que en seguida diré, puede decirse que las centurias del escolasticismo significan una estabilización en el «modo de pensar». Por eso, al exponer este hemos tenido que cargar la mano sobre Aristóteles, que es el hontanar auténtico, la fuente viva y constante que fluye, llevando en flotación todas las doctrinas.
Hablar de escolasticismo de manera que sea justa, fértil y algo perspicaz, no es tarea para emprenderla de soslayo y conforme se va a otra parte. Aquí, además, estorbaría. Pero conste que es una de las más atractivas que en historia pueden proponerse. Tan atractiva, que es virginal. En la lista, ya un tanto larga, de empresas intelectuales incumplidas y necesarias que en este estudio voy apuntando, ponga el lector esta: la biografía del Escolasticismo. No recuerdo libro alguno que, ni de lejos, se ocupe, siquiera que vislumbre, este tema. Lo cual quiere decir que sobre el Escolasticismo está también por decir todo lo enjundioso.
Pues ni siquiera se ha dicho suficientemente lo primerísimo, que a su vez manifiesta el elevado rango a que tiene derecho como problema histórico. No se puede comprender lo que es la realidad histórica llamada «filosofía escolástica», si no se comienza por construir la idea de «escolasticismo» como categoría histórica. Es decir, que hace falta ver la filosofía escolástica sobre el fondo de muchos otros escolasticismos. El escolasticismo es sólo un caso particular europeo y medieval del Escolasticismo, estructura histórica con el carácter genérico que se ha dado y se sigue dando en muchos lugares y tiempos.
Llamo «escolasticismo» a toda filosofía recibida, y llamo recibida a toda filosofía que pertenece a un círculo cultural distinto y distante -en el espacio social o en el tiempo histórico-- de aquel en que es aprendida y adoptada. Recibir una filosofía no es, claro está, exponerla, cosa que revierte a otra operación intelectual diferente de la recepción y se reduce a un caso particular de la habitual interpretación de textos l48.
No se suele percibir lo que tiene de trágico toda «recepción». Trágico en el sentido más denso, porque es una intervención inexorable e irrevocable del Destino.
Los que ignoran de qué ingredientes están hechas las «ideas» humanas creen que es fácil su transferencia de un pueblo a otro y de una a otra época. Se desconoce que lo que hay de más vivaz en las «ideas» no es lo que se piensa claramente y a flor de conciencia al pensarlas, sino lo que se sotopiensa bajo ellas, lo que queda subterráneo al usar de ellas. Estos ingredientes invisibles, recónditos, son a veces vivencias de un pueblo, viejas de milenios. Este fondo latente de las «ideas», que las sostiene, llena y nutre, no se puede transferir, como nada que sea de verdad vida humana. La vida es siempre lo intransferible. Es el Destino histórico.
Resulta, pues, ilusorio el transporte integral de las «ideas». Se transporta solo el tallo y la flor, y acaso, colgando de las ramas, el fruto de aquel año: lo, en aquel momento, inmediatamente útil de ellas. Pero queda en la tierra de origen lo vivaz de la «idea», que es su raíz. Es este un principio general histórico. Pues conviene advertir que algo parejo pasa igualmente con todas las demás cosas titularmente humanas; por ejemplo, con las instituciones políticas de un pueblo. Por eso es un crimen el intento de injertar las instituciones peculiares de un pueblo en otro dispar. Todo transporte de «ideas» es un cortar la planta sobre la raíz y es un tomar el rábano por las hojas. La planta humana se diferencia, por lo tanto, de la planta vegetal en que no se puede trasplantar, sin sustantivas pérdidas. Esta es una limitación terrible, pero es una limitación inexorable, trágica.
El escolasticismo es una especie del género «recepción histórica», y esto equivale a que es una especie de tragedia. Pero en lo humano no se da nunca la tragedia sin su sombra, que es la comedia. El hombre es trágico-cómico. De aquí que últimamente tenga que haber y haya solo estos géneros literarios: tragedia o comedia.
Los frailes de la Edad Media reciben la filosofía griega; pero no reciben, claro está, los supuestos, las peripecias históricas que obligaron a los griegos a crear la filosofía. Esta no comienza con ninguna doctrina. La filosofía, hablando en serio, empieza por ser un surtido de problemas. Si estos no existen de verdad en los hombres, no pueden tener para estos auténtico y radical (ya está aquí la «raíz») sentido las doctrinas con que a aquellos se responde. Pero la recepción es un fenómeno histórico inverso de la creación. El receptor comienza por tener ante sí las soluciones, las doctrinas y su problema es entender estas. El problema de entender la solución preexistente y dada imposibilita de raíz el sentir y ver los problemas auténticos, originarios, de que la solución lo es o pretende serlo. La doctrina filosófica recibida actúa como una pantalla que se interpone definitivamente entre el receptor y los auténticos problemas filosóficos 149. De aquí las dos fallas principales de la filosofía escolástica: una es que no pudo nunca entender hasta la raíz las nociones griegas; la otra, más decisiva y última- mente grave, que no podía plantearse por sí los problemas, y como eso -ser planteamiento de problemas- es formalmente lo primero, y quién sabe si lo único, que la filosofía es, la filosofía escolástica sólo con bastante dosis de impropiedad puede llamarse filosofía. De aquí su estabilización, la lentitud tardígrada de su desarrollo. Contrasta con esto, y contribuye a subrayarlo, el prodigio de escrupulosidad, tenaz labor, agudeza, seriedad, perspicacia insigne, continuidad que los frailes medievales pusieron en su ocupación con la filosofía. En toda la historia de Occidente, incluyendo la propia Grecia, no ha existido un esfuerzo intelectual tan serio y continuado como lo fue el escolasticismo. Solo podría compararse con él la labor de matemáticos y físicos desde el siglo XVI hasta hoy.
Desgraciadamente, ese esfuerzo ejemplar, excepcional, no pudo gravitar sobre lo que importa, que son los problemas últimos mismos. En la «recepción» de una filosofía, el esfuerzo mental invierte su dirección y trabaja no para entender lo que las cosas son, sino para entender lo que otro ha pensado sobre ellas y ha expresado en ciertos términos 150. Por eso, todo escolasticismo es la degradación de la ciencia en mera terminología. De los problemas solo ve lo estrictamente necesario para lograr entender un poco los términos, y aun eso que ve lo ve en el planteamiento que otros les dieron, tras el cual el receptor jamás se decide a ir.
Confieso que no he podido nunca asistir sin pena, sin temblor de humana compasión, al espectáculo ofrecido por estos cristianos medievales que viven hasta la raíz de su creencia religiosa, que chorrean fe en Dios, extenuándose en ver si logran pensar a su Dios como ente. Se trata de una fatal mala inteligencia. Porque el Dios cristiano y el Dios de toda religión es lo contrario de un ente, por muy realissimum que se le quiera decir.
La Ontología es una cosa que pasó a los griegos, y no puede volver a pasar a nadie. Solo cabrán homologías. Poco después del 600 antes de Cristo, algunas minorías excelentes de Grecia comenzaron a perder la fe en Dios, en el «Dios de sus padres». Con esto el mundo se les quedó vacío, se convirtió en un hueco de realidad vital. Era preciso llenar ese hueco con algún sustitutivo adecuado. Son una serie de generaciones ateas hasta 440 a. de C., aproximadamente, en que empieza su nuevo apostolado Sócrates 15l. Esas generaciones ateas, para llenar de realidad el mundo, vacío de Dios, inventan el Ente. El Ente es la realidad no divina, y sin embargo, fundamento de lo real. No cabe, pues, mayor quid pro quo que querer pensar a Dios como ente. Como esto es imposible, en el pensamiento medieval, Dios, comprimido dentro del Ente, rezuma, rebosa, estalla por todos los poros del concepto de ente. De modo que se dio esta endiablada combinación: Dios que se había ausentado, vuelve a instalarse en el hueco que él mismo dejara; pero se encuentra con que su hueco está ya ocupado por su propio hueco. Este Dios habitando el vacío de Dios es el ens realissimum. Con lo cual aconteció que ni podían pensar de modo congruo el Ente, ni podían pensar idóneamente su Dios. Esta es la tragedia que se titula «fílosofía escolástica» 152.
Esta tragedia nos es representada con su correspondiente comedia a latere. En efecto: una de las cosas más expresivas del lado grotesco que el imitativismo, ineludible en toda recepción, trae consigo, fue que la filosofía escolástica se manifestase en forma de disputatio, hasta el punto de que, todavía a ultima hora, su obra culminante -y como he dicho, el primer tratado de Metafísica que ha existido-, la de Suárez, se llame Disputationes. Es decir, que los frailes medievales no solo recibieron a la remota Grecia el Ente, sino también el modo griego de hablar sobre él, que era la discusión o dialéctica.
En la vida griega, sobre todo del ateniense acomodado, la ocupación más importante consistía en conversar. El griego no supo nunca estar solo. Para él, vivir era forma mente convivir. La existencia en Atenas era una tertulia infinita. De aquí el triunfo de los sofistas, que eran los técnicos de la conversación. El clima dulce, la diafanidad de la atmósfera, la belleza turquí del cielo, invitaban a vivir y convivir al aire libre. En la plaza pública, en los gimnasios, los varones se juntaban sin que las mujeres pudiesen cumplir su perenne misión de interrumpir las conversaciones. En esa faena coloquial hubo una figura superlativa, un héroe de la charla, un Hércules del parloteo: Sócrates, del barrio de las Zorreras, o Alopeke. La obra conjunta de Platón, en que la filosofía se constituye, es una inmensa epopeya dedicada a este Aquiles de la verbipotencia, y por ello está compuesta de puros diálogos, y por eso el «modo de pensar» filosófico fue llamado desde Platón «dialéctica» 153. Todo ello es una aventura única del hombre griego, insusceptible de exportación. Quien sepa pensar concretamente, no puede pensar «filosofía griega» sin ver a un grupo de hombres, jóvenes unos, viejos otros, entregados al deporte de discutir conforme a ciertas reglas de juego.
Contraimaginemos ahora un convento del siglo XIII en el gélido centro de Europa o en las brumas de Hibernia, y en los andenes de su claustro, donde arcos de ojiva dan bocados al cielo y dejan ver el pozo en medio del vergel místico que hay en el patio, a los viejos frailes maestros haciendo disputar a los jóvenes novicios de tonsos cráneos morados, como si fuesen efebos platónicos. Es casi tan extravagante como fue en el siglo x, bajo el imperio de Otón II, que la monja Hroswita escribiese «comedias de Terencio», el autor indecente, cuyo argumento eran vidas de vírgenes santas, y las hiciese representar por las sororcitas de su convento de Gandesheim. Y el caso es que Hroswita era una criatura genial, y que sus comedias, leídas hoy, nos siguen pareciendo deliciosas. Deliciosas pero, claro está, monstruosas.
No se oponga a todo esto que Aristóteles en su doctrina del Ente u Ontología se ocupa de Dios. Porque sobre ser, como nadie ignora, sobremanera discutible si al hacerlo no cometió Aristóteles una inoportunidad científica, acontece que su Dios ontológico no tiene nada que ver con el Dios religioso, ni con el griego ni con el cristiano. El Dios de la ontología es un principio de la mecánica aristotélica, algo así como la ley de la gravitación newtoniana No tiene más papel que mover el mundo, tirar de él fuera y delante de él. Mucho más, pues, que al Dios cristiano o al griego, se parece a un tractor «ocho cilindros» o a un pachón de asador que hace girar la espetera del Universo donde somos nosotros la asada volatería. Esto no sugiere que, a mi juicio, Aristóteles, al menos en su primera época platónica, no creyera religiosamente en un Dios religioso, pero este no tiene que ver con su Deus ex machina, su Dios mecánico. De modo que lo que se halla en Aristóteles es una mera aglutinación de dos Dioses incomunicables 154.
El escolasticismo, he dicho, es una categoría histórica 155.
Es condición de estas constituir un concepto que representa una magnitud escalar la cual permite diferenciar los grados de una misma realidad o, dicho en forma menos rigorosa pero más llana, que nos permite reconocer y medir -pues, contra todo lo que se ha creído, hay medidas históricas- el más y el menos intensivos de esa realidad.
La filosofía escolástica recibe a Aristóteles primero en latín, y además al través principalmente de los comentaristas árabes Avicena, Averroes 156. Ya el salto de Grecia a estos circuncisos no es flojo brinco -de recepción y, por tanto, de escolasticismo. Los primeros escolásticos «cristianos»(!) son los árabes. Una razón más para que aprendiésemos a ver estos siglos del centro de la Edad Media desde el mundo islámico y próximo-oriental y no desde los pueblos de Occidente y cristianos, tomados como punto de vista. Mientras no se haga esto, mientras no se centre la perspectiva de la historia medieval, contemplando esta desde el mundo árabe, no entrará en caja, y nuestro Asín Palacios dio pruebas de su seriedad, pulcritud y sereno atenimiento a los hechos, al hacer esto, sin darse últimamente cuenta de su porqué.
Tenemos, pues, que la Escolástica implica varias enormes distancias en el espacio y en el tiempo, del círculo cultural donde la filosofía griega nació y donde es una realidad plena y concreta. La distancia entre Grecia y los nuevos pueblos cristianos de Occidente, la distancia temporal del siglo IV antes de Cristo al siglo XII después de Cristo, la distancia entre el helenismo y el arabismo, y la distancia entre los árabes y los frailes de Europa. Es, pues, un escolasticismo de muchos grados o en subida potencia.
Lo que esto significa aparece claro contraponiéndolo a otro escolasticismo, pero de graduación mínima.
Hacia 1860 se había perdido, aun en Alemania, la continuidad de la tradición seriamente filosófica. Hasta el punto de que ni siquiera se entendía bien a los clásicos de la filosofía moderna y contemporánea. En vez de filosofía solía potarse un aguachirle intelectual que se llamaba «positivismo». Este positivismo no tenía apenas que ver con el de Comte, inventor del nombre. La filosofía de Comte es una muy grande filosofía que espera todavía a ser entendida. Conste en tributo a la justicia. El positivismo «reinan- te» en Europa por los alrededores de 1860 era el de Stuart MilI y otros ingleses, y los ingleses, que han hecho tan altísimas cosas en física y en casi todos los órdenes de lo humano, se han mostrado hasta ahora incapaces de esta forma de fair play que es la filosofía 157. Ello es que por aquellas fechas, una nueva generación, nacida en torno a 1840, sintió de nuevo filosófico afán, y al ver que no sabía nada de filosofía, tuvo que volver a «ir a la escuela» -a la escuela de este o el otro gran filósofo contemporáneo. Por eso son los años del Zurück zu, de la vuelta a Kant, a Fichte, a Hegel. Ese volver era, como he dicho-, un volver a la escuela filosófica, y era declaradamente, pues, un escolasticismo. El más ilustre de todos fue el neokantismo de Marburg. Los maestros de Marburg pertenecían al mismo círculo cultural que el kantismo, y cronológicamente solo distaban de él unos setenta años. La distancia es, pues, nula en el espacio social y mínima en el tiempo. Estas dos coordenadas llevarían a pensar que no se trata de un fenómeno de recepción, sino de normal continuidad y evolución. Pero hay un hecho que lo impide: entre 1840 y 1870 hay dos generaciones que se ocupan de política, hacen sus revolucioncitas, construyen ferrocarriles, crean las primeras grandes «plantas» industriales, napoleonizan, bismarckean, disraelizan, y... se desentienden de la filosofía. Hay dos generaciones que, salvas muy contadas y débiles excepciones, significan una cesura, un rompimiento de la continuidad histórica en el cuestionar filosófico. En disciplinas difíciles, toda incisión en la continuidad de la atención es grave. Basta para que, en mínima dosis al menos, se produzca luego una «recepción». El neokantismo es, por tanto, un ejemplo de mínimo escolasticismo.
De cuanto digo en este parágrafo, que pretende exclusiva- mente insinuar cuál es, a mi juicio, el fértil punto de arranque para una historia de la filosofía medieval, quisiera que quedase sobrenadando como la deficiencia más grave de la filosofía escolástica su incapacidad para plantearse los problemas filosóficos, que son siempre los últimos o extremos 158
Sin embargo, Dilthey no 1legó nunca a ver claro el principio de la autoctonía de las ideas, y por eso no vio claro el origen de la filosofia, ni, consecuentemente, por qué razones precisas los «conceptos de los antiguos son plantas de herbario en los Escolásticos». No quisiera abandonar este tema de los «escolasticismos» sin insinuar Que, a mi juicio, la historia entera de Occidente es por uno de sus haces «recepción». Que no se haya interpretado la relación de los europeos con la cultura antigua como una tragedia, y se la haya visto solo como una buena fortuna y una delicia, es de verdad sorprendente. Por lo pronto, a ello se debe en gran parte que la cultura europea no haya sido nunca una cultura popular, como lo han sido las asiáticas, de cuyos principios pudieron vivir igualmente el sabio y el hombre cualquiera.
§21 NUEVA REVISIÓN DEL ITINERARIO
Hemos circunnavegado el «modo de pensar» aristotélico- escolástico o tradicional. Necesitábamos ganar sobre él un poco de claridad para entender mejor el «modo de pensar» exacto que a aquel opone la modernidad. Ese poco de claridad nos ha costado bastantes páginas. Ahora volvemos a reanudar nuestra formal trayectoria, con el fin de entender bien cuál es la actitud de Leibniz respecto a los principios. Orientándose su filosofía, como todas las modernas, en el «modo de pensar» de las ciencias exactas, era ineludible hacerse cargo de lo que en este orden había acontecido cuando él comienza a meditar. Dijimos que la evolución del método deductivo o exacto moderno podía, hasta Leibniz, resumirse en tres pasos : uno que da Vieta creando el álgebra, otro que da Descartes creando la geometría analítica y un tercero que, tras aquel, da el propio Descartes, al ir a definir el cual nos detuvimos.
Nos detuvimos porque la geometría analítica significa el tratamiento, dentro de una misma ciencia, de la cantidad discontinua o número y de la cantidad continua o magnitud extensa. Ahora bien; esto era una enormidad, uno de los mayores crímenes que se podían cometer en la lógica y metodología tradicionales: era el «paso a otro género». Poner a plena luz en qué consiste esto, y cómo Aristóteles y los escolásticos vinieron a creer en la «incomunicabilidad de los géneros», ha sido el propósito que me llevó al episodio hipertrofiado que precede.
Ahora vamos a ver en qué consiste el segundo paso de Descartes, que fue el decisivo; tan decisivo, que el «modo de pensar» actual es en las ciencias exactas el mismo de Descartes, o, si se quiere, es un simple esclarecimiento y reforma del método cartesiano, matemático y físico. Téngase bien en cuenta que Descartes no nos aparece aquí como filósofo, sino como continuador de Vieta y predecesor del matemático Leibniz. Ni siquiera su método -es decir, su lógica y su epistemología- nos interesa frontalmente, y hemos de referirnos a él solo en la medida que resulte imprescindible para entender bien su efectivo pensar cuando hacía matemática. Su papel en este estudio es, pues, muy diferente del que tuvimos que conceder a Aristóteles, porque este formuló un «modo de pensar» que inmediatamente iba a constituirse en canon o, como he dicho, en lingua franca de las ciencias exactas, y cuyo reinado indiscutido duró precisamente hasta Descartes. En cambio, el efectivo pensar matemático de este queda incorporado definitiva- mente en la ciencia; pero su método, que fue su reflexión sobre aquel, ya la vez quien lo hizo posible, después de reinar medio siglo es sustituido por otros. Ya el método de Leibniz -repito, y su epistemología- es muy distinto del de Descartes. Creo que esto delimita con suficiente rigor en qué medida nos es aquí cuestión el cartesianismo.
Como no me he referido, sino en alusiones incidentales, a la filosofía de Aristóteles y sus lactantes, los escolásticos, no voy ahora a hablar tampoco de la filosofía de Descartes más que en forma ocasional. Lo que nos importa es su «modo de pensar» exacto, entendiendo por este no la «doctrina del método» elaborada por Descartes, sino su efectivo comportamiento en la práctica de sus creaciones físico-matemáticas.
Descartes es, por excelencia, el hombre del método. Ya dije al comienzo que todos los filósofos son hombres de método, pero que no todos exponen el suyo, y esto quiere decir que no lo son titularmente. El caso es que Descartes no expuso tampoco formalmente su método en ningún escrito suyo -Iibros o cartas particulares- que durante su vida fuera notorio. Puntos de él aparecen ciertamente en sus obras y epistolarios. Casi donde menos tras parece es en su primera publicación, el famoso Discurso del Método, uno de los escritos más justamente populares de toda la historia filosófica, y que es en verdad una obra maestra. No se propone con él Descartes componer un tratado del método, sino hablar de lo que este es como viviente función de la humana vida 159. De aquí el hecho paradójico -y nunca analizado- de que esas páginas que abren una nueva época de la Humanidad, que inician la nueva ciencia y con ella la nueva técnica material para la vida, consistan no en una disputatio, ni en un tratado, ni en un manual, sino en una... autobiografia 160.
Descartes explica su método en las Regulae ad directionem ingenii que dejó en Suecia a la hora de su muerte. No llegó a redactar más que dos partes de las tres previstas 161. Y he aquí que de primeras, y sin más, las Reglas comienzan sancionando como el fundamental error precisamente la doctrina de la «incomunicabilidad de los géneros», que lleva a la separación, multiplicación y dispersión de las ciencias. Es un error, dice, «que se haya creído deber diferenciar las ciencias por la diversidad de sus objetos, y que han de ser procuradas señeramente, separadas una de otra y prescindiendo cada una de las demás». No son ellas otra cosa que «el saber del hombre», el cual es siempre uno y el mismo, y no tolera «limites» interiores. Aquel error fue causa de que se hayan investigado tantas cosas del Universo y que en cambio no se haya meditado sobre lo que es el «buen sentido» -bono mens, es decir, el «univer- sal conocimiento»--, universolis Sopientio, que es causa de todos aquellos conocimientos particulares. De aquí la primera regla: Todas las ciencias están unidas y dependen mutuamente unas de otras, de modo que en vez de estudiar cada una por separado es mucho más fácil -longe foci- lius- estudiarlas todas juntas. Son, en efecto, una única ciencia. Con esto se nos reinstala, por detrás de Aristóteles, en el más puro platonismo.
Pero ello no quiere decir que dejemos de leer a Aristóteles y nos pongamos a leer a Platón. Descartes, con unos u otros eufemismos, nos propone que no leamos a nadie, esto es, que rompamos con el pasado. Al preocuparnos, sea de Platón, sea de Aristóteles, «non scientias videremur didicisse, sed historias». En suma: que todo eso de Platón y de Aristóteles son ¡puras historias! y ¡dejémonos de historias!
Como un poder novísimo que súbitamente se incorpora en el área histórica, Descartes empieza haciendo el vacío en la tradición cultural europea, asolándola, aniquilándola -esto es, dándola por no existente-. Europa llegaba precisamente entonces a su edad madura: tenía, homólogamente, la misma edad que Descartes, la Edad Moderna. Pero en su madurez, como en su juventud y en su adolescencia, Europa llevaba dentro de sí la «definitiva vejez» que es la Antigüedad -griegos y romanos-. y he aquí que Descartes va a hacer de esa Europa, ya muy poblada y que contiene todo ese inmenso pasado histórico, una isla desierta y recién nacida de que él será el genial Robinson. Gracias a esto -a este sacudirse presente y pasado- queda apta Europa para de verdad renacer. El Renacimiento, malaventuradamente llamado así por Burckhardt, había terminado, y ahora comenzaba de verdad un renacimiento 162.
§ 22 [LA INCOMUNICACIÓN DE LOS GÉNEROS]
El primer párrafo de la primera «regla para gobernar el ingenio» comienza, pues, proclamando como norma la unidad de la ciencia, y por tanto, la comunicabilidad de los géneros. No cabe vuelco más radical y fulminante del «modo de pensar» tradicional. Todo el método aristotélico- escolástico venia a desembocar en el dogma de la incomunicabilidad. La perfecta tergiversación de este significa que Descartes ha vuelto del revés, como un calcetín, todo aquel método. Y como el «modo de pensar» tradicional era según era y llevaba a la susodicha conclusión merced a muchos supuestos anteriores y previas convicciones, merced a toda una concepción de lo Real, es palmario que, aunque las Regulae de Descartes comiencen de ese modo, él no había tampoco podido comenzar así, sino que esas primeras palabras del método cartesiano presuponen toda la concepción cartesiana de lo Real. Con lo cual se confirma una vez más la ley enunciada en el § 3 del paralelismo consustancial a toda filosofía entre su idea del Ser y su idea del Pensar.
Veamos, en efecto, cuáles son los supuestos que sostienen el dogma de la incomunicabilidad de los géneros, enumerándolos uno tras otro a fin de que no haya escape y podamos luego oponerles en lista frontera los que sustentan el método de Descartes. Con el propósito de facilitar al lector la ilación, refirámonos a un caso concreto de incomunicabilidad: el de la aritmética y la geometría; por tanto, a los «géneros» cuanto discontinuo o número y cuanto continuo o magnitud extensa. Tendremos entonces lo siguiente:
I. Esos dos «géneros» son incomunicables porque de hecho no existe un concepto común a ambos y que sea concreto o, lo que es igual, completo. Solo es concreto o completo un concepto cuando puede ser pensado por sí solo, y esto no puede acontecer si no es una especie que contiene algo propio o ídion y es, por eso, un íntegro, un completo o cathólico. Pongamos, como ejemplo de esto, el intento que hace Aristóteles, faltando a su propia doctrina, y Suárez, como vimos, castiga eufemísticamente con gran razón: la cantidad es lo divisible. No podemos acabar de pensar lo divisible con pensar aristotélico si no soto pensamos alguna especie de realidad que sea divisible. Por tanto, lo divisible como tal y sin más no es nada determinado, sino un pedazo de algo que, mientras no se añada, deja impensable al pedazo; por tanto, le hace a fortiori irreal. De otro lado hay que las especies que se pueden sotopensar en el concepto o pedazo de concepto «lo divisible», son tantas y tan inconexas que no tienen nada que ver entre sí más que esa su aptitud para una abstrusa «divisibilidad». No es lo mismo, en Aristóteles, dividir un número por otro, que dividir una extensión en sí misma. Ni es lo mismo que eso dividir la sustancia en materia y forma o bien dívíde et ímpera. De un concepto así, que vale para muchas cosas sin propiamente valer, dirá Aristóteles que es analógico, como dice siempre cuando no entiende una cosa que, mientras no la entiende, se sigue afirmando ante su mente.
2. La razón de que no haya concepto común de número y magnitud es que estos dos conceptos -como en principio todos en Aristóteles- han sido formados, partiendo de las cosas sensibles, mediante abstracción comunista. El extracto común no puede ser sino algo que en la cosa sensible había; por tanto, es una «cosa», bien que abstracta. Entre la «cosa» número y la «cosa» extensión no hay nada, a la vez, concreto y común. Lo sensible no da para más por generalización. Los «géneros» y su incomunicabilidad son un puro hecho, una determinación empírica incompatible con una teoría que pretende ser deductiva.
3. Esto presupone que por « pensar el Ser» se entiende partir metódicamente de la sensación (= intuición sensible).
4. Esto, a su vez, se cree así por estar anticipadamente persuadido de que los sentidos nos presentan la Realidad; que es lo que cree «todo el mundo». Por eso Aristóteles, en su teoría del conocimiento metafísico u ontológico, dirá que lo Real, el Ser, está «pluscuampróximo a la sensación»:eggutaton thz aisuhsewz. Nótese la imprecisión en la precisión de esta sentencia. Estar «máximamente cerca» no compromete a sostener que el Ser está sin más en la sensación. En efecto; nos dirá también que-, por otro lado, el Ser es lo pluscuamrremoto de la sensación: taton ths aisuhsewz.
5. La tesis según la cual en los fenómenos sensibles encontramos la auténtica Realidad, es, junto al principio de contradicción, el otro gran principio de Aristóteles que en ninguna parte formula especialmente y menos analiza y discute.
6. Mas, por otra parte, conserva el suficiente platonismo para entender por conocimiento la pura relación entre conceptos o logismo. Según esto, lo Real solo puede ser asequible en el concepto, lo que parece contradecir el «principio de los sentidos». ¿Cómo cohonestar lo uno con lo otro? El concepto platónico era un concepto puro, exacto, no extraído de los fenómenos sensibles, que son inexactos, meramente aproximativos, nunca correlatos adecuados de aquél. Por eso los conceptos platónicos pueden .funcionar lógicamente, y este funcionamiento es la ciencia prototípica que Platón llamó Dialéctica, pero hubiera podido llamar Lógica, bien que no formal, como la nuestra. La solución de Aristóteles consiste en degradar lo más esencial del concepto platónico: su exactitud, su logicidad, haciendo que provenga de una inducción empírica practicada sobre los datos sensibles. No obstante, pretenderá que esos conceptos ilógicos funcionen lógicamente.
7. La solución aristotélica es constitutivamente contradictoria; pero tiene la ventaja de que coincide con el modo de pensar que el vulgo siempre ejercitó. Su obra propiamente filosófica fue una vulgarización de la dialéctica platónica al alcance del hombre cualquiera, que transforma el método rigoroso, exacto, y por lo mismo paradójico, impopular, de Platón, en el «modo de pensar» cosista, comunista, empírico, sensual e «idiótico» que hemos visto. Contra este modo de pensar popular, inapto para una auténtica teoría deductiva -por tanto, para una efectiva racionalidad-, se rebela Renato Descartes, Perronii Toparcha, noble como Platón 163.
Pero este su «modo de pensar» juega a Aristóteles una malísima pasada precisamente al llegar al concepto que más le importa de todos: el concepto de Ente. Ni por un momento se hacen cuestión, ni él ni los escolásticos, de si concepto tan exorbitante como este no se originará en algún otro «modo de pensar» distinto de aquel con que formamos el concepto de triángulo o el concepto de cerdo. Pudiendo predicarse «ente» de todo lo habible, les parece que se trata simplemente de la abstracción comunista practicada sobre las cosas sensibles que llega a su natural extremismo. Ente será lo superlativamente común, lo comunísimo.
Pero el caso es que, por más vueltas que demos a una cosa sensible, no podemos descubrir en ella ningún componente, nota o «momento abstracto» 164 señalable y controlable que sea en ella el o lo ente. Vemos su blancura y su esfericidad o cubicidad, oímos su sonoridad, tocamos su dureza, percibimos su movimiento, su aumento o disminución, etc.; pero no logramos columbrar su entidad o lo que tiene de Ente 165.
Aceptemos provisoriamente ser cierto que, como dicen Aristóteles y los Escolásticos, sea el Ente el primum cogitabile, lo primero que de una cosa pensamos; primero, por tanto, no solo en el orden o serie de los conceptos científicos, sino lo primero que de cada cosa sabemos. Tan lo primero, que sabemos que es antes de saber lo más mínimo sobre lo que ella es. Lo cual no es ya flojo síntoma de que antes de llegar a cada cosa traíamos ya listo en nosotros el concepto de Ente, y no lo sacamos de la cosa,- ni de cada una, ni de una inducción sobre muchas. Pero entonces resulta que no consiste en nada sensible, que no hay imagen, fantasma de él, y que el aristotelismo nos es deudor de explicarnos cómo logra pensar ese «primer pensamiento».
Y lo propio necesitamos decir de los otros conceptos con que los escolásticos se encuentran cuando del Ente hablan, y con los cuales, como el propio Aristóteles, no saben bien qué hacerse: la cosa o res; pragma, el. «algo» , y -debían añadir- el «esto», tode ti. Son también comunísimos y se confunden con el Ente. No son, pues, cosa distinta de este. Pues entonces, ¿qué son? No saben qué decir, y en vista de ello dicen algo improcedente. Dicen que son «modos del Ente». Esta espontánea plurificación del Ente abstractísimo en diversos «modos» es intransparente y revela una vez más que ni Aristóteles ni sus discípulos -los de la Escuela- saben qué hacerse con el Ente en cuanto concepto, como no supieron de dónde venía. Mas como las cosas se nos imponen, por muy cerrados que seamos, reconocen -sin hilar de ello consecuencias- que el concepto Ente tiene, y tiene sólo, otro concepto de su rango que es como su sombra y al cual hay que recurrir para sobre él destacar aquel, caer en la cuenta de aquel : el no-Ente o la Nada. En efecto: la historia de la filosofía comienza con la ilustre jornada en que Parménides forja el concepto de Ente; pero no por abstracción comunista de las cosas sensibles, sino por contraposición a la Nada, ya la vez negando nadificando o anonadando las cosas sensibles. Es incuestionable históricamente que el Ser fue sacado de la Nada. Pero este pensar, que forma un concepto no mediante comparación de unas cosas con otras y la consiguiente abstracción comunista, sino por mera advertencia de una contraposición entre dos elementos o términos en virtud de la cual no se puede pensar uno de ellos sin yuxtapensar su contrario -en suma, este pensar dialéctico-, es asunto de que Aristóteles y los escolásticos no tienen la menor sospecha. En estos, pase, porque eran más «receptores» que filósofos; pero en Aristóteles, que había estado veinte años oyendo a Platón, la cosa no tiene perdón. ¿O es que Aristóteles era también ya un poco escolástico y sólo se planteó originalmente y por sí los problemas que Platón no se había planteado, o se había planteado inatentamente, o se había planteado francamente mal? Eso explicaría que Aristóteles falla justamente en las cuestiones para las cuales podía haberle servido una comprensión profunda del pensamiento platónico.
Nos es notorio, pues, desde Parménides que el Ser-de-las- cosas no lo sacamos de las cosas, y menos de las sensibles, sino que lo sacamos de la Nada. La Nada es lo insensible por excelencia; pero además es el concepto más original del hombre. Es el que menos se parece a cosa alguna -sensible o no-; de suerte que no podemos sacarlo de ellas.. El concepto de Nada no puede sacarse de nada. Es la mayor invención humana, el triunfo de la fantasía, el concepto más esencialmente «poético» de todos. y ello revela, en ocasión solemne, que pensar no es -por lo menos no es solo principalmente-, sacar, sino más bien meter. El hombre mete en el Universo la Nada que no había en el Universo. Y al choque con esta introducción del no-Ente, el Universo de las cosas se transfigura en Universo de los entes. Pero basta.
Acabamos de asistir a la malísima jugada que proporciona a Aristóteles su concepto de Ente qua ente. El carácter comunísimo de este debía hacer de él un concepto generalísimo. Más aquí vienen el azoramiento de Aristóteles y los tártagos que ha hecho pasar a los escolásticos. Porque la relación entre el concepto de Ente y las cosas de quienes se predica es sumamente rara y para ellos incomprensible.
Si fuese verdad que había nacido de una abstracción comunista practicada sobre lo sensible, sería un género normal que tendría sus especies, de las cuales cómodamente y «a uso de buen labrador» podría predicarse. Pero no hay tal: de puro «general» y de puro «abstracto», el Ente ni es un género ni tiene especies. Se dice -positivamente- de todo, y esto hace de él, por lo visto, cosa tan vacía que no ofrece «materia» capaz de determinarse en especies 166.
Por otra parte -y dicho entre paréntesis-, esto muestra una vez más cómo en Aristóteles todo género, incluso este cuasi género supremo, es ya una especie, algo propio y cathólico. Pues la única manera que en este «modo de pensar» habría para pensar el Ente, fuera considerarlo como la especie de todas las cosas que son, frente ala especie de todas las cosas que no son o las nadas. Pero esto supondría un género común sobre ambas, y ese género no lo hay; por lo menos no lo hay, ni puede haberlo, en Aristóteles. Sobre que la otra especie, la de las nadas, no tendría extensión. No hay ninguna nada, como los logísticos hablan en matemática de la clase O, es decir, una clase de individuos que no tiene ningún individuo de su ciase 167. En efecto, la Nada es un monstruo lógico: es un predicado que no tiene sujeto, como el Ente es otro monstruo, porque es un sujeto que no tiene auténtico predicado. El predicado idóneo sería aquel género exuberantísimo que Aristóteles no conocía. Los modernos creen haberlo descubierto. Ese género sería lo cogitabile como tal. Mas entonces nos habríamos salido del «modo de pensar» tradicional o realista y estaríamos en el «modo de pensar» moderno o idealista, que no empieza con el Ser, sino con el Pensar 168.
Aristóteles reconoce que el concepto comunísimo Ente es en rigor una especie, puesto que le reconoce pasiones «propias», idia. Pero esta «especie» tiene la endemoniada condición, debida a su excesiva generalidad, de ir a su vez incluida en toda nueva especie, cuya diferencia tendrá por fuerza que ser también un ente. Por esto, dice Aristóteles, el Ente no es un género de los entes 169. Pues ¿qué diablo es? Si ya era climatérica la relación de este concepto con sus adláteres «esto», «algo» y «Cosa», es aún más extravagante la relación en que está con sus inferiores. ¡Como que es la extra-vagancia misma! Es la «transcendentalidad». Los escolásticos llamaron así a la índole de este concepto y sus adláteres, que les hace no pertenecer a ninguna categoría y tampoco estar sobre una de ellas exclusivamente, sino que rebosan, como de todos los «géneros», de todas las categorías. Su universalidad ilimitada impide su generalidad. Llamar «transcendentales» a esos conceptos no es, pues, cosa mayor que si dijéramos que no se llaman Juan, que no están en una relación normal y prevista en este «modo de pensar» con sus inferiores. Pero de ver cuál es esa singularidad o anomalía es de lo que se trata.
La solución de Aristóteles ya la sabemos de antemano. Con ejemplar agudeza había descubierto que si repartimos las cosas todas en grandes clases, hallaremos que aquellas no se diferencian entre sí sólo por lo que son -por tanto, como una especie de otra-, sino también por el modo de ser eso que son 170. La blancura no sólo se diferencia de! caballo en que aquella es un color y este un animal, etcétera, sino en que el existir de la blancura es apoyarse en otra cosa sin la cual no puede ser, mientras que para el caballo existir es estar atenido así propio y no apoyarse en otra cosa 171. Esta advertencia perspicacísima hubiera sido imposible si antes no hubiera hecho su máximo descubrimiento, que él solo compensa sus otras deficiencias, y que con el descubrimiento del Ente en Parménides y el descubrimiento del lógos o Razón en Platón, constituyen las tres máximas averiguaciones que debemos a la filosofía griega. Me refiero al descubrimiento de que el problema radical del Ente es su existir, o, dicho en la terminología moderna, muy distinta de la medieval: que el problema radical de lo Real es su realidad. Pero esta genialidad ontológica no encontró a su servicio condigna genialidad lógica y metodológica, un «modo de pensar» capaz de pensar y desarrollar aquel decisivo descubrimiento, que ningún griego, ni metropolitano ni de las vetustas colonias helénicas, podía hacer; para esto hacía falta un hombre nuevo, este es uno de los lados «modernos» de Aristóteles, hacía falta un reciente «hombre colonial», un macedón.
De aquí que Aristóteles, sin instrumento lógico adecuado para pensar su descubrimiento, no sepa qué hacer con el concepto de Ente que es ahora el Existente, y --como esperamos ante todo problema que no ve claro- nos dirá una vez más que la relación del Existente con las cosas es... analógica. La relación del Ente con sus inferiores -de valer para todos y no valer propiamente para ninguno- será la de un seudogénero, la de un género omnibus , o como esos transatlánticos de los últimos tiempos antes de la guerra -¡tan representativos de la época!- que llevaban «clase única», donde, por lo mismo, cabían todos y nadie estaba a gusto.
Las dificultades que el carácter «transcendental» del concepto aristotélico de Ente planteó a los Escolásticos se hacen patentes en la esterilidad de sus esfuerzos. De modo quo ens descender vel rrahirur ad inferiora... obscuram habet difficultatem 172. Todavía el Padre Urráburu dirá por todo decir: Ens contrahitur in inferiora sua per modum expressioris conceptus eiusdem realitatis 173. De modo que, mientras Ente expresa lo ente como tal, las demás cosas lo expresioran. No parece el hallazgo muy esclaracedor, y más bien sugeriría la superfluidad del concepto de Ente, ya que sus inferiores lo expresan más y es de suponer que este más equivalga a un mejor. Lo peor del caso es que Santo Tomás y Suárez dicen exactamente lo mismo. Duns Scoto, entre los antiguos escolásticos, y Arriaga entre los modernos, se hacen un poco más cuestión de esta extraña relación entre el Ente y las cosas. No parece tampoco afortunada solución, sino más bien declarar formalmente su insolubilidad, decir que el concepto de Ente se refiere a los entes concretos confusamente -confuse 174.
Y sin embargo, la «transcendentalidad» del concepto de Ente es tal vez el asunto más hondo, más jugoso y más fértil de toda la ontología. Basta para ello con abandonar el método de la abstracción comunista que en él viene a destruirse a sí mismo, haciendo del Ente un género que no es un género y se llama por eufemismo el «comunísimo». Su paradójica relación con las cosas -valer para todas y no especificarse en ellas- sugiere que no ha sido de ellas extraído; más aún: que es algo previo a ver cada una como ente. O dicho en forma gruesa, pero vivaz: que el Ente no está en los entes, sino al revés, los entes en el Ente. Sería esto una hipótesis inventada por el hombre para interpretar las cosas en torno de él y su propio destino. El ensayo de contemplar las cosas como entes, comenzó a hacerse en el primer tercio del siglo v antes de C., y todavía sigue. Ese ensayo se ha llamado filosofía.
Las cosas, en su relación primaria con el hombre, no tienen Ser, sino que consisten en puras practicidades. Los griegos conservaban de un remoto pasado una expresión muy adecuada para decir esto: llamaban a las cosas, en esa su primaria relación con el hombre, prágmata. Este vocablo nombra a las cosas estrictamente como términos de nuestro hacer con ellas o nuestro padecerlas. La luz eléctrica bajo cuyo fulgor escribo estas líneas consiste en su alumbrarme o en su dejarme a oscuras cuando más la había menester; en mi encenderla y apagarla; en mi procurar su montaje; en mi pagar su coste, etc., etcétera. Imagínese completa la lista de cuanto con ella puedo hacer o de ella puedo padecer, y llámese a ese conjunto de acciones y pasiones respectivas a ella su pragmatismo. Pero he aquí que más allá de todo este pragmatismo que primariamente la constituye y la agota en cuanto practicidad, me queda aún algo nuevo que con ella puedo hacer; a saber: preguntarme: ¿qué es la luz? En cuanto «hacer con ella» no se diferencia de lo demás; pero tiene la peculiaridad de que no consiste en utilizarla o echar de menos su servicio; antes bien, en un hacer que desarticula y aísla la cosa de la red pragmática que la constituía y que se caracterizaba por una serie de puras referencias a las necesidades de mi vida. En efecto: al preguntarme ¿qué es la luz?, desintegro a esta de mi vida y me dispongo a verla como si no tuviera nada que ver conmigo; por tanto, como extraña, ajena a mí. La dejo sola, sola de mí 175. Ahora bien; esto representa haberla sometido a una radical meta- morfosis. Antes era pura referencia a las necesidades de mi vida; ahora es una referencia a sí misma. La cosa se transforma en «sí misma».
Tal metamorfosis de la cosa concreta sería imposible si no tenemos previamente la idea de un ámbito por completo distinto del que la vida constituye en su dimensión primaria y consistente en la pura practicidad. El nuevo ámbito está constituido por la pura forma de la « si-mismidad». Todo lo que en él hay o puede haber, lo hay en cuanto «sí mismo». Ese ámbito es el Mundo. Preguntarse, pues, qué es la luz, equivale a sacar esta cosa de nuestra vida primaria, proyectándola -y con ella a nosotros mismos- en el Mundo. y como cada cosa, bien que sola de mí, aparece en conexión con las demás cosas, metamorfoseadas también en «sí mismas», entra a formar parte de una red de «sí-mismidades» que es la materia con que se llena la forma «Mundo». Digamos de paso que Leibniz insiste mucho en que Dios no resuelve respecto a una cosa sin resolver sobre todas; por tanto, sobre su conjunto, puesto que su resolución sobre cada una versa sobre su relación al conjunto. Según esto, para Dios la idea de Mundo sería anterior a sus partes, y decide de estas; o lo que es igual: que el acto creador se dirige formalmente a la creación de un Mundo, y sólo de modo secundario a la creación de las cosas que lo integran. Por eso creó el Mundo mejor, y no esta o aquella cosa mejor.
Al preguntamos por el Ser de algo, y más aún por el Ser «en general», seccionamos todas las referencias de la cosa a nuestra vida -en que consiste como practicidad-, todas menos una: precisamente la que nos lleva a preguntamos por su ser. Esta pregunta y los ensayos de responderla son la actuación de conocimiento o teoría. Nótese la ingénita paradoja que esta lleva consigo. En la teoría nos ocupamos de o con las cosas, en tanto que renunciamos a ocupamos de o con ellas en ningún otro sentido pragmático. Pero ella misma -la teoría- es una forma de pragmatismo. Son necesidades vitales lo que nos lleva a teorizar , y este ejercicio mismo es una práctica, un hacer algo con ellas; a saber: hacemos de ellas cuestión en cuanto a su ser.
La pregunta ¿qué es la luz? implica que no sabemos lo que la luz es; pero a la vez implica que sabemos lo que es el Ser antes de saber lo que es cada cosa en cuanto que es. De otro modo la pregunta carecería de significado. Pero entonces quiere decirse que la idea de ser no ha sido extraída de las cosas, sino que ha sido introducida en ellas por el hombre, que es previa al ser de cada una, y las hace posibles en cuanto entes. Por eso dije que los entes están en el Ente y no al revés. El Ser es ciertamente el ser de las cosas; pero resulta que eso, lo más propio de ellas puesto que es su «sí-mismidad», ellas no lo tienen en cuanto cosas, sino que les es supuesto por el hombre. El Ente, en efecto, sería una hipótesis humana. Habrá, pues, que precisar los atributos del ser en cuanto que lo buscamos y por él nos preguntamos, distinguiéndolos de los atributos del ser en cuanto que creemos haberlo encontrado 176.
En el modo de pensar aristotélico-escolástico, la «transcendentalidad» del concepto Ente tiene sólo un trivial significado de orden clasificatorio. Significa que transciende toda clase particular de conceptos, que no queda adscrito a ninguna y que se cierne sobre todas sin trámite de especificación. Aquel modo de pensar debió reconocer que no poseía medios para entender esta extraña condición del concepto Ente, que contradice todas sus reglas. Mas lo que -reducido a última concisión y sin más propósito que sugerir- acabo de enunciar, nos proporciona un doble sentido de la «transcendentalidad» mucho más suculento. Por un lado significa esta que el concepto Ente es, en efecto, transcendente de toda clase de cosas, porque no se origina en ellas, sino que, al revés, es él el origen de las cosas en cuanto entes. Por su otro lado significa que la hipótesis del Ente obliga a cada cosa a transcender del ámbito primario en que nos aparece y en que vale como mera practicidad, y entrar a formar parte o constituir- se en ingrediente de «algo así como» un Mundo. Este transcender es lo Que Platón solía llamar «Subir al Ser».
En un mundo de sí-mismidad, junto a las cosas, también el hombre está como «sí mismo» ; es decir, en él «l'uom s'eterna». Pero ese Mundo es hipótesis, es postulado que nuestra vida, desde su dimensión primaria, emite hacia más allá de ella; es decir, que postula su propia proyección y metamorfosis, en un vivirse sí mismo, o digamos en un vivir la sí-mismidad de la vida.
§ 23 [MODERNIDAD Y PRIMITIVISMO EN ARISTOTELES]
Aristóteles, que, como más arriba dije, dándose el aire de lo contrario, por insuficiencia sistemática de su doctrina, acaba y comienza haciendo descansar todo lo decisivo en la analogía, y, por tanto, en la dialéctica o «ganas de hablar», nos define nominalmente la analogía: como aquella relación del concepto a las cosas conceptuadas que no implica en el concepto expresar una realidad común de estas, sino que su comunidad consiste solo en referirse todas, cada cual a su manera, a algo único 177. No son estos los términos aristotélicos ni los escolásticos; pero creo con los aprontados favorecer la formulación de su idea. Aristóteles se contenta con la definición nominal. No nos hace ver en qué consiste la «realidad» analógica, que alguna tendrá que ser, ya que distingue la unidad analógica de la mera coincidencia en el nombre. Por otra parte, tampoco se preocupa de mostrarnos cuáles son los peculiares actos mentales por los que la analogía se constituye. Por fuerza serán distintos de los ertumerados en su lógica o analítica, ya que su resultado -el universal analógico- es tan dife- rente. Agreguemos, en fin, que, como dice un buen aristo- télico y disciplinado tomista, Joseph Geyser, es la analogía el acto mental «que lleva a los conceptos más remotos de cuantos la simple abstracción de las condiciones existencia- les concretas, proporciona» 178.
La cosa es de las más curiosas que han acontecido en la historia del pensamiento, pues tenemos esto:
1. Para Aristóteles, el « modo de pensar» analógico no es el científico, y, por tanto, no rinde posesión mental de la auténtica realidad.
2. No obstante, a él se debe la averiguación de lo más importante en la ciencia y en el Ser, que son los principios.
3. Pero esto no le induce a analizar el origen ontológico, metodológico y psicológico de la analogía.
4. Por tanto, según su principio de que «el que no ve el nudo (el problema) no lo sabe deshacer» 179, colegimos que al no resolver el problema de la analogía quiere decirse que no lo vio.
5. Con un paso más que hubiera dado habría visto que el pensar analógico se diferencia de su pensar cosista en que aquel no piensa las cosas sino como términos de relaciones; por tanto, que se trata simplemente de abandonar la categoría de cosa o sustancia e instalarse en la categoría de relación o proz ti .Esto hizo Descartes, y con ello no más creó todo el nuevo «modo de pensar» exacto, que ahora va a serio un poco más genuinamente. Ese paso hubiera puesto a Aristóteles, de golpe, en plena y absoluta modernidad.
6. Pero al no darlo, por no haber visto el problema que la analogía plantea, y sentir mareo, dentro de su «modo de pensar», al topar con él, reveló que, lejos de ser moderno en absoluto, por serio todo un lado de su persona, lo era solo relativamente, y todo otro lado de su condición nos hace sospechar en él un fondo de «primitivismo» 180. Y ahora va calificado así formalmente. Porque la mentalidad primitiva -lo que yo llamo el « pensar primigenio o mágico»- consiste en hacer eso mismo que hace Aristóteles cuando analogiza.
7. Esto último, a que los números anteriores dan su sentido, es lo que considero una de las cosas más curiosas en la historia del pensamiento; a saber: que se hallan separadas no más que por un pelo la forma de pensar más moderna y la forma de pensar más vetusta, más primitiva. Descartes y Aristóteles (cuando analogiza) coinciden en hablar -Aristóteles, sin darse cuenta- de las cosas como meros términos de relaciones; por tanto, como corre- latos. La diferencia entre ambos estriba en que Descartes, que se da cuenta de ello, toma los correlatos como correlatos, mientras que Aristóteles toma los correlatos como si fuesen cosas no relativas, sino absolutas, independientes de la relación; es decir, formalmente como «cosas». Ahora bien; esto es lo que hacía el hombre primigenio 181.
Lamentar que Aristóteles, por tan sencillo modo como es reconocer la condición relacional de la analogía, no se colocase d’emblée en la modernidad no es, claro está, una censura a él, sino efectivamente una lamentación y justa quejumbre nuestra. Ni ello da tampoco por supuesto, y como cosa que va de suyo, que haya obligación de ser moderno y que la modernidad sea siempre lo mejor; pero sí implica exigir de quienes piensan lo contrario y creen que hay una philosophia perennis -la cual es precisamente la aristotélico-escolástica-, ver con claridad, para poder no admitirlas, las ideas que se les han ocurrido a los modernos y siguen ocurriéndosenos a los contemporáneos. Porque si esa filosofía perenne no entiende bien la de todos los tiempos -por tanto, la de los modernos y actuales-, es que no posee tal perennidad, que no está en todos los tiempos, sino que se quedó en el pasado, y si se perenniza o perdura es porque se ha convertido en fósil, en petrefacto; es tal vez la «piedra filosofal».
Dejo aquí hincado y ondeando el batallador diagnóstico, dos veces ya enunciado, según el cual hay en Aristóteles una sorprendente mezcla de «modernidad» (= relativa modernidad) y «primitivismo». Platón es de una composición muy diferente. No tenía apenas nada, si algo, de «moderno» (aunque su doctrina haya resultado en gran parte absoluta- mente moderna y hasta contemporánea); pero tampoco de « primitivo» .En cambio, me parece, frente a las imágenes que de él se han pintado, que era típicamente «arcaico», cosa muy distinta de «primitivo». Se puede vislumbrar lo que cifro en esa calificación recordando las esculturas de Egina, llamadas por los historiadores del arte «arcaicas». Dada la anticipación normal del desarrollo artístico respecto al doctrinal, Platón sería contemporáneo de ellas y podría a priori colegirse que como escritor y pensador exhibiría un estilo parecido. Frente a la época clásica de la escultura, ese «arcaísmo» incluye un cierto amaneramiento, que aquella elimina. Y Platón era, incuestionablemente, bastante amanerado. Por eso sus contemporáneos le tachaban de «asianismo» 182.
§ 24 [EL NUEVO «MODO DE PENSAR» Y LA DEMAGOGIA ARISTOTÉLICA]
Quedamos en que Descartes comienza proclamando la comunidad de los géneros, y, por tanto, que no hay ciencias particulares o en plural, como sostuvo Aristóteles frente a Platón. Con ello Aristóteles descoyuntó el platonismo y detuvo el carro del pensamiento, según veinticuatro siglos arreo han ido demostrando. No poca parte en la culpa de ello corresponde, según ya dije, a que Aristóteles, uno de los filósofos más grandes que ha habido, no tenía temperamento de filósofo, sino de «hombre de ciencia», y este pro pende siempre al especialismo, es decir, a interesarse en lo específico, que, como vimos, es lo «propio», lo «idiota». El especialismo ha «idiotizado» a los hombres de ciencia 183. Quien no sea capaz de pensar tranquilamente que uno de los más grandes filósofos posea una índole filosófica muy deficiente, que no se ocupe en conocer lo humano, y... estudie la matemática, como decía la prostituta de Venecia a Rousseau joven.
Hay, pues, según Cartesio, solo una ciencia, única e integral. Téngase presente que para Descartes, como para Aristóteles y para nosotros en este estudio, «ciencia» es exclusivamente la teoría o teorías deductivas 184. Según esto, todas las teorías deductivas forman un cuerpo continuo, se derivan las unas de las otras o mutuamente se implican, y los nombres de las distintas disciplinas designan meramente miembros de un unitario organismo. Esa Ciencia Unica empieza con la metafísica y termina con la meteorología y -si Dios quisiere- con la fisiología. Así ve la cosa Descartes, y así la vemos hoy. Pero en Descartes, natural- mente, era solo un programa, lo cual es ya mucho. En nuestro tiempo ese programa se ha realizado en grandísima parte.
La continuidad de la materia científica no exime de distinguir en el corpus deductivo integral una región primera y fundamental que da cimiento a todo lo demás: es la metafísica. Se ocupa del alma y de Dios. Cómo y por qué ocuparse de estas cosas sea para Descartes el conocimiento fundamental -en el sentido de fundamentador de los demás- es cosa que luego, aunque muy brevemente, veremos. Pero sí tendríamos ya que preguntarnos mediante qué «modo de pensar» adquirimos la metafísica. Y he aquí que este «hombre del método» no nos ha hecho saber nunca de una manera clara, expresa y precisa con qué método o con qué especificación de su método general hace sus averiguaciones sobre el alma y sobre Dios 185.
El único tratado, aunque incompleto, que de ese método poseemos es, según dije, las Reglas para gobernar el ingenio. Allí encontramos de primeras el grito del Preboste de París: «¡EI Rey ha muerto! ¡Viva el Rey!» «La incomunicabilidad de los géneros ha fenecido: ¡Viva su comunicabilidad!» Nos conviene, pues, atenernos por ahora al método que las Reglas exponen yen el Discurso resuenan. Luego veremos lo que pasa con la metafísica en cuanto a su método.
Si nos atenemos a las Reglas, anticipemos que en ellas, tras esa declaración de la Ciencia Unica (que tiene que serlo por ser único nuestro entendimiento y funcionar de una única manera, o lo que es igual: usar de un único método) pasa a concretar. Y en esta concreción resulta que, sin prevenirnos y como cosa natural, esa Ciencia Unica se contrae en una Ciencia Universal o Mathesis Universalis. Porque Descartes entiende por Ciencia Universal cosa muy distinta de la Ciencia Unica. La Mathesis Universalis es el corpus de las ciencias que comprende desde la Aritmética y la Geometría hasta la Astronomía, la Música, la Optica, la Mecánica al:aeque complures 186; es decir , que se extiende y se retiene en el área de las disciplinas que podían en su tiempo llamarse, aunque con sentido no poco peyorativo, matemáticas. .Era normal todavía en el siglo XVI llamar a hombres como Copérnico «matemáticos», lo cual, conste, connotaba que la astronomía no era propiamente ciencia, sino sólo «salvación de las apariencias». Aún gobierna Aristóteles, y la verdadera ciencia de los astros no es el convoluto de hipótesis que desde Copérnico y Kepler -para mayor desprestigio combinadas con geometría- urdían los astrónomos, sino la física «animista», soi disant filosófica, cuyos principios, las llama- das «naturalezas», son primos hermanos de los que llevaban en sus mentes los hombres de Altamira. Gracias a esto, es decir, a que no era ciencia, sino monserga de los «mate- máticos», se dejó correr el libro de Copérnico.
La diferencia entre la Ciencia Unica y la Ciencia Universal no es, en definitiva, grande. Esta resta de aquella solo la metafísica y la lógica. Pero como Descartes no creía en la lógica y la suprime -o cree suprimirla- a limine y de raíz, queda sólo la metafísica. Sobre el universo de las ciencias, y como preámbulo a ellas, está el Método.
Sea dicho entre paréntesis: que Descartes, el hombre de la «raison» 187 por excelencia, fundador y patrón del moderno racionalismo, resulte no creer en la lógica, es una de esas cosas graciosas que surgen, imprevistas, en la historia, y que por lo mismo son la verdadera historia. La historia está llena de estas como súbitas emergencias, o viceversa, de inopinados escotillones. y endiablados trucos. Por eso es lo contrario de la matemática que la prostituta veneciana recomendaba.
Esta Ciencia Universal, en cuyo vientre se hallan indistintas todas las ciencias, salvo la metafísica, supone un género único de realidades. Y la geometría analítica con-funde el número con la magnitud extensa. Este segundo paso se reduce, por lo visto, a generalizar esa con-fusión, extendiéndola al movimiento, a los astros, a los meteoros; en suma: a todos los fenómenos sensibles o «cosas materiales» 188. Lo cual basta para traernos ya al brete, sin envagueci- miento posible, la diferencia entre el «modo de pensar» tradicional y el que Descartes incoa.
En el Discurso del Método se nos ofrece el orden vertical de las razones, que es la forma arquitectónica de la teoría, tendido horizontalmente en la serie temporal de una auto-biografía. Descartes muestra gran empeño en hacernos ver que no solo su pensar ha sido conforme a método, sino que también ha sido metódica su vida. Por eso, contarnos los pasos de su vida viene a ser exponernos su método. Este, pura secuencia de razonamientos, se nos presenta en el Discurso, como en la mitología el dios, traspuesto en un destino personal. y averiguamos que pareciéndole dudoso cuanto en su tiempo se enseñaba y se decía, recurre a lo único que tenía aire de ser un saber exacto: las ciencias matemáticas. «Mas no por esto determiné procurar aprender todas estas ciencias particulares que comúnmente se llaman matemáticas, sino que viendo cómo, no obstante ser sus objetos diferentes, no dejan de coincidir en referirse solo a las diversas relaciones o proporciones -rapports ou proportions- que en aquellos objetos se hallan, me pareció preferible examinar solamente estas proporciones en general y sin suponerlas más que en los sujetos 189 capaces de darme a conocer más fácilmente aquellas; pero ala vez sin restringirlas nada, a fin de poder tanto mejor aplicar- las luego a todos los sujetos a quienes pudiesen convenir» 190.
Estamos, de la primera corveta, en un nuevo mundo. El objeto de la aritmética no es la «cosa» cuánta, ni el de la geometría la «cosa» continua, ni en la física la «cosa» que se mueve con un movimiento que es también una «cosa». Las ciencias -y salvo la metafísica no hay otras que las exactas- no se ocupan de las cosas. Comprendemos todas las cautelas de Descartes para publicar sus pensamientos, y lo que nos sorprende es que una doctrina que empieza así no originase inmediato y tremendo alboroto. Descartes, cuyo método es la precaución puesta en geometría, y cuya vida era metódica, había tenido cuidado de comenzar por... irse. Por irse a la única tierra libre que había entonces en el continente, ya la vez más adelanta- da en ciencias, salvo, en parte, Italia. Se fue a Holanda, y desde allí, años más tarde, se arrojó a decir aquello.
Las ciencias no se ocupan de las cosas como tales cosas, sino de sus «relaciones o proporciones». Tomemos clara posesión de las novísimas implicaciones que esto engloba:
1. La ciencia no habla de las cosas como entes:
A) en cuanto que cada una es una natura solitaria encerrada en sí o en su esencia. La ciencia no es conocimiento de las esencias, sino que toma las cosas todas en el sentido en que pueden ser útiles a nuestro propósito, y este sentido nos lleva a no contemplar sus naturalezas solitarias, sino que las comparamos, entre sí, a fin de que puedan ser conocidas unas por otras 191.
Por tanto, en vez de cosas = esencias, cosas = sustratos de relaciones.
2. La ciencia no habla de las cosas como entes:
B) en cuanto que puedan tener un Ser suyo, aparte del hombre, sino que el conocimiento es una relación de utilidad antropológica. Nos preguntamos no por lo que ellas, de su lado, sean, sino por aquello en ellas que nos es útil; no, por lo pronto, con práctico o material utilismo, sino útiles para hacer posible una teoría deductiva referente a ellas.
3. El nuevo «modo de pensar» no consiste sólo en ser un nuevo método para conocer, sino que parte ya de una idea de lo que es el conocer mismo completamente distinta de la tradicional. Teoría -uewria- no es ya contemplación del Ser, sino contemplación de lo útil en el Ser para un sistema de deducciones.
4. Queda así mediatizada la verdad-del-Ser por las conveniencias del Pensar, y se llamará verdad a la verdad-en-el-Pensar, lo que permitirá a Descartes prorrumpir en esta grave fórmula: La vérité étant une meme chose avec l' Etre.
5. Mediatizados los entes y reducidos a meros términos de relaciones, el conocimiento científico consistirá en pensar las relaciones entre los entes, y no a estos. Pero las relaciones no pueden sernos descubiertas por la sensación ni por la fantasía, sino que son obtenidas mediante actos de comparación a que sometemos las cosas.
6. De aquí que lo primero que hay que hacer es exonerar radicalmente el valor cognoscitivo de los sentidos y poner en la picota el principio de que parte el método aristotélico- escolástico: « Nada hay en el intelecto que no haya estado antes en los sentidos» 192, lo cual tiene que ser revolcado en este: Nada hay de real con seguridad en los sentidos más que lo que el intelecto decida y ponga en ellos 193. Al sensualismo de los escolásticos sucede el racionalismo. En la censura de los sentidos y su definitiva cesantía como fundamentos de la verdad, es Descartes de una insistencia infatigable. Es en él doctrina básica -por su importancia decisiva y su primordialidad en el buen orden de las razones que es el conocer- que no es posible conocer, ni, siquiera entender, una verdad auténtica si no se ha logrado previa- mente amputar en nosotros la creencia -a su juicio mera- mente instintiva, animal- en la veracidad de los sentidos, o, como él dice, sin abducere mentem a sensibus 194.
7. No hay, en efecto, principio espontáneo más firme, más «evidente», que este: Los sentidos nos hacen presentes existencias o realidades. Hasta el punto de que para enunciar el prototipo de lo que debe ser creído, por ser lo más fehaciente, «todo el mundo» dice: « Ver y Creer» .Esta fórmula es el resultado y decantación de la filosofía popular vetustísima, que parte, como toda filosofía, de un escepticismo -en este caso, de la duda frente a todos los razonamientos, a los cuales se opone como última instancia de crédito y la única suficiente- : el ver, oír, tocar. Esa es, pues, la «opinión pública» establecida y permanente en la plazuela. Pero la filosofía comenzó y consiste -cualesquiera sean sus otras diferencias de escuela- precisamente en negar la jurisdicción de la veracidad a los sentidos. Así fue al nacer con Parménides, así ha sido al renacer en Descartes y al virar hacia el positivismo en Kant 195 y al hacerse resuelta- mente positivista en Comte; no hablemos de los demás. Por eso, frente al lugar común, «opinión pública», dóxa o éndoxon de la creencia en los sentidos, la filosofía es constitutivamente, y no por caso, paradoxa. Estaba reservado a Aristóteles el climatérico honor de tomar como punto de partida y principio de su filosofía ese lugar común, ese éndoxon retórico -ni siquiera puede, en rigor, llamárse- le dialéctico-, ese idolum fori .esa demagogia de la fehacencia aneja a los sentidos. Su filosofía es la única -en toda la historia de esta disciplina- que se comporta así, ya que los estoicos recibieron de él tal dogma.
No comprendo cómo no se ha subrayado más este carácter demagógico, popular, del «modo de pensar» aristotélico-escolástico. Porque no es un rasgo que nos aparezca sólo cuando, una vez conocida esa filosofía, queremos comprender la psicología, el carácter subjetivo que la engendró, la sostiene y la propaga. No; es la doctrina misma quien parte, con esencial partir, de una admisión que sólo es verdad para el vulgo: la «evidencia» ontológica de los sentidos. Es la criteriología de Sancho Panza. La fe en los sentidos es un dogma tradicional, una institución pública establecida en la opinión irresponsable y anónima de la «gente», de la colectividad. Recuérdese lo que dijimos sobre la «evidencia» del principio de contradicción. Este dogma del sensualismo ontológico es otro «ininteligible» vigente, con la fuerza de un mito y de un lugar común o tópico, en el alma colectiva. Ni hay para él razones ni es razón de sí mismo. Simplemente «está ahí», desde milenios, originado en ciertas experiencias prácticas y útiles para la vida. Ningún individuo lo forjó deliberadamente, sino que, como todo lo popular, se ha ido haciendo impersonalmente, poco a poco, corriendo sobre él el tiempo con su fluir de ininterrupta tradición. Y esta corriente multisecular y anónima ha hecho de él lo que son todos los «lugares comunes»: un canto rodado en el fondo del arroyo social. Creer en él no es un acto inteligente; nadie piensa efectivamente su contenido, su dictum, cuando lo usa y en él se afianza. El «lugar común», como modo social o colectivo que es, no es consciente; es ciego, es mecánico. Cree en él el individuo porque desde «tiempo inmemorial» se viene diciendo en su derredor, y él repite ese gesto miméticamente sugestionado. El individuo lo adopta no por inteligencia, sino por sugestión social. Es un «principio» que no tiene nada que ver con la teoría. Es una mecánica vigencia social. El conjunto de admisiones «sugestivas» de este tipo integran lo que se llama desde los estoicos «sentido común». Es una «verdad de sentido común» .Claro está que no siendo el «sentido común» ninguna facultad inteligente, no puede crear, tener ni contener verdades. Tiene adagios, proverbios, «dichos», esto es, cosas que se dicen 196.
Si ese dogma no fuera esto -por tanto, un hecho social, un mero «uso» colectivo, y no un acto de la mente personal, única capaz de teoría- y no lo fuera también en Aristóteles, no se comprende que, si bien dejándolo sin fundamentar , no lo haya por lo menos formulado como principio y mostrado, como hace con el de contradicción y tercio excluso 197, o menos aún que no lo haya ni expuesto. De tal modo es para él una creencia subsolar, actuante en él como en cualquier «hombre del pueblo», y a la vez latente, inconsciado, como pasa con todas las auténticas creencias -a diferencia de la filosofía, que por eso no es, ni puede ser, ni tiene que ser creencia-, que se las deja siempre a la espalda. Las «creencias» y «lugares comunes», no perteneciendo a nuestra vida mental despierta y lúcida, actúan siempre en nosotros a tergo; o lo que es igual: nuestro vivir es un vivir ya empujados, lanzados por el empellón de aquellos.
Pues bien; todo lo que hace Aristóteles es decir, como si fuese la cosa más llana del mundo: el verdadero o más auténtico Ente es la sustancia, y la sustancia es «este hombre», «este caballo» que veo. Nada más.
§ 25 [LA FANTASÍA CATALÉPTICA DE LOS ESTOICOSl
Perseguimos antes brevemente la evolución con que la teoría del conocimiento y la psicología de lo noético, adjunta a aquella, se manifiesta en los discípulos inmediatos de Aristóteles. Si hubiéramos corrido más la vista hacia adelante, habríamos asistido a la aparición del estoicismo Y. en su teoría del conocimiento y noética aneja, a una continuación de aquel desarrollo que inevitablemente había de producirse en la doctrina aristotélica.
Dentro de su tosquedad gremial, la doctrina cognoscitiva de los estoicos es coherente y no exenta de entrevisiones agudas. Es la consecuencia natural del aristotelismo. No tenemos más noticias del Ser o lo Real que las que nos proporcionan los sentidos. Pero los sentidos no dan noticia más que de lo corporal. Por tanto, lo Real, el Ente, es, son los cuerpos. He aquí inevitablemente conjugados el extremo sensualismo cognoscitivo y el extremo corporalismo ontológico («materialismo»). En esto tenía que acabar inexorablemente el desarrollo sincero de la filosofía peripatética. Fuera de la moral, el estoicismo es el enfant terrible de Aristóteles. El hace manifiesto lo que en su última verdad era el aristotelismo. Esto es la Historia: el mañana nos revela inexorablemente la placa que fue ayer impresiona- da. Lo que había en el hoy secreto y latente, se hace en el futuro paladino. La Historia es la marcha gigante hacia un prodigioso nudismo de lo real. Por eso siempre debe juzgarse maravilloso símbolo la idea del valle de Josafat: el fin del mundo como su definitiva nudificación. Es la expresión visionaria de una gran verdad historio lógica.
Según los estoicos, no hay en el hombre inteligencia. No es esta, pues, quien forja las ideas, descubre los principios y se convence de ellos. Los principios, como los conceptos, surgen en el hombre poco a poco, lentamente; pero por generación espontánea. La experiencia sensual, el trato con los cuerpos, va dejando mecánicamente en él -y esta es la agudeza en la doctrina- cristalizaciones de conducta mental que son los conceptos y principios. Tenerlos y usar de ellos no es, pues, lo que solemos llamar «pel1saf», sino su empleo mecánico, parecido al acto reflejo con que al acercarse algo a nuestro ojo los párpados automáticamente se cierran, o al brinco de costado con que evitamos un charco. Esas experiencias básicas de la vida, que de modo mecánico se decantan en principios (repito, como los adagios, como los proverbios), son comunes a todos los hombres. Por eso todos los hombres tienen los mismos principios, hasta el punto que el criterio para conocer la «verdad» de un principio es... el sufragio universal. Esto que declara el estoicismo era ya lo que actuaba indeclarado, taciturno, en Aristóteles. El principio no lo es porque sea, en algún sentido, perspicuo; no lo es por lo que dice, sino porque lo dicen todos, porque se dice. Oigamos a Séneca: « Multum dare solemus praesumptioni omnium hominum et apud nos veritatis argumentum est aliquid omnibus videri» 198. Consecuentemente, los estoicos no llaman a los principios «principios» ni verdades, sino «presunciones» o «asunciones» -prolhyiz (prólepsis)-. Atendiendo a su contenido las llaman opiniones o «sentencias comunes» -koinai ennoia (koinaí énnoiai)-, que es como llamaba Aristóteles a los axiomas o principios. El conjunto de estas proposiciones de sufragio universal o vigencias colectivas se llamó «sentir o sentido común» 199 .y he aquí la autenticidad de la filosofia aristotélico escolástica. Es la filosofia del sentido común, el cual, conste, no es inteligencia, sino asunción ciega por sugestión colectiva, como todo lo que se llamaba «evidencia» 200.
Esto nos permite intentar nueva interpretación sobre el verdadero carácter, no entendido ni explicado, de lo que eran para los estoicos, conjuntamente, el criterio de la verdad y el acto mental en que el conocimiento se funda: la «fantasía cataléptica»; es decir, la «idea sobrecogedora o percaptadora» 201. Entiéndase que es el hombre el sobrecogido y percaptado por la idea, la cual se nos impone, nos hace fuerza. Pero la idea o imagen -fantasía- que tiene ese carácter hipnotizador sobre nosotros no es sino la supervivencia de una o muchas percepciones -ais- thesis-. Estas son para ellos el prototipo del fenómeno mental, con eficacia cataléptica, sugestionadora o hipnótica. La catalepsia nos hace violencia para que asintamos a algo: percepción o proposición. El asentimiento -synkatá- thesis- es «1ibre». En última instancia podemos prestarlo o no a la catalepsia en que estamos; pero nos costaría mucho esfuerzo rehusarlo 202.
Ahora bien; hubieron de reconocer los estoicos que las fantasías catalépticas yerran no pocas veces 203. Esto traía consigo inevitablemente -aunque ellos no lo vieron nunca del todo- que su fuerza persuasiva, percaptadora, no podía proceder de ellas mismas, esto es, de su contenido, puesto que este tanto era certero como errado. Mi idea es que el carácter «convincente» o impositivo cataléptico- de las sensaciones y de ciertas proposiciones máximas venía a aquellos ya estas de que era «opinión reinante», «lugar común», creer en los sentidos y creer en el principio de contradicción 204. Eran estas, dos «verdades tradicionales», dos usos colectivos. De aquí que se aceptasen como «evidentes» precisamente porque nadie se hacía cuestión de ellos. Eran «pensar ciego y mecánico», generado por sugestión e «hipnotización» colectivas; es decir, literalmente lo que hoy, como entonces, se entiende por catalepsia. El hombre, en cuanto viviendo los usos colectivos, es un autómata dirigido por la sugestión social; vive en perpetua catalepsia. Esta no es un efecto psíquico de la percepción, sino un efecto sociológico de la sociedad sobre el individuo. No, pues, esta sensación que ahora tengo me cataleptiza, sino la creencia general en que de antemano estoy, de ser fehacientes los sentidos, es lo que me entrega «hipnotizado» a estos. Y la filosofía aristotélico-escolástica, al partir, sin hacerse cuestión de ello, de la fehacencia de las sensaciones y de la extracción que en estas se hace de los conceptos por abstracción comunista, resulta ser una filosofía de catalépticos, esclavos psíquicos del «lugar común» y víctimas del lugar-comunismo.
Para el estoico, pues, se da en el hombre la verdad con un carácter puramente subjetivo de «sobrecogimiento», que no es ni más ni menos que el nombre descriptivo psicológico de lo que los escolásticos llamaban «evidencia». Yo encuentro admirable el término. No se puede denominar más briosamente ese estar el hombre irremediablemente cogido, preso, «poseso», por una creencia cuando esta lo es plenamente. La relación del hombre con su creencia y ante ella no es de libertad. Es un «no poder menos» de creerla. La creencia penetra en nosotros y se apodera de nuestra subjetividad antes de que el contenido de la creencia sea visto o entendido. No lo creemos, pues, porque nos es patente, perspicuo, entendido, sino, al revés, nos parece patente, diáfano y con absoluto sentido, porque ya éramos sus prisioneros. Se trata de un mecanismo psíquico, no de una relación propiamente intelectual, y como lo psíquico para el corporalismo estoico es algo corporal, será un mecanismo físico. Por eso dirán: las nociones - ennoiai (énnoiai)- se forman en nosotros físicamente, esto es, naturalmente 205; ya esto me refería rigorosamente cuando antes dije que los conceptos, según el Estoicismo, se forman por generación espontánea. Llegan a llamar a los conceptos «nociones naturales», físicas. El bien y el mal, por ejemplo, son dos conceptos naturales.
El sobrecogedor, el percaptador o arrebatador, no es nada ni sensible ni inteligible, sino una fuerza «física» que se apodera de los hombres cuando intentan conocerlos -vis quadam sua (de las «imágenes» o «nociones») inferunt sese hominibus noscitanda 206-. A esa fuerza llamaban to katalhptikon: lo cataleptizante. Aunque, repito, aparece este de modo prototípico en la percepción sensual, no es exclusivo ni propio de ella: los conceptos y las máximas «evidentes» son en idéntico sentido catalepsia. Todo ello -sensación y razón- va reunido en el término fundamental del estoicismo: la «fantasía cataléptica». «Fantasía» significa para ellos igualmente sensación, noción y proposición. Cicerón tradujo la catalepsis por comprehendibile; pero los filólogos contemporáneos han solido entender este término, a mi juicio, erróneamente, como «comprensión», esto es, intelección, cuando es lo contrario: no el hombre que «comprende la cosa», sino la cosa que «comprime» al hombre, se «graba» en él, lo «sella» -phantasía typosis en psyché. (Plut., De communibus notitiis, 47) 207-. .Dígaseme si el kataleptikón no se parece, mucho más que a una operación intelectual, a la raya de tiza en la mesa de billar que hipnotiza al gallo. La cosa no es accidental para el estoico; es que su doctrina -tosca, pero pensada en grande, magnífica- consiste en asegurar que el hombre es un hecho de la Naturaleza y nada más; de una Naturaleza compuesta de cuerpos, que es ella misma el gran Cuerpo Universal, dotado en su misma corporeidad de «sentido», de algo así como un inmenso instinto-inteligencia, o viceversa dicho, que gobierna, que dirige por automatismos sus partes, entre ellas el hombre. El alma de este es un hálito caliente, el pneuma; por tanto, algo corporal que está principalmente en el pecho, en el corazón y aledaños, y se manifiesta en la voz, la cual es, ala par, fenómeno corporal y fenómeno de «sentido» o «intelectua1>. Daban como una de las pruebas de que el pneuma o alma está en el pecho que al decir «yo» ponemos nuestra mano en nuestro esternón: toiz sternoiz hmaz autouz deiknutez (Galeno, cit, en Zeller, 203, n. 2). No por casualidad los estoicos evitan hablar de Inteligencia o Razón. Prefieren emplear la palabra hegemonikón, lo dirigente. La Inteligencia, en cuanto lo Dirigente, es una ingeniosa fusión de la clarividencia elemental de la sensación con el acertar sonambúlico que nosotros llamamos instinto. Es una especie de viviente radar de que estamos dotados por la Naturaleza, que nos guía y nos permite conducirnos certeramente en la vida: es lo propio del hombre, esto es, su naturaleza peculiar, que como la otra, la grande e integral, consiste en un espontáneo funcionamiento.
Otra prueba de que la catalepsia no es una función o facultad inteligente, se tiene en que actúa idénticamente en el que sabe y en el que no sabe. Esto hizo que apenas Zenón suelta este concepto, Arcesilao, transformador del platonismo en escepticismo -fue el iniciador de la escuela «académica»-, le opone la objeción de que entonces es algo intermedio entre el saber y el no saber. Nosotros veríamos en esto la definición del instinto. A esta objeción agrega Arcesilao otra que remacha la exactitud de mi interpretación, pues dice que la fantasía cataléptica es una noción contradictoria, ya que esa fantasía es, por lo visto, «convincente»; por tanto, es ya «asentimiento»: synkatáthesis. Pero el asentimiento solo cabe refiriéndose a proposiciones generales, principios y máximas. Y, en efecto, como ya dije, la catalepsia, según los estoicos mismos, actúa parejamente en la percepción y en el juicio, en el axioma. Tiene razón Arcesilao al ver en ello algo contradictorio. Catalepsia (esto es, «evidencia», «conviccióm») resulta así significando dos cosas: lo que nos pasa en la percepción y lo que nos pasa ante un axioma o principio. Pero esto quiere decir que uno de los dos sentidos habrá de ser el originario y eficiente. Lo natural hubiera sido que los estoicos, siendo para ellos la percepción e] prototipo de la catalepsia, y por otra parte la función noética de que las demás -concepto, juicio, razonamiento- psicológicamente nacen, hubiesen considerado su específico kataleptikón como el originario y fundamento de todos los demás. Pero el caso es que no lo hicieron, sino que su doctrina hace, por lo menos, igualmente originaria la catalepsia de] juicio y de los principios «evidentes». De aquí ese cernerse confuso de la «evidencia»-catalepsia sobre toda la región noética, en lo que Arcesilao ve una contradicción. Pero ello indica que los estoicos no se atrevían, a pesar de que todo les inducía a ello, a ver en la percepción, en el funcionar concreto de los sentidos, el origen de toda catalepsia-«evidencia», sino que palpaban la verosimilitud de lo contrario; a saber: que fuese una «evidencia»-catalepsia totalmente distinta de la sensorial, la «evidencia» de los principios, y especialmente, la del que afirma que debemos creer a los sentidos la, en verdad, originaria y causante de la pretendida «evidencia» de la percepción.
Esta índole cataléptica de la llamada «evidencia» es, claro está, incompatible con la verdad teorética o conocimiento; pero viene como anillo al dedo para explicar lo que es la auténtica -la más auténtica- fe religiosa; por ejemplo, la fides de que se ocupan los teólogos cristianos. El concepto de «creencia» expuesto por mí en otro lugar 208 podría ser sumamente eficaz en la teología. Porque Santo Tomás y los demás teólogos que he visto, muy especialmente Suárez, andan -me parece- sobremanera torpes en el planteamiento de la cuestión sobre la consistencia de la fides en cuanto habitus del hombre. Pues tenemos lo siguiente: Santo Tomás no sabe en qué dimensión del hombre colocar la fe; repito en cuanto habitus in nobis. Por un lado, la fe es «principium actus intellectus et ideo necesse est, quod fides»... «sit in intellectu sicut in subjecto» (Secunda Secundae, qu.4, art.2). Pero luego resulta que el intelecto no tiene en la fe la misión de entender -de inspicere-, sino sólo de asentir en forma de adhesión ; de suerte que, según el propio autor, fides non est virtus intellectualis (In III Sent.. d. 23, qu.2, art. 3, qu.83). Con esto Santo Tomás demuestra sólo que ha perdido el tiempo aprendiendo con gran esfuerzo, porque es en sí noción bastante confusa, el término de Aristóteles «virtud dianoética». Por lo que hace a la cosa, se ve que el papel del intelecto en la fe es el del compañero del capitán Centellas en el acto penúltimo de Don Juan Tenorio, que dice solo esta frase: «¡Soy de la misma opinión!» Este empeño de colocar la fe en el lado propiamente intelectual del hombre, solo apta para lo teorético, le obliga a necesitar reconocer en seguida que la fe es menos cierta que la ciencia quoad nos, que es de la que ahora tratamos (Secunda Secundae, Ibid. , art. 8), con la cual hemos estropeado la fe: primero, haciendo de ella algo así como ciencia, y la ciencia es algo consustancialmente problemático; segundo, haciendo de ella en cuanto ciencia una de las cosas peores del mundo, que es la casi-ciencia, y tercero, quitándole la que le proporciona todo su vigor y su gracia, que es su ceguera. Y ello en las mismas páginas en que le niega la visión, la inspectio. Pero al mismo tiempo que la fe es menos cierta quoad nos que la ciencia, es certior in nobis que ella ( Ibid. ), porque gracias a la firmitas adhaesionis su certidumbre se hace vehementior (In III Sent., d. 23, qu. 2, art. 2, qu.8 3). Ate quien pueda todos estos cabos. El motivo de la uno y de la otro -de ser menos cierta ya la vez más vehemente- mente cierta que la ciencia- estriba en que «el papel principal en la fe la tiene la voluntad, porque el intelecto asiente por la fe a la que le es propuesto en virtud de que quiere -quia vult-, y no arrastrado por la evidencia de la verdad misma». (Summa contra gentiles, III, c. 40.) Pero esto trae consigo que, a pesar de ser cosa de la inteligencia y al mismo tiempo que la es, su fundamento o causa es algo extra genus cognitionis, in genere affectionis existens (In III Sent., d. 23, qu. 2, art. 3, qu.8 I). De modo que la fe, tras comenzar siendo un acto intelectual, acaba siendo un movimiento afectivo, un acto intelectual que no es propiamente intelectual, sino efecto de una causa extraintelectual: el efecto de la voluntad. Merced a ello, el intelecto está en la fe captivatus, quia tenetur terminis alienis. et non propriis. (De veritate, qu. 14, art. I, Secunda Secundae, qu. 2, art. 9, ad. 2.) He aquí que aparece en la descripción de la fe por Santo Tomás la misma expresión empleada por mí para interpretar la «evidencia» y la catalepsia: la mente cautiva, prisionera, posesa. Es más: Santo Tomás piensa que en algunos casos eminentes la cautividad culmina en raptus, como aconteció a San Pablo. Y al hablar del raptus pauliniano, no puede menos Santo Tomás de recordar el «éxtasis» que doctrinó San Bernardo y del cual es raptus la literal traducción. En fin, hace alusión también a la prólepsis de Clemente de Alejandría; es decir, el término estoico que implica catalepsia. Pero yo no hubiera podido entender en su radicalidad esta noción que es el criterio de la verdad para el estoicismo, si no hubiera antes visto lo que es, en mi sentir, la «creencia» como opuesta a la «idea» y ala intelectualidad. Véase cómo, a su hora, todas las zuritas entran juntas en el palomar. Considero esta noción de la «creencia» de suma eficacia precisamente en teología católica. Ella apronta un sentido «psicológico» mucho más concreto y más convincente, sobre más sencillo, ala intervención en el concepto completo de fides, de la praedestinatio, por un lado, y de la communitas o iglesia, por otro. Pero, en fin, ¡allá ellos, los teólogo! Más debo confesar que no logro comprender -por lo menos, en giro que resulte persuasivo- la actitud de estos. Eran hombres que tenían la fabulosa suerte de vivir suficiente y fuertemente sobre un firme subsuelo de «creencias», y sin embargo, sentían snobismo hacia los filósofos, es decir, hacia otros hombres cuyo destino es trágico, porque al no tener creencias, viven cayendo en la duda, como en seguida veremos, y teniendo que forjarse con propio, individual e intransferible esfuerzo la armadía ocasional, la tiritaña de flotación que es siempre la teoría, a fin de no irse al fondo. Frente atan radicales confusiones en tema de tamaña importancia, conviene poner bien claro que la filosofía no es más -no es tampoco menos- que teoría, y que teoría es una faena personal, al paso que la «creencia» no es teoría, ni, cuando es verdadera y consolidada «creencia», puede ser sólo personal, sino colectiva; más aún: incuestionada por el contorno social. Por eso tenía gran razón S. Vicente de Lerins cuando en su Commonitorium (del año 434) reconoce enérgicamente el carácter de efectiva, establecida «urgencia social» que tiene que tener la fe, cuando dice que «magnopere curandum est, ut id teneatur quod semper, quod ubique, quod ad omnibus creditum est». Lanza esta fórmula precisamente contra .las intervenciones de San Agustín, a quien en efecto para Padre de la Iglesia le sobraba su mucho de filósofo. La obra de San Vicente fue «un des livres les plus estimés de l'antiquité chrétienne», dice monseñor Duchesne en Histoire ancienne de I' Eglise .III, 283. Este libro del cardenal Duchesne, es, a su vez, una de las obras más deliciosas e inteligentes Que he leído.
§ 26 [lDEOMA-DRAOMA]
De esta tamaña catalepsia despertó -y nos despertó- Descartes 209. En la exposición de este despabilamiento he preferido partir de las Reglas para gobernar el ingenio, exposición única, y ella defectiva, del método a fin de reducir todo lo posible las referencias a su filosofía general. Comienzan las Reglas, dije, afirmando sin más, la comunicabilidad de los géneros, lo que significa una estocada al corazón del «modo de pensar» tradicional. La afirmación de Descartes no aparece abonada por ninguna razón, pues no puede pretender serlo la simple advertencia -ya su vez gratuita afirmación- de que el poder cognoscitivo del hombre -humana sapientia (Reg., I, 2)- es único y homogéneo. Es verosímil que resulte serlo, y también que pueda razonarse la inferencia inmediata de ello, exprimida por Descartes, según la cual un conocer que es único y unitario no puede diversificarse por sus objetos. Pero en la totalidad de las Reglas no hay ni tiene para qué haber el menor intento de fundamentar el método. El propósito se reduce a exponer este como el inventor de una máquina nos hace ver sus piezas y nos explica su funcionamiento. En cuanto «hombre de ciencia», bastaba a Descartes esa explicación. Científicamente la prueba del método consiste en probar a usarlo, y si da buen resultado, no hay más que hablar. Siento mucho no poder aquí correrme a describir con toda precisión lo que Descartes entendía en absoluto por método (no, pues, el contenido concreto del suyo). El caso es que yo no he visto en ninguna parte que se haya entendido bien cuál es la función que, a su juicio, le compete. El método no es una ciencia, como no es una ciencia el microscopio o el telescopio. Es un instrumento u órganon. Que en Aristóteles este -la lógica- resulte inseparable de su ontología, habrá de computarse como un defecto. No siendo el método una ciencia, no hay que probarlo con razones, sino con obtenciones, con resultados y logros. El nuevo arado de vertedera se prueba no con un silogismo, sino con una cosecha.
Después de hacer constar de la manera más expresa que Descartes, ni en las Reglas ni en parte alguna fundamenta su método, hay que hacer constar con acentuación pareja que tampoco lo necesitaba.
Cosa muy distinta de esto es que, quiera o no Descartes, pueda o no funcionar con plenitud su artilugio metódico sin necesidad formal de fundamentación, este proviene indubitablemente de ciertos supuestos filosóficos, esto es, que los implica. Merced a que Descartes se había urdido una filosofía de uso privado y para andar por casa, que en este caso es la más ilustre «estufa» o poéle, pudo ocurrírsele este método. y lo que hemos hecho en las páginas anteriores el lector y yo fue señalar sus más próximas implicaciones. En la enumeración llegamos hasta la toma de la Bastilla escolástica que es la abolición de la fe en los sentidos como principio teorético. Aquí sufrimos un parón de esos que han abundado tanto en este estudio. El asunto lo merecía, porque en él está la divisoria de las aguas científicas, que vierten, de un lado, al «modo de pensar» escolástico; de otro, al «modo de pensar» moderno.
La afirmación de que en los sentidos se hace presente el Ser es el primer principio del aristotelismo, y es un puro error de Aristóteles y la escolástica subsecuente suponer que el primer principio es el de contradicción. Para Leibniz lo será; con buen derecho, porque en él no significa primariamente un principio ontológico sino lógico. Pero en Aristóteles el principio de contradicción presupone el principio de la presencia de lo Real. Y esta presencia, según él, tiene lugar en la aísthesis, en la intuición sensible; llamémosla así para extremar nuestra buena voluntad, bien que sólidamente fundada en los textos y en las cosas a que ellos se refieren. Lo que acontece es que ese principio es tan primero, está de tal modo antepuesto en Aristóteles y en el vulgo a todo otro pensamiento, que ni siquiera se tiene conciencia aparte de él, y menos, concepción teorética de él como tal principio. Por eso no se le ocurre, ni de lejos, a Aristóteles formularlo, como pasa con todo lo que es verdaderamente «fundamento de nuestra vida». Pertenece a lo que yo llamo «principios a tergo», a las creencias , y no a las ideas .
Aquí, en esta advertencia, que por su materia no puede ser más fundamental y decisiva, y por la persona -Aristóteles- no puede ser más autorizada, nos encontramos con algo que no tengo espacio para desarrollar, pero que sí quiero hacer constar. «Que los sentidos son fehacientes, más aún, que nos dan con garantía el Ser», es, he dicho, un principio latente y el primerísimo en la filosofía aristotélico-escolástica. Sin embargo, no está en parte alguna formulado en su condición de principio. Esto le acaece de puro serio. Es más principio que todos los principios; por ejemplo, que el de contradicción. Esta doble observación sobre aquel ideoma 210 -su principialidad extrema y su taciturnidad- resulta confusa, y tengo obligación de aclararla, ya que la he hecho.
Una filosofía es siempre dos: la expresa, constituida por la que el filósofo «quiere» decir, y la latente; latente no sólo porque el filósofo se la calle, no nos la diga, sino porque tampoco se la dice a sí mismo, y no se la dice porque él mismo no la ve. La razón de esta extraña realidad doble es que todo «decir» es una acción vital del hombre; por tanto, que la propio y últimamente real en un «decir» no es la «dicho» o dictum -lo que he llamado el ideoma-, sino el hecho de que alguien la dice, y por tanto, con ello actúa, obra y se compromete (s'engage). Ahora bien; una filosofía nos aparece primero como un puro sistema de ideomas, ajenos al tiempo y al espacio, con el carácter de dichos por un alguien anónimo que no es nadie, sino mero substrato abstracto del decir. Así es como suele estudiar las filosofías la que inocencia se ha llamado Historia de la Filosofia 211. Pero si repensamos en su integridad ese sistema de ideomas, encontramos que no termina en sí mismo, que los ideomas expresos en él implican, sin que el autor lo advierta, otros de que nunca se ha dado cuenta, pero que son precisamente los supuestos activos en él como hombre, y que le han llevado a «decir» y a decir precisamente esa su filosofía y no otra. De aquí que una filosofía tiene bajo el estrato de sus principios patentes e ideomáticos otros latentes que no son ideomas manifiestos ala mente del autor, justamente porque son el autor mismo como realidad viviente, porque son las creencias en que está, «en que es, vive y se mueve»; como los cristianos en Cristo, según San Pablo. Una «creencia» no es un ideoma, sino un draoma, una acción viviente o ingrediente invisible de ella. Mirada desde sus causas latentes, una filosofía es, no un sistema de ideomas, sino un «sistema» de acciones vitales -de draomas-, y este tiene sus principios propios, distintos de los patentes, y que son por esencia latentes.
He aquí, me parece, aclarado por qué el principio de la fehacencia sensorial que es el primerísimo en Aristóteles no le ve como tal el mismo Aristóteles, sino que parte de él como de algo que va de suyo y en que no se repara. Las causas más radicales de que Aristóteles creyera en que los sentidos nos manifiestan verídica mente el Ser no pueden darse aquí porque el asunto nos llevaría muy lejos, ya que están, no en Aristóteles, sino en toda la vida griega de los tres siglos anteriores a él. Cuando los escolásticos dicen que ellos tienen la superioridad sobre toda la filosofía moderna de partir de la intuición del Ser, siente uno sincera pena, no por creerse poseedor, a su vez, de una ver- dad superior a aquella -cosa que sería siempre problemática y discutible-, sino por presenciar lo que es lisa y llanamente una crasa ignorancia en ellos del sentido mismo y los orígenes de su opinión; aparte completamente de que tengan o no razón con su sentencia. Más les valiera de una vez ponerse a ello tranquilamente, humanamente, con todo el brío y convicción que se quiera, pero sin altanerías, que hoy son en esa momificada filosofía ejemplarmente inválidas.
§ 27 [LA DUDA, PRINCIPIO DE LA FILOSOFÍA]
El principio de la acreditación de los sentidos tiene, pues, un rango y una sustancia mucho mayores que cualquier principio teorético. Mientras estos ejercen su función, que es meramente lógica, en el sobrehaz de nuestra persona que es la reducida región de nuestra mentalidad seconsciente 212, aquel es operante en las recónditas vísceras de nuestra vida. Ciertamente, la seconsciencia es una parte de nuestra vida. Teorizar es a su vez solo una parte de esa parte. Pero no vale contraponer la «vida» a la teoría, como si teorizar no fuera un modo de vivir, hasta en el sentido más vil de ser con frecuencia un modo de ganar los hombres su vida. La teoría es también vida; pero es sólo una porciúncula de nuestra vida. Lo que somos mientras y en tanto teorizamos, representa una tenue película en comparación con los fondos abisales de nuestra vida integral. Tenía razón Barres: «L 'intelligence !Quelle petite chose a la surface de nous!» No hay, pues, que pavonearse de resultar que es uno intelectual. Ser intelectual es muy poco ser; primero, en comparación con la cantidad de los otros hombres que no lo son; segundo, en comparación con la inmensidad de cosas que el más pintado intelectual ignora, aun contando solo las cognoscibles; tercero, en comparación con la totalidad de sí mismo. Tras la escena lúcida, con candilejas, a que el intelectual asiste dentro de sí cuando piensa, está el abismo de cuanto en nuestra vida y persona es invisible pero actúa de profundis sobre aquel superficial escenario donde, actores de nosotros mismos, recitamos nuestra aria de intelectuales. Con todo, no tiene la última palabra este aforo cuantitativo de la inteligencia en nosotros, porque pudiera acaecer que, aun siendo sólo cosa de tan exiguo tamaño, aun siendo de nosotros no más que una porciúncula, resultase ser la porciúncula, aquello en que el hombre logra ser más sí mismo. En este caso, la intelectualidad perdería su aspecto de don, destreza y gracia, para convertirse lisa y llanamente en la más radical obligación del hombre. Y entonces descubriríamos esta divertida situación: que siendo los hombres tan poco inteligentes, tendrían todos el deber inexcusable de ser intelectuales. No vamos ahora a decidir la cuestión, pero convenía advertirlo, aunque sea yendo de vuelo, porque se habla siempre del talento como de una prenda envidiable y envidiada, cuando a lo mejor es una deuda que cada cual tiene consigo propio.
De todas suertes, no cabe desconocer que siendo la filosofía la exploración hacia los auténticos principios, es esencial o inexcusable al filósofo extenuarse en el esfuerzo de exhumar esos «principios» pragmáticos, latentes, que en los secretos hondones de sí mismo actúan y le imponen -como «evidentes»- arbitrarias asunciones en que no repara o que, si repara en ellas, solemniza con el pomposo título de principios. Esta faena de denunciar presuntos principios no es solo una de las ocupaciones del filósofo: es el alfa y el omega de la filosofía misma. Ella le desempareja de los demás hombres que viven partiendo sin más de esas creencias operantes en sus arcanos penetrales; y hacen bien en no preocuparse de más. Tienen la suerte de creer; por lo menos, de creer que creen. Por eso no es filósofo quien quiere, quien va a la filosofía ya hecha para divertirse con el primor de sus análisis, con la agilísima acrobacia de sus argumentos. Eso no es ser filósofo, es todo lo contrario: ser curioso. Descartes rechaza de plano -frente a Aristóteles- la curiosidad como causa de la filosofía 213.
La curiosidad, viene a decir, no es a la filosofía como el agua al sediento, sino como el agua al hidrópico. Filósofo sólo puede ser quien no cree o cree que no cree 214, y por eso necesita absolutamente agenciarse algo así como una creencia. La filosofía es ortopedia de la creencia fracturada.
Pero la filosofía, que se origina como menester de un incrédulo, una vez creada se convierte en dimensión normal de la vida que traspone los límites de su motivación inicial y extiende su eficacia a muchos otros «lados de la vida». De aquí que hayan menester de la filosofía hecha los que nunca hubieran de suyo necesitado hacerla. Como en Derecho existe la fundamental distinción de lege lata y lege ferenda, de la ley establecida y de la nueva ley que conviene estatuir, la filosofía tiene dos significados muy distintos: como necesidad de recibir una filosofía ya hecha, y como necesidad -se entiende auténtica y no ficticia, veleidosa y por prurito- de hacer otra filosofía, porque las que hay parecen no serlo 215. En fin, acontece con la filosofía como con las demás artes o técnicas que el hombre creó por haber necesitado de ellas en una cierta fecha, y es que acaban por emanciparse de su oriundez utilitaria, pierden el carácter de menesterosidad, se declaran autónomas y valiosas por sí. Llegadas a este punto se transforman, de humildes instrumentos para humanas urgencias que fue- ron, en actividades suntuarias, en superfluos primores, que es delicia manejar y preciado poseer. De aquí que sea el modo más normal de existir la filosofía -no hay por qué incriminarlo- el de ser una afición, una ocupación felicitaria 216 que encanta a muchos hombres y les ayuda a pasar la vida.
En Descartes renace la filosofía y esto quiere decir dos cosas: que fue para él una necesidad vital filosofar, y que las filosofías preexistentes le parecían no ser filosofar. Descartes creía normalmente, y esto en 1600 quería decir sincera, pero tibiamente, en el Dios cristiano. Pero había recibido este Dios cristiano bajo la figura que Duns Scoto, y sobre todo el genial Ockham le habían dado. Y este Dios ockhamista, más auténticamente cristiano, más pauliniano y agustiniano que el Dios un poco paganizado, aristotelizado de Santo Tomás, era un Ser tremendo, magnífico, fiero, cuyo primer atributo -el más auténtico en Dios cuando es de verdad Dios y no se ha tenido la avilantez de querer domesticarlo como si fuera un león de Libia o un tigre de Hircania- es la arbitrariedad. Dios es voluntad libérrima, potentia absoluta, sólo coartada por el principio de contradicción, gracias a un último respeto «racionalista» que estos hombres, aun los más decididos, como Ockham, guardaban a la lógica. Puestos a hablar de Dios, nosotros no guardaríamos ese respeto a la lógica, que viene a ser otra diosa coercitiva de Dios, puesta a su vera con antipático talle de institutriz, para no permitirle contradecirse, con lo que se deja en la idea de Dios un postrer saborete de politeísmo y paganidad. Conviene hacer constar que el fundador del racionalismo creía en un Dios irracionalista, una de cuyas misiones, nada parva, es no dejar dormir a los profesores de lógica. Así son los hombres de verdad: no se preparan los problemas preconcebidamente y no torean toros embolados. El Dios de Ockham y Descartes no había creado un mundo, como el de Aristóteles o el que pronto veremos en Leibniz, ad usum delphinis , suponiendo como delfines a los hombres de ciencia. No había creado un mundo de antemano inteligible. Había dejado al hombre lleno de fe en Dios, pero lleno de dudas sobre el mundo. Ockham y el clásico escepticismo de Grecia fueron los padrinos de Cartesio. Descartes principió por dudar de todo el saber humano. Cuando se principia así, se es de verdad filósofo. «Todo principiante -dijo Herbart- es un escéptico, si bien todo escéptico es sólo un principiante.» Ahora estamos en el principio, y el principio de Descartes fue dudar de todos los principios y hacer de la duda el único y suficiente principio.
Pero conste que en esto -por lo menos en cuanto a la intención de reconocer que el filósofo debe comenzar así -no se diferencia Descartes de Aristóteles ni de Santo Tomás. Lo que pasa es que estos no fueron capaces de cumplir lo que reconocían como mandamiento. Aunque de todos sabidas, suelen dejarse trasconejadas -o si se recuerdan es para desustanciarlas- las palabras de Aristóteles al definir la filosofía en el libro III de la Metafísica; hace falta un conocimiento, disciplina o «filosofía» que sea fundamento de todas las demás, que las demás la supongan, y ella en cambio no las implique. Esa disciplina tendrá derecho a llamarse «filosofía primera». Pero esa ciencia no la hay aún: es «la buscada» - zetoumenh epistemh, zetouméne epistéme-. Siempre me ha parecido este uno de los nombres más bonitos y más adecuados que se han dado ala filosofía. Esta ha tenido mala suerte léxica. Sus nombres oficiales son todos más o menos cursis. También este; pero... ¡es tan bonito! ¡La que se busca! La filosofía nos aparece así como «la Princesse lointaine»...
«Pero a esa ciencia que se busca no se puede entrar si no se comienza por exponer las dudas que sobre el contenido de su tema surgen...» «Es inherente a quienes pretendan investigar en ella dudar de lo lindo»; es decir , a fondo: diaporesai kalvs (diaporesai kalos). Porque la buena solución resultante no consiste en otra cosa que en haber resuelto -lysis (lysis)- las dudas previas. «Sólo puede desatar un nudo quien conoce el nudo.» El hombre que está en la duda sin lograr resolverla, es un hombre trabado. Además, «los que se ponen a investigar (los que intentar conocer) sin dudar previamente, parejos son al que echa andar sin saber a donde va». Porque siendo el fin - telos télos- del esfuerzo cognoscitivo la verdad, aunque por azar la hallasen, no la reconocerían, ya que ella consiste en la solución de los problemas, de las dudas. Al que no duda primero -prius-, no se le hace manifiesta la verdad. Solo se hace manifiesta la verdad al que duda. Praedubitanti autem manifestus, dice la versión de que parte Santo Tomás.
Este trozo, maravilloso por el rigor de su contenido y la densidad única en la expresión, puede servir como ejemplo del estilo aristotélico cuando Aristóteles es el buen Aristóteles, el genial Aristóteles. Y el comentario de Santo Tomás a ese texto se resume en esta fórmula, no menos exacta y briosa: « Ista scientia sicut habet universalem considerationem de veritate..., et ideo non particulariter, sed simul universalem dubitationem prosequitur» 217.
jBueno!... ¿Qué me dicen ustedes? ¿Puede Descartes añadir nada como punto de partida? ¿Tiene sentido creer que ha inventado Descartes la duda metódica? Porque en esas frases de Aristóteles, a que Santo Tomás pone un acento agudo, se declara la conexión esencial entre la verdad teorética o de conocimiento exacto y la duda. No hay verdad intelectual sin el prius de la duda. Esto no es una ocurrencia que tuvo Descartes cierto atardecer de frigidísimo invierno, encerrado en un cuarto-estufa, no lejos de Ulm. Esto es todo lo contrario de una ocurrencia, de una «idea feliz». Esto es... la filosofía. No hay otra. La filosofía lo es en la medida en que comience con lo que tan admirablemente llama Santo Tomás la «duda universal». Bien entendido que lo hace comentando el texto aristotélico; por tanto: con la intención de expresar rigorosa y enérgicamente su sentido. No hay lugar, ante estas palabras suyas, a plantearse siquiera la cuestión de si él pensaba o no así 218. No se trata de Santo Tomás.
Lo que sorprende fuera más bien que no se considere como una perogrullada ser la filosofía, por lo pronto, duda universal. Pues ¿qué se cree que es la filosofía? No se confunda la cosa con la cuestión de si este o el otro filósofo, o todos los filósofos, han sido incapaces o no de ejecutar con plenitud esa duda incoativa e ilimitada. Aquí no se trata de si ha habido filósofos, sino de qué es filosofía. Y lo que no se comprende es -repito- que no se caiga en la cuenta de lo perogrullesco de la cosa, y se crea, tranquilamente, que comenzar con la duda universal es un dogma peculiar de cierta o ciertas filosofías determinadas. La duda en filosofía es anterior a todo dogma o tesis filosóficos, y los hace posibles. El asunto es sencillo como «¡buenos días!». No hay esfuerzo cognoscitivo sin un problema previo que lo dispare. El problema es la quaestio, la duda: el ser A o no ser A de algo. To be or not to be, that is the question. Por eso Hamlet es el héroe filosófico por excelencia. Es la duda metódica tras de las candilejas. Es la criatura de paso indeciso que durante cinco actos se pregunta por «lo que hay detrás», que es lo dudoso; lo que hay detrás de la cortina -investiga con la daga y mata a Polonio-, lo que hay detrás de la vida- y se va a verlo, se sale de la vida para salir de la duda.
Cuando el problema es universal, la duda es también universal. Si quedan cosas, así sea la más pequeña, de que se esté completamente seguro, no hace falta filosofía. En esa seguridad, sin previa duda, que es la creencia, por mínima que fuera su materia, puede el hombre afianzar su vida. Lo malo es cuando se ha perdido la creencia en esto, y en esto y en esto, y la mente, por necesidad automática, piensa que, habiéndose sorprendido en error respecto a esos «estos», no hay razón para confiar tampoco en las demás cosas en que aún se cree. La quebradura de nuestras creencias, la duda, no produce efectos importantes cuando se trata de la rectificación normal de tantas o cuantas opiniones que nos parecían verídicas. Pero al aumentar esa quebradura llegará inevitablemente un punto en que se produce en nosotros de modo automático la «funcionalización» de ese dudar, esto es, su generalización. Entonces no sólo se duda de lo que en efecto se duda, sino que se pone uno a dudar. Hay épocas de la Historia tan llenas hasta los bordes de creencia, que hasta su dudar sobre esto o lo otro es un modo de creer. Pero hay otras, viceversa, en que se duda hasta de lo que se cree. La nuestra es de este jaez. Cocteau lo ha dicho deleitablemente: «¿Qué se puede esperar de un tiempo como el nuestro, que no cree ni en los prestidigitadores?». Por eso -y contra todas las apariencias del más extremo antifilosofismo reinante hoy- se asegura en esta página impresa que estamos en la alborada de la más grande época «filosófica». Las comillas no las puedo explicar ahora.
He dicho -a sabiendas de que voy a irritar a la galería- que Aristóteles no tenía últimamente vocación de filósofo, sino de científico. Pero, ¡diablo!, tenía una de las cabezas más privilegiadas que ha habido. La agudeza de su portentoso mecanismo mental le hace enunciar esas proposiciones que acabamos de leer; pero él sabe ya, sollo voce, que no las va a cumplir. Aristóteles que -acaso- no creía ya en Dios, creía enormemente en las ciencias. Por eso no necesita personalmente arrojarse a cumplir ese programa de universale dubitatione de veritate. Además, su fondo «primitivo» y popular está lleno de fe en los dogmas de la plazuela; en los tópicos, «opiniones reinantes» o endoxoi (éndoxoi ) .Creía en la prestidigitación, puesto que creía -sic, creer- en el principio de contradicción como ley inexorable de lo Real, etc. Su filosofía está llena de «evidencias», y ya hemos visto que las evidencias aristotélico-escolásticas son formas de catalepsia social; son, lisa y llanamente, prejuicios del «sentido común». De hecho, la doctrina aristotélica es la que menos uso hace de la duda incoativa. No nos sorprende. Sin proponérnoslo, por todas partes nos va saliendo al frente la patentización de que el aristotelismo es una de las filosofías menos filosofías que ha habido. Pero este tema de la duda es decisivo, porque es el rigoroso barómetro que mide la presión filosófica. Tanto de duda -se entiende, precisa y clarividente-, tanto de filosofía.
Vuelvo a preguntar: pero ¿qué se cree que es filosofía?
§ 28 [ORIGEN HISTÓRICO DE LA FILOSOFÍAI
La filosofía es un sistema de radicales actitudes interpretatorias, por tanto intelectuales, que el hombre adopta en vista del acontecimiento enorme que es para él encontrarse viviendo. Esta su vida con que se encuentra incluye el acontecimiento que él es para sí mismo, y todo un mundo de otros acontecimientos en que las demás cosas le son. Pero sería un error malentender a limine esa fórmula dando por supuesto que la filosofía -aquel sistema de radicales opiniones- tiene que ser siempre positiva, esto es, que consiste por fuerza en un sistema de doctrinas afirmativas sobre los problemas que la movilizan, en una imagen del mundo «llena». Se olvida que a la filosofía positiva acompaña siempre su atravesado hermano, el escepticismo. Este es también una filosofía: en ella se construye el hombre laboriosamente -más laboriosamente aún que en las filosofías positivas o dogmáticas- una radical actitud defensiva frente a los falsos mundos posibles, y al estar en esa negatividad de todo saber, se siente en lo cierto, fuera del error, ni más ni menos que el filósofo dogmático. Tendríamos, así, en el escepticismo una imagen del mundo esencialmente vacía que lleva a la afasía ajasia o abstención del juicio, a la apatía apauia o austeridad -austhria, austería-, la actitud seca, fría, severa ante todo. En rigor, ni siquiera cabe hacer esa distinción entre dogmatismo y escepticismo. Lo dicho hace un momento comienza ya a descubrirnos que toda auténtica filosofía es a la vez escéptica y dogmática. Con lo que sigue acabaremos de verlo.
El hombre se dedica a esta extraña ocupación que es filosofar cuando por haber perdido las creencias tradicionales se encuentra perdido en su vida. Esa conciencia de ser perdimiento radical, de no saber a qué atenerse 219, es la ignorancia. Pero esta ignorancia originaria, este no saber fundamental, es el no saber qué hacer. El es quien nos fuerza a forjarnos una idea de las cosas y de nosotros mismos, a averiguar qué es «lo que hay» en realidad, a fin de poder, en vista de la figura que el Universo nos presente como «siendo lo que en verdad es», proyectar con seguridad, esto es, con suficiente sentido nuestra conducta y salir de aquella originaria ignorancia. La ignorancia teorética, el sorprenderse no sabiendo lo que las cosas son, es secundaria ala práctica que podemos llamar «perplejidad», como al no-saber teorético debemos dejarle el nombre de «desconocimiento».
Pero si en la ignorancia precede la práctica ala teorética, en el saber pasa lo contrario: el sistema de nuestros quehaceres es secundario al sistema de nuestras teorías, de nues- tras convicciones sobre lo que las cosas son, el «saber qué hacer» se funda en el «saber qué es». Con ajuste mayor o menor, en cada etapa humana el sistema de las acciones está encajado en el sistema de las ideas y por estas orientado. Una variación de cierta importancia en nuestras opiniones repercute terriblemente en aquellas.
Esta es la razón por la cual no cabe perfección de la vida -esto es, seguridad, felicidad- si no se posee claridad, si no se está en claro sobre el Universo. El saber perfecciona el quehacer, el placer, el dolor, pero viceversa, estos impulsan y dirigen o telekinan a aquel. Por eso cuando la filosofía, después de sus balbuceos iniciales y hallazgos fortuitos, va a partir formalmente en su histórica travesía de milenaria continuidad, se constituye en la Academia platónica como una ocupación primordialmente con la ética. En este punto Platón no dejó nunca de ser socrático. Paladina o larvada- mente la filosofía implicó siempre el «primado de la razón práctica». Fue, es y será, mientras sea, ciencia del que hacer.
Si es la filosofía esto que he dicho se sigue inmediatamente que no podemos ver en ella una ocupación ingénita o connatural al hombre. No: para que la filosofía surja es menester que el hombre haya vivido antes de otros modos que no son el filosófico. Adán no puede ser filósofo o, por lo menos, sólo puede serlo cuando es arrojado del Paraíso. El Paraíso es vivir en la creencia, estar en ella, y la filosofía presupone haber perdido esta y haber caído en la duda universal. Gran síntoma de que nuestro admirable Dilthey, quien nos trajo las gallinas del pensar histórico, no llegó nunca a la suficiente posesión de la «razón histórica» es que considere la filosofía, junto a religión y literatura, como una posibilidad permanente -por tanto, ahistórica- del hombre. No; la filosofía es una posibilidad histórica, como todo lo humano, y en consecuencia, es algo a que se llega viniendo de otra cosa. Historia es «venir de», «llegar a» y «dejar de». La filosofía solo puede brotar cuando han acontecido estos dos hechos: que el hombre ha perdido una fe tradicional y ha ganado una nueva fe en un nuevo poder de que se descubre poseedor: el poder de los conceptos o razón. La filosofía es duda hacia todo lo tradicional; pero, a la vez, confianza en una vía novísima que ante sí encuentra franca el hombre. Duda o aporía, y euporeía o camino seguro, méth-odos, integran la condición histórica de la histórica ocupación que es filosofar. La duda sin vía ala vista no es duda, es desesperación. Y la desesperación no lleva a la filosofía, sino al salto mortal. El filósofo no necesita saltar, porque cree tener un camino por el cual se puede andar, avanzar , y salir a la Realidad por propios medios.
La filosofía no puede ser algo primerizo en el hombre. Primum est vivere, deinde philosophari. Resulta que esta bellaquería es verdad, previa extirpación de la infusa bella- quería. Quiere decir simplemente que el hombre «está ya ahí» antes de filosofar. y ese «estar ahí» no es sólo, no es ante todo un hallarse en el espacio cósmico, sino un estar ya complicado en el vivir, actuando en él lo demás del Universo y reaccionando él frente a lo demás. Cuando la flauta filosófica empieza a sonar entra ya, predetermina- da, por una sinfonía que ha comenzado antes que ella aliente y la condiciona. Primero es vivir; luego, filosofar. Se filosofa desde dentro de la vida -en una extraña forma de estar «dentro» que en seguida veremos- cuando ya existe un pasado vital y en vista de cierta situación a que se ha llegado. Más aún: ontogenéticamente la filosofía supone transcurrida la etapa ascendente de la vida, la plenitud del vivir. El «niño prodigio» no es posible en filosofía 220, Platón y Aristóteles se daban cuenta de que la filosofía es cosa de viejos -como la política-, aunque el primero lo ocultaba para no espantar a los jóvenes gimnastas que entre dos lances de disco o dos carreras alargaban hacia él el cuello y con el cuello el oído 221. Filogenéticamente, la filosofía nace cuando la helenía tradicional yace decrépita.
No sólo no hay philosophia perennis, sino que el filosofar mismo no perenniza. Nació un buen día y desaparecerá en otro. Ese día que optimistamente llamamos bueno, sobrevino en proximidad extrema con la fecha de 480 antes de Cristo. Con azorante coincidencia temporal, meditan entonces, lejos el uno del otro, Heráclito y Parménides. Acaso Heráclito era un poco más viejo que Parménides. La obra de ambos debió de cuajar en torno a 475. Esa obra circunstancial de dos determinados hombres en una concreta etapa de la vida griega inauguró la nueva ocupación humana, hasta entonces desconocida, que llamamos con un nombre ridículo «filosofía». Yo estoy en este preciso instante ocupándome de la misma manera. Entre aquella fecha y este instante de ahora, los hombres han hecho su ingente « experiencia filosófica» .Con estas palabras quiero designar no lo que del Universo se haya descubierto mediante la filosofía, sino la serie de ensayos que durante estos veinticinco siglos se han hecho para habérselas con el Universo mediante el procedimiento mental que es filosofar. Se ha experimentado el instrumento «filosofía». En esa experimentación se han ido ensayando los modos diversos de hacer funcionar aquel instrumento. Cada nuevo ensayo aprovechaba los anteriores. Sobre todo, aprovechaba los errores, las limitaciones de los anteriores. Merced a esto cabe hablar de que la historia de la filosofía describe el progreso en el filosofar. Este progreso puede consistir, a la postre, en que otro buen día descubramos que no sólo este o el otro «modo de pensar» filosófico era limitado, y por tanto erróneo, sino que, en absoluto, el filosofar, todo filosofar, es una limitación, una insuficiencia, un error, y que es menester inaugurar otra manera de afrontar intelectualmente el Universo que no sea ni una de las anteriores ala filosofía, ni sea esta misma. Tal vez estemos en la madrugada de este otro « buen día».
§ 29 [EL NIVEL DE NUESTRO RADICALISMO]
Esta serie de experiencias filosóficas constituye una escala a la vez cronológica y característica. En ella hay un nivel, que es al que corresponde el renacimiento del filosofar en Descartes y Leibniz. Pero esta escala de niveles en la experiencia filosófica hay que representársela en dirección subterránea. Cada nuevo nivel es un estrato más hondo de los problemas filosóficos y desde el cual se ven los ante- cedentes por debajo de ellos, en el secreto de sus raíces, que eran invisibles para las plantas mismas que en aquellos niveles filosofaban. El hombre, como la planta viva, no ve nunca su propia raíz; pero sí la de los antepasados. Esto nos ocasiona una cuestión de orden expositivo. Al ir diciendo un poco más completamente la que es filosofía, convendría que no la hiciésemos ahora desde nuestro actual punto de vista ya la altura de nuestra experiencia filosófica, sino procurando -bien que con alguna laxitud- mantener- nos en el nivel de experiencias que al pensar cartesiano y leibniziano corresponde. De entonces a hoy han pasado muchas cosas en la arena filosófica, y no tendría sentido que abrumásemos excesivamente con nuestra vulgar sapiencia presente las geniales iniciaciones de aquellas dos mentes sublimes, iniciaciones de que nosotros hemos beneficiado y que en cierto modo siguen siendo la base sobre que nosotros edificamos.
Mas por otra parte, sería ficticio y estéril aparecer hablando retrospectivamente de esas filosofías como si estuviésemos a su nivel. Ellas, como todas, veníamos ahora diciendo, son meditación radical. Si la filosofía no se quedó en Descartes y Leibniz, ha sido, claro está, porque su experiencia, una vez desarrollada, reveló su insuficiente radicalismo. Para que resulte, pues, claro la que sobre ellos hay que decir, es inexcusable, en la forma más breve posible, tirar la raya de nivel que define el radicalismo nuestro. Vamos a ello contando las palabras.
No es cierto, como pretende Heidegger, quien, a cambio de felices visiones, ha vuelto a engendrar una general confusión, que en el hombre brote la filosofía cuando se extraña del mundo, cuando las cosas en torno que le servían, que eran sus enseres (Zeugen), le fallan. No es cierto porque el hombre está a nativitate extrañado del mundo; es en él un extraño, un extranjero -no necesita, pues, de pronto y un «buen día» descubrir que lo es-, y sin embargo, no siempre se ha ocupado en filosofar; más aún, casi nunca lo ha hecho. Este error inicial prolifica en Heidegger y le fuerza a sostener que el hombre es filosofía, y ello -otro error más- porque el hombre, ante el fallo del mundo como conjunto de enseres y trebejos, de cosas-que- sirven, descubre que estas le son ajenas y que, por lo mismo, tienen un Ser propio, en preguntarse por el cuál consiste el ser hombre. Se trata de una katákhresis, como decían los antiguos, de un abuso o exorbitación de los conceptos a que el furor teutonicus, el característico desmesuramiento de los pensadores germánicos, nos tiene habituados. No es cierto que el hombre se haya preguntado siempre por el Ser. Al revés: por el Ser no se ha preguntado sino desde 480 antes de Cristo, y eso, unos cuantos hombres sólo en unos cuantos sitios. No vale llenar la filosofía de gatos pardos. Ya es discutible que después de Plotino se haya preguntado nadie -rigorosamente hablando- por el Ser. Por lo pronto, los escolásticos no se preguntaron por el Ser, sino más bien preguntaron qué entendía Aristóteles por el Ente en cuanto ente, que es cosa muy distinta. Y aun esta pregunta no se la hicieron a fondo. En general, el escolasticismo, como vimos, no es un afán de preguntar, sino todo lo contrario, un afán de responder. Es, desde luego, una ocupación con soluciones a problemas que no han sido vistos ni sufridos. Es el prototipo de una contra-filosofía u oquedad de una filosofía. Pero también vamos a ver que Descartes y Leibniz no se preguntan tampoco, hablando precisamente, por el Ser, sino por algo no poco diferente. La exorbitación del concepto de Ser practicada por Heidegger se patentiza haciendo notar que su fórmula «el Hombre se ha preguntado siempre por el Ser» o «es pregunta por el Ser», solo cobra sentido si por Ser entendemos todo aquello porque el hombre se ha preguntado; es decir, si hacemos del Ser el gran gato pardo, la «bonne a tout faire» y el concepto omnibus. Pero esto no es una doctrina; esta inflación del concepto de Ser sobrevino precisamente cuando todo recomendaba la operación contraria: restringir, exactar su sentido.
En el año 1925 proyectaba yo una serie de publicaciones en que me proponía formal y titularmente el «replanteamiento del problema del Ser», e invitaba a mis discípulos a que organizasen sus programas universitarios en función rigorosa de este concepto. Tal vez han callado excesivamente aquella doctrina mía. Ello es que en diciembre de 1927 se publica el libro de Heidegger que lleva en su frontis la palabra Ser y anuncia un «replanteamiento del problema del Ser». Sin más tiempo que para darle un vistazo, me referí a la obra de Heidegger en una nota de mi ensayo «La Filosofía de la historia de Hegel y la Historiología», que se publicó en los primeros días de enero de 1928, primer estudio de los proyectados en que se prepara aquel replanteamiento. En el tomo -único publicado- de Heidegger no se replantea el problema del Ser, no se habla en ningún sitio sobre el Ser, no se hace más que distinguir diferentes sentidos del Ser con una intención no muy distinta de la que llevó a Aristóteles a hablar «de la pluralidad de sentidos del Ser», el famoso pollacvs; (pollakhós). Yo esperaba, con mi inextirpable optimismo, que, no obstante. Heidegger lo plantearía en algún futuro escrito, aunque mis discípulos saben que ya entonces anuncié la no publicación del segundo tomo de Sein und Zeit, porque Heidegger había entrado en una vía muerta. Nadie, como siempre -ni siquiera mis discípulos-, se dignó tomar seriamente en consideración lo que en mi Anejo a Kant, publicado muy poco después y segundo ensayo de los proyectados, llamaba yo planteamiento radical del problema del Ser. Allí se ve cómo el radicalismo consiste no en buscar nuevos sentidos del Ente 222, como hace Heidegger, cuando se ocupa en describir definitoriamente el ente que consiste en «ser en el ahí», o Dasein u hombre; ni en inquirir cuál es la entidad de cada clase de ente, el Ser del Ente en oposición a la consistencia de este ente, sino en averiguar lo que significa Ser cuando usamos de este vocablo al preguntarnos «qué es algo», por tanto, antes de saber qué clase de algo, de ente, tenemos delante. Esta es una pregunta que no se había hecho todavía, y por ello nadie ha visto con claridad qué diablo de cosa es el Ente. Por no saberlo, Heidegger lo ha inflado, tendencia automática ante todo concepto recibido y no creado desde su raíz, y lo ha extendido a toda ultimidad porque el hombre se ha preguntado, resultando .que el hombre sólo es pregunta por el Ser, si se entiende que Ser es todo aquello último porque el hombre se pregunta, cosa que podría ser mera cuestión léxica, pero que no es lo que Heidegger afirma, y por esto falla su afirmación 223.
En 1925 yo enunciaba mi tema -algunos de mis discípulos podrían recordarlo- diciendo literalmente: lo, hay que renovar desde sus raíces el problema tradicional del Ser; 20, esto hay que hacerlo con el método fenomenológico en tanto y sólo en tanto este significa un pensar sintético o intuitivo y no meramente conceptual-abstracto como es el pensar lógico tradicional; 30, pero es preciso integrar el método fenomenológico, proporcionándole una dimensión de pensar sistemático, que, como es sabido, no posee; 40, y último, para que sea posible un pensar fenomenológico sistemático hay que partir de un fenómeno que sea él por sí sistema. Este fenómeno sistemático es la vida humana y de su intuición y análisis hay que partir. De esta manera abandoné la fenomenología en el momento mismo de recibirla 224.
En vez de despegar de la conciencia, como se ha hecho desde Descartes, nos hacemos firmes en la realidad radical que es para cada cual su vida. Lo que tiene de radical no es ni ser, tal vez, la única realidad, ni siquiera ser algo absoluto. Significa simplemente que en el aconteci- miento vida le es dado a cada cual, como presencia, anuncio o síntoma, toda otra realidad, incluso la que pretenda transcenderla. Es, pues, la raíz de toda otra realidad, y solo por esto es radical. Al serIo, el estudio de la vida humana -la biognosis- nos obliga a investigar toda otra cosa en la raíz que la hace nacer y aparecer en el área del universal acontecimiento que es nuestro vivir. y entonces, al preguntarnos qué son los grandes problemas tradicionales de la filosofía en su raíz, descubrimos que siempre han sido planteados en un aspecto ya secundario, derivado y no primitivo, espigados ya y no en su hipogea radicación.
No haber hecho esto es lo que me separa profundamente de Heidegger, a pesar de que admiro su indiscutible genialidad, que reclama considerarle como uno de los más grandes filósofos que ha habido, y que, por fortuna, aún está ahí, en la plenitud de su vida y su tono. Pero no puedo aceptar casi ninguna de sus posiciones fuera de las que nos son comunes a cuantos partimos de la realidad viviente humana. Así, no es de recibo que parta de atribuir, sin más, al hombre lo que denomina Seinsverstandnis, «comprensión del Ser». Porque en ninguno de sus libros se fatiga intentando esclarecer lo que entiende por ese término. La cosa es grave, porque ello le lleva precisamente a aquella arbitraria tesis que he encontrado en el camino por donde este estudio transcurría, y me ha obligado a hablar de él: la tesis de que «el hombre es pregunta por el Ser». Ya el vocablo mismo «Ser» comienza a inquietar a los filósofos modernos tan pronto como empieza a entrar en su horizonte la lingüística. Porque resulta que en todos los idiomas los vocablos que designan «ser» se caracterizan por lo recientes que son, y es estorboso que, creyendo los filósofos tradicionales -incluyendo los modernos y contemporáneos- que la filosofía consiste por fuerza en ocuparse de uno u otro modo, pero últimamente, del Ser, un concepto tan fundamental no hubiese hallado hasta etapas relativa- mente próximas del desenvolvimiento humano su dicción ad hoc. Extrema su modernidad el hecho de que en casi todos los idiomas el verbo ser está formado por raíces y temas del más diverso origen, hasta el punto de que el convoluto de sus formas es un zurcido el cual va gritando su ocasionalidad y accidentalidad.
Así acontece que en los escritos de Heidegger ni siquiera sabemos nunca si debemos entender el fundamental término «comprensión del Ser» en serio o informalmente; in modo recto, como el Ser del Ente que inventaron los griegos, o in modo obliquo, esto es, llamando así a cuanto por cualquiera razón indirecta quepa con buena voluntad llamar en nuestra lengua actual «Ser». La diferencia entre los dos modos es decisiva: porque si entendemos el ser como formalmente, terminológicamente Ser, entonces es falso del todo que sea ingénita al hombre la «comprensión del Ser», y si entendemos por ser cualquiera cosa que el hombre ha comprendido, entonces Heidegger no ha dicho nada.
Es inconcebible que en un libro titulado Ser y Tiempo, donde se pretende «destruir la historia de la filosofía»; en un libro, pues, compuesto por un tonso y furioso Sansón, no se encuentre la menor claridad sobre lo que significa «Ser», y en cambio nos salga al paso este término modulado en innúmeras variaciones de flauta: como Seinssinn, «sentido del Ser»; como Seinsweise, «manera de Ser»; como Sein der Seienden, «Ser de los entes» (en este caso, tampoco sabemos si estos entes cuyo es el Ser son formalmente entes o meras cosas, lo cual rendiría dos significaciones distintas entre sí), etc. El hecho es que, pese al anuncio ya los torniscones que padece el lector tropezando con este término en el libro, Heidegger no se ha planteado originariamente el problema del Ser, sino que, una vez más, ha procurado clasificar los distintos tipos de Ente, ha añadido uno nuevo que llama Dasein, aprovechando el manejo, en alemán, del doblete latino de Dasein que es Existenz; en fin, cargar la atención -y esto es lo más fértil de su obra- sobre el «modo de existir» este ente, si bien olvidando enuclear el modo de existir de los otros tipos de Ente.
Vaya un botón de muestra. Distingue Heidegger tres tipos de «Ser ente». El Ser como servir para algo, que es el modo de ser de los utensilios o enseres ( Zuhanden- sein) ; el Ser del martillo es dar martillazos 225. El Ser como «hallarse ahí» -lo que encontramos ahí- (Vorhanden- sein) .y el Ser como «estar en el ahí» (Da-sein ) , que es el Ser del hombre; y que en Heidegger sustituye al sencillo y natural término «vida» con la arbitrariedad terminológica que siempre fue frecuente en los pensadores alemanes; los cuales, no siendo meramente «soledad» como toda criatura humana, sino convirtiéndose anómalamente en «solitarios» encerrados dentro de sí, «autistas», invierten el lenguaje consignado a hablar el individuo con sus prójimos, y se ponen «a hablar consigo mismos» inventando una lengua de uso íntimo e intransferible 226. Según Heidegger -la cosa está ya en Dilthey- la filosofía, desde Grecia, ha visto sólo el Ser como «hallarse ahí» y el Ente como «lo que hay».
Adopta Heidegger la generalizada opinión de que los griegos no entendieron el Ser sino exclusivamente como «lo que hay», como lo que el hombre encuentra ante sí. Pero esto no me parece ni acertado ni justo. Porque precisamente el movimiento que ellos inventaron y llamamos filosofar consistía en no aceptar como Ente simplemente «lo que hay», antes bien negar el Ser-de-lo-que-hay y requerir tras eso «lo que verdaderamente hay» -ontos on, ontos on-. Lo peregrino de «lo que verdaderamente hay» es que no lo hay sin más, antes bien, es preciso descubrirlo tras de lo que hay. Por tanto ya lo sumo, habrá de decirse que para los griegos el Ente es «lo que tras-hay». Es, pues, a limine un error afirmar que para ellos y, por su influjo, para todos sus sucesores hasta Kant, el Ser del Ente consiste sólo en que este -el Ente- «lo hay ahí», Vorhandenheit. Ni siquiera es verdad esto referido al positivismo porque para este el dato sensible, por tanto «lo que hay», no tiene valor de Ente o Realidad, sino que es preciso determinar con qué otros datos coexiste ya cuáles precede o sucede, en suma, cuál es su ley. La cosa = sustancia del positivismo es la ley o «hecho general» que es preciso hallar tras de los simples hechos. Esto en el vulgar y trivial positivismo, pero en el de Comte que, como he dicho, es una gran filosofía, lo presente en la sensación sólo es y tiene Realidad relativamente al hombre. Es una vergüenza que nadie haya advertido ser Comte el primer pensador que hace consistir formalmente el Ser, lo Real en pura relación al hombre, en sentido mucho más radical y profundo que Kant. Y esto, precisamente esto, es lo que Comte entendía por «positividad».
Pero no sólo es un error atribuir al Ser, según los griegos, el carácter de «lo que hay ahí» en el sentido de que el hombre encuentra ante sí, presencia o se hace presente algo, sino que tampoco para el Ente mismo hay, sin más, su ser. La concepción griega del Ser posee, ciertamente, un lado estático que le viene no tanto de que se orienta en los objetos según están ante él y le son meros aspectos o espectáculos, sino a causa de la fijación o «cristalización» que en ellos pone el concepto. El concepto, en efecto, es inmóvil (idéntico a sí mismo); no varía, no se esfuerza, no vive. Es lo que ya es, y nada más. Pero el Ser en los griegos, aun poseyendo esa fijeza y parálisis que del concepto le sobreviene -cuya proyección en el plano de «la existencia fuera», (to ektos, to ektós) es- consiste, permítaseme la expresión, en estar haciendo su esencia, en estarla ejecutando. Este lado del Ser -frente al de su estatismo- aparece oficialmente formulado en la idea aristotélica del Ser como actualidad: energeia on (energeía ón), el Ente como operante. «Ser» es la primordial y más auténtica operación. «Ser caballo» no es solo presentar al hombre la forma visible «caballo», sino estarla siendo desde dentro, estar haciendo o sosteniendo en el ámbito ontológico su «caballidad»; en suma. ser caballo es «caballear», como ser flor es «florear» y ser color «colorear» 227. El Ser en Aristóteles tiene valencia de verbo activo. No cabe, pues, acotar la peculiaridad del hombre como Ente cuyo Ser consiste en «irle en ello su propio Ser», en estarle siendo problemático su propio existir, porque esto acontece también al animal y a la planta, si bien a cada uno de los tres -planta, animal y hombre- en formas muy distintas. Bien patente es que para el animal Ser es «sentirse en peligro»; si hay una entidad que consita en permanente alerta, es la del animal. En su forma «durmiente» lo propio acontece con la planta. Del mineral no conocemos nada. Del animal y el vegetal, aunque muy poco, conocemos algo gracias a que la biología no es una «ciencia como es debido», En cambio, del mineral se ha apoderado la física, y esta es una ocupación intelectual consistente en evitar conocer aquello de que se ocupa. Lo único que le interesa es averiguar desde qué suposiciones se puede construir una figura de las cosas que nos permita saber utilizarlas mecánicamente. La física, ya dije, es la técnica de las técnicas y el ars combinatoria para fabricar máquinas. Es un saber que con el conocer apenas tiene nada que ver.
Todo esto nos hace patente que Heidegger no maneja con soltura suficiente la idea de Ser, y que ello es debido a no haberse planteado su problema con el radicalismo que nuestro nivel de experiencias filosóficas exige.
Pronto veremos cómo Descartes, no obstante sus fantásticas dotes, falló por no hacerse cuestión del concepto Ser, y en vez de ello partir, sin más -él, que pretendía reformar de raíz la filosofía-, de la venerable y fosilizada ontología escolástica. Este fue su deficiente radicalismo.
Lo mismo ha hecho Heidegger. Parte de cosa tan inerte como es la ontología escolástica; más aún: de la distinción que desde Santo Tomás hace esta entre esencia y existencia -en la cual nadie ha conseguido ver claro-, lo que le sugiere, también arbitrariamente, afirmar que en el hombre ambas dimensiones del Ente se dan en una relación peculiar . Lo cual, si se acepta aquella distinción, no es verdad. Porque no hay, no ya tipo de Ente, sino ente específico alguno en que esa relación no se dé con carácter peculiar. ¡Como que por eso no tiene sentido tal distinción! El color, sólo por ser color, existe ya de otra manera que el sonido 228.
Sin necesidad de entrar en detalles sobre el asunto, quienes hayan leído a Heidegger entenderán qué es lo que echo de menos en su tratamiento del problema del Ser sin más que invitarles a compararlo con el que ha dado al problema de la Verdad. En este sí se ha ido a fondo y ha descendido hasta la región donde están sus raíces 229.
No hay más remedio, en la presente circunstancia del hombre occidental, que vestir de nuevo la escafandra y descender por debajo de todos los problemas, según venían siendo planteados, hacia regiones más abisales de su problematismo. No se trata, pues, de que las soluciones recibidas parezcan insuficientes, sino que parecen los problemas insuficientemente problematizados. Tenemos que aprender a verlos más exasperadamente, haciéndonos cuestión de lo que menos se esperaría. Y esto no por alarde ni diversión, sino porque de hecho esa nueva y más honda y grave potencia de su problematismo está ya actuando -sin palabras, sin definiciones- en los senos de la vida actual. Quiérase o no, con favor del contorno o bajo la presión de su hostilidad, habrá que cumplir en el tiempo inmediato una gran faena filosófica; porque «todo está en crisis» , es decir, todo lo que hay sobre el haz de la tierra y de las mentes se ha vuelto equívoco, cuestionable y cuestiona- do. Los dos últimos siglos han vivido de fe en la «cultura» ciencia, moral, arte, técnica, enriquecimiento-, sobre todo de una sólida confianza en la razón. Esta teología cultural, racionalista, se ha volatizado 230. De aquí la forzosidad de extremar el radicalismo filosófico, puesto que los últimos puntos de apoyo hasta ahora firmes se han tornado tremulentos. Es decir, que una vez más la filosofía tiene que dedicarse a su inexorable oficio y deber -que irrita tanto a las gentes y da al filósofo un cariz sospechoso de merodeador, de facineroso que entra por el sótano-, tiene una vez más, digo, que ir « por debajo de los cimientos mismos», so las cosas que parecían más incuestionables y últimas. Y esa sospechosa y sospechada faena es, por la gracia de Dios, el menester llamado «filosofía», la única disciplina humana que no vive de su buen éxito y de lograr lo que intenta; al revés: que consiste en fracasar siempre, porque lo necesario, lo ineludible en ella no es el logro, sino el intento. Así, ahora resulta que necesitamos preguntarnos, en orden a la verdad, no por un nuevo criterio de ella más buido que los anteriores, sino perentoriamente y cogiéndola por las solapas: ¿qué es la verdad como tal?; y en el orden de la realidad no qué cosas son o qué y cómo es lo que es, sino por qué en el Universo hay eso X que llamamos Ser, y en el orden del conocimiento, no por sus fundamentos o sus límites -como Platón, Aristóteles, Descartes, Kant-, sino por algo previo a todo eso: por qué nos ocupamos en intentar conocer.
Nuestra situación es, pues, inversa de la que gozaron los griegos. Ellos descubrieron el pensar como rigor, y les fue un deleite, un juego, una diversión. La teoría -dice Aristóteles- es to hediston (to hédiston), la delicia de las delicias. Nosotros, no diré que estamos cansados de pensar -sería un error garrafal de diagnóstico-, pero sí diré que ya no nos divierte, no nos es subjetivamente juego. Queremos pensar justo lo necesario. Pensar se nos ha vuelto seriedad 231.
Cuando un criterio de verdad falla, se busca otro; cuando este falla también, se busca un tercero, y así sucesivamente hasta un momento en que la acumulación de fallos se interpone entre nosotros y nuestra intención de buscar aún un nuevo criterio más seguro y rigoroso que todos los precedentes. Los errores cometidos, al ser tan numerosos, se condensan en una experiencia general de frustración que automáticamente nos hace desconfiar de todo nuevo esfuerzo. Es la situación de escepticismo. Pero esta desconfianza frente a todo esfuerzo del género usado, esto es, del que busca por derecho, directamente, un criterio de verdad más firme que los fallidos, no anula la necesidad que sentimos de poseer ese criterio. Esta dual actitud trae consigo que aprendamos, por fin, a distinguir entre el problema consistente en hallar un criterio de verdad, algo que sirva como señal para discernir cuándo una opinión es o no verdad -criterio que acaba siempre por fallar-, y problema de la verdad misma como necesidad que el hombre, a despecho de todos los fracasos, siente siempre; por tanto, de la verdad como función en el organismo de la vida humana. Entonces, y sólo entonces, caemos, sorprendidos, en la cuenta de que el primario y más radical sentido de la pregunta pilatiana: ¿qué es la verdad?, no es preguntarse por su criterio o señal distintivos, sino por algo previo a todo eso; a saber: cuáles son los rasgos, los caracteres precisos de esa peculiar necesidad o interés del hombre que solemos llamar «verdad». Como si un telón hubiese sido levantado, esta advertencia descubre a nuestra vista todo un mundo de asuntos nuevos, más elementales, radicales o previos que los hasta ahora temáticamente atendidos e investigados en filosofía. Lo propio podíamos decir con respecto al problema tradicional del Ser.
El hombre no tiene derecho a ser radical en su comporta- miento. Decir esto o lo contrario no es, como suele creerse, una cuestión temperamental, de suerte que queda, en fin de cuentas, a su arbitrio deber ser o no deber ser radical en su conducta. Todo en el hombre es problemático, climatérico, parcial, insuficiente, relativo y aproximado. Darse cuenta de esto es ser, en verdad, hombre, coincidir consigo, ponerse a nivel de humanidad. En cambio, conducirse radicalmente es desconocer esa relatividad y cuestionabilidad que son la consistencia elemental del hombre, y, por tanto, es atroz ceguera y es caer aun nivel infrahumano. De ahí la fisonomía que el radical nos presenta de semibestia emergente.
Sólo hay una actividad en que el hombre puede ser radical. Se trata de una actividad en que el hombre, quiera o no, no tiene más remedio que ser radical: es la filosofía. La filosofía es formalmente radicalismo porque es el esfuerzo para descubrir las raíces de lo demás, que por sí no las manifiesta, y en este sentido no las tiene. La filosofía proporciona a hombre y mundo sus defectivas raíces. No está dicho, ni mucho menos, que la filosofía logre eso que se propone. Como he manifestado reiteradamente, la filosofía es una ocupación que no vive de sus consecuencias, que no se justifica por su logro. Al contrario: frente a todas las demás actividades humanas de orden intelectual, se caracteriza por ser un fracaso permanente, y sin embargo, no haber otro remedio que intentar siempre de nuevo, acometer la tarea siempre abortada; pero ¡ahí está!, nunca rigorosamente imposible. Es la perenne fatiga de Sísyfo elevando, una y otra vez vanamente, la pesadumbre del peñasco desde el valle a la cumbre. Pero Nietzsche nos recuerda que Sísyfo -de sophós , con reduplicación- quiere decir el sabio, sapiens, y este vocablo lo mismo que su doble griego no quiere decir erudito ni hombre de ciencia, sino más simplemente el que distingue de «sabores», de sapideces, el catador, el que tiene buen paladar; en suma, el hombre de buen gusto.
Digamos, pues, que en la filosofía el hombre parte hacia lo improbable y navega hacia una costa que acaso no hay. Ya esto bastaría para hacer ver que la filosofía, si es conocimiento, no es ciencia. Las ciencias no tendrían sentido sin logro, por lo menos parcial, de su propósito. Verdad es que el propósito de las ciencias no es ser, en la plenitud del término, conocimiento, sino construcción previa para hacer posible la técnica. Sin entrar ahora de lleno en la cuestión, baste recordar este hecho irrecusable: los griegos, que inventaron las ciencias, no las consideraron nunca, ni siquiera Aristóteles, como auténtico conocimiento. Y no se presuma tras esto ninguna idea abstrusa del conocimiento a que sólo se llega mediante complicadas lucubraciones en que los filósofos se hayan complacido. Al revés: quiere decir que lo que el hombre de la calle entiende buenamente cuando oye la palabra «conocer», no es lo que las ciencias se proponen y hacen. Porque el hombre de la calle no entiende las palabras con reservas mentales, sino en la generosa integridad de su sentido. Así, por conocimiento entiende conocimiento plenario de la cosa, integral saber lo que es; tal vez, lo único en que el filósofo coincide con el hombre de la calle. Ahora bien; las ciencias ni son ni quieren ser eso. No se proponen, sin más, averiguar lo que las cosas son, fueren estas como fueren y cualesquiera sean las condiciones en que se presentan, sino, al contrario, parten sólo hacia lo probable, inquieren de las cosas no más que lo que es de antemano seguramente asequible, pero a la vez prácticamente aprovechable. Por tanto, lo que sí es una idea abstrusa y reclama complica- das lucubraciones es considerar eso que las ciencias efectiva- mente practican como auténtico conocimiento, puesto que referido a ellas el sentido de este vocablo queda gravemente amputado y entablillado y es en rigor mero híbrido de conocimiento y práctica. Ciertamente que las ciencias no consiguen tampoco todo lo que se proponen, y su logro es sólo parcial. Pero en la filosofía el logro es total o no es. De modo que las ciencias son ocupaciones logradas; pero no son propiamente conocimiento, mientras que la filosofía es una ocupación siempre malograda, pero consistente en un esfuerzo de auténtico conocer.
Lo que la filosofía tiene de constitutivo fracaso es lo que hace de ella la actividad más profunda de que el hombre es capaz -yo diría, sin comprometerme a inflación como Heidegger-, la más humana. Porque es el hombre precisamente un sustancial fracaso, o dicho en otro giro: la sustancia del hombre es su inevitable y magnífico fracasar. Lo que en el hombre no fracasa o fracasa sólo per accidens es su soporte animal 232.
Trae esto consigo que la apreciación o valoración de la filosofía tiene que hacerse con un escantillón inverso del habitual. Pues se desprende de lo dicho que todas las filosofías son ya logro en cuanto que son, sin más, filosofía. Por muy erradas que sus doctrinas sean, lo son en una perspectiva -la filosófica, que es radical en su método y universal en su tema- ya de suyo I!1ás verdad que cualquiera no filosófica, es decir, parcial e intramundana. Más aún: esas filosofías son ya logro desde su primer paso; ya el iniciar la actitud, la óptica filosófica y «salirse del mundo recibido» y mecánicamente aceptado, el mundo lugar-comunista, es comenzar a hallarse en la verdad. Como la filosofía es una actividad, y la actividad es un movimiento, y el movimiento tiene un terminus a qua, de que parte y que abandona, y un terminus ad quem al que aspira y pretende, diremos que la filosofía, desde que arranca, logra ya transcender aquel y nunca ha derribado a este.
La filosofía, repitámoslo una vez más, ha fracasado siempre. Mas en vez de quedarnos ahí, debemos preguntarnos si no es la misión positiva de la filosofía esto que llamamos su constante fracaso. Porque lo curioso es que ninguna época ha sentido su filosofía como fracaso; es la época subsecuente quien, volviendo atrás la mirada, la ve así. Pero la ve así porque ella ha llegado a una filosofía más completa, más radical, y la menor integridad o integración de las precedentes es lo que llamamos su fracaso. Cuando subimos a una montaña, cada uno de nuestros pasos es la aspiración a llegar hasta la cima, y si el que ahora damos mira hacia atrás, le parecerán sus congéneres anteriores un fracaso. Más cada paso fue, como el último, un propósito de llegar a la cima y un creerse casi estar ya en ella. El hombre que se cree en todo lugar centro del Universo, se cree en toda altura donde esté, cima del mundo.
Quedemos, pues, en entender la filosofía, la sapiencia y sabiduría como hambre de saber a raíces, lo cual implica a la vez apetito y carencia de estas. Fracasa porque no llega a la última raíz que apetece; pero es acierto y logro cuando se compara con las demás actitudes, con las demás opiniones del hombre. Con ser fracaso -mirada en absoluto-, es siempre más firme y sabrosa, más suculenta que cualquiera otra forma de vida y de mundo.
Entre paréntesis: « raíz» no es más ni menos metáfora que cualquier otro término. Toda la lengua es metáfora, o dicho en mejor forma: toda lengua está en continuo proceso de metaforización. Fue un puro azar que no digamos normalmente «raíz» en vez de principio, causa, arkhé, aitía, fundamento, razón. Hubo un tiempo en que las lenguas indo-europeas, para expresar la idea de Ser, emplearon el vocablo que significa «brotar, crecer la planta». Así, en indo-europeo había la raíz bhu; en sánscrito, abhut (aoristo) y en griego, eju (éphy) .De ello quedó en nuestro verbo ser el tema de perfecto: fui, fue. Esto indica que, durante cierta etapa, para enunciar las relaciones más abstractas y profundas de lo Real se tuvo a la vista el sistema de imágenes botánicas «puesto de moda» por el invento reciente de la agricultura. Si en esa época hubiera existido la filosofía, es lo más probable que hoy, en vez de «principio», diríamos «raíz», y este estudio, en lugar de «El principialismo de Leibniz», se titularía: «El radicalismo de Leibniz» .El filósofo es el especialista en raíces; por eso no tiene otro remedio que ser radical, ni cabe más incapaz filosofía que la «filosofía del sentido común», que era, por cierto, la de Menéndez Pelayo.
§ 30 [CREENCIA Y VERDAD]
Desde hace un rato estamos dando vueltas en torno a la filosofía, como hicieron los hebreos para tomar a Jericó. Es una estrategia de aproximación cicloide. Al girar en derredor nos aparecen una y otra vez, con terca reiteración, las mismas vistas de la ciudad; pero cada vez más próximas y bajo un ángulo diferente. Demos ahora un rodeo más.
Dije, frente a Heidegger, que la filosofía no nace de la extrañeza que el mundo nos produce cuando falla como sistema de enseres o utensilios, falla que nos descubriría esa su independencia de nosotros que llamamos su Ser ; e indiqué que esto me parecía un error, porque no ha habido ni puede haber un momento en que el hombre no esté extrañado del mundo, y sin embargo, no siempre -menos aún, casi nunca- ha pensado que las cosas tuviesen un Ser, o lo que es igual: casi nunca se ha ocupado en filosofar. Dije, en cambio, que la filosofía nace y renace cuando el hombre pierde su fe o sistema de creencias tradicionales, y, por tanto, cae en la duda al tiempo que se cree en posesión de una nueva vía o método para salir de esta. En la fe se está, en la duda se cae y en la filosofía se sale de esta al Universo. De estos dos temas, el más intrincado es el primero. Razón para que comencemos con el segundo.
Hice notar que la filosofía no puede ser una actitud primeriza del hombre, sino que supone siempre otra anterior en la cual el hombre vive desde creencias 233. Es vergonzoso que no exista una descripción esencial de la forma que tiene la vida cuando es existir desde creencias, como no lo es menos que no se haya nunca contado persuasiva- mente el acontecimiento más importante, más grave, que puede darse en la Historia y que muchas veces se ha dado: la pérdida o volatización de una fe, esa extraña y dramática peripecia en la cual un amplio grupo humano pasa de creer a pie juntillas en una figura del mundo a dudar de ella. Mientras esto no se haga, no podrá haber plena claridad ni sobre el origen de la filosofía ni sobre lo que esta es 234. Muy especialmente me ha sorprendido siempre que un hombre como Dilthey, pertrechado como nadie para esclarecer esto, no haya sabido nunca ver cómo nació en cierto instante de la vida griega la actitud filosófica. En su Introducción a las ciencias del espíritu empieza tranquilamente exponiendo las primeras doctrinas filosóficas, como si hacer filosofía fuera lo más natural del mundo. Es ello un síntoma más de que Dilthey, cuyo genial y tenaz esfuerzo se dirigió precisamente a superar todo naturalismo en la consideración del hombre, quedó siempre y en última instancia prisionero de él, y no consiguió nunca pensar la realidad humana como algo a rajatabla histórico, sino que recayó siempre de nuevo en la idea tradicional de que el hombre tiene y es una «naturaleza».
Si se hubiera hecho aquella diagnosis de la «vida como estar en la creencia», habríase visto que en ella no existe la idea de Verdad. Esta no puede formarse sino cuando el hombre encuentra eficazmente ante sí otras creencias, es decir, las creencias de otros. Lo que importaría explicar es en qué coyuntura precisa tiene que estar ya, por sí, una «vida como creencia» para que tenga con otras creencias lo que llamo encuentro eficaz. El tema es de enorme interés humanístico. La clave para que la explicación se logre está donde menos podría en abstracto imaginarse; a saber: en aclarar el hecho opuesto, consistente en que a estas horas conviven en el Sudán Occidental y regiones próximas innumerables pequeños pueblos o tribus, en trato constante unos con otros, y, sin embargo, adscrito cada cual a sus creencias tradicionales, sin que hagan mella en lo compacto de su fe la presencia y contacto permanente de otros pueblos que creen con igual impasibilidad en sus dogmas divergentes. Los Glidyi-Ewe de Togo dicen de un hombre que pertenece a otra tribu o familia: « Ese baila con otro tambor» 235. Quien es de verdad aficionado a Humanidades, se deleita siempre que un hecho le patentiza la condición «ondulante y diversa» del ente humano. Así en este caso. El tambor es el instrumento que simboliza el sistema de creencias y normas para muchísimos pueblos primitivos. Yello, porque la acción religiosa e «intelectual» por excelencia -esto es, de relación con la transcendencia que es el mundo-- es la danza ritual colectiva. La cosa es estupenda, y ella me obliga a insinuar a mi amigo Heidegger que para los negros de Africa filosofar es bailar, y no preguntarse por el Ser. Quien no sea capaz de ver y entender estas sorprendentes homologías, no es capaz de Humanidades. Porque resulta que danza ritual colectiva, con asistencia patética de toda la colectividad, era lo que en la Grecia creyente constituía el acto religioso fundamental en que el hombre se dirige a Dios y Dios se hace presente al hombre, y, por tanto, era esa danza y la asistencia a su espectáculo el estricto homólogo de la meditación y la plegaria, era sus «ejercicios espirituales»o Ahora bien: ¡mire usted cómo es este demonio de la realidad humana! a esa fiesta de danza ritual se llamó en Grecia theoría. Dígaseme si es arbitrario y gana -que juzgo para mí repugnantísima y pueril- de andar solicitando los datos, decir que para el negro africano filosofar es bailar. Entre los amerindios del Norte la cosa es aún más estrictamente así, porque en ellos las danzas que son también sociales, provienen de invención individual obtenida en los sueños, y los sueños son el «modo de pensar» metafísico de los primitivos. Pues conviene recordar que antes que del «modo de pensar» perceptivo-conceptual que hizo posible ala filosofía, usaron los hombres de otros muy distintos durante centenas de miles de años. Antes, en efecto, predominó en la Humanidad el «modo de pensar» emotivo-imaginista o mitológico, y aún antes, decenas de milenios antes, el «modo de pensar» visionario que hoy conservan en gran parte estos amerindios y los pueblos chamanistas del norte de Asia 236.
Sólo cuando el hombre cae en la cuenta de que frente a sus propias creencias existen otras, que una vez advertidas le parecen a él mismo poco más o menos tan dignas de crédito como las suyas, es cuando en el hombre surge una nueva necesidad: la de poder discernir cuál entre los dos convolutos de creencias es el que últimamente merece ser creído. Esa necesidad, ese haber menester o menesterosidad de decidir entre dos creencias, es lo que llamamos «verdad». Ahora, creo, se hace palmario por qué mientras se vive de lleno en la creencia no cabe sentir, ni siquiera cabe entender, qué cosa es eso de la Verdad. Como he mostrado en otro estudio, lo característico de las «creencias» frente a las «ideas» u opiniones -incluyendo en estas las doctrinas más rigorosamente científicas- es que la realidad, plena y auténtica realidad, no nos es sino aquello en que creemos, y nunca aquello que pensamos. No es sino lo mismo visto por su envés, decir que nuestras «creencias» no nos aparecen nunca como opiniones ni personales, ni colectivas, ni universales, sino como siendo ellas desde luego algo no intelectual, sino la «realidad misma». Es más: de buena parte de nuestras creencias no tenemos siquiera noticia. Actúan en nosotros por detrás de nuestra lucidez mental, y para descubrirlas no hemos de buscarlas entre las «ideas que tenemos», sino entre las «cosas con que contamos». La forma de conciencia que en nosotros tienen las «creencias», no es un «darse cuenta», una noésis, sino un simple y directo «contar con».
Darse cuenta de una cosa sin contar con ella -como nos pasa con el centauro, con los teoremas matemáticos, con la teoría de la relatividad, con nuestra propia filosofía-, eso es una « idea» .Contar con una cosa sin pensar en ella, sin darse cuenta de ella -como nos pasa con la solidez de la tierra sobre que vamos a dar el próximo paso, con el sol que va a salir mañana-, eso es una «creencia». De ello se sigue que no creemos nunca en una idea, y como la teoría -ciencia, filosofía, etc.- no es sino «ideas», no tiene sentido pretender del hombre que crea en la teoría; ya todo el que, violentando las cosas, por manía de ser heroico o por tendencia al histrionismo -nada de esto deja de ser así porque a veces al maniático, al histrión y al mimo le cueste la vida-, ha querido fingir que creía en sus ideas, se le ha conocido en la cara la honorable superchería. Las «ideas» nos persuaden, nos con- vencen, son «evidentes» o son «probadas»; pero son todo eso porque no dejan nunca de ser meras ideas nuestras y no nos son nunca la realidad misma, como nos es aquello en que creemos. De aquí que la teoría, las ideas, aun las más firmes y demostradas, posean en nuestra vida un carácter espectral, irreal, imaginario, no últimamente serio. Digo esto porque no somos nunca nuestras ideas, no las confundimos con nosotros, sino que meramente las pensamos, y todo pensar no es, hablando en concreción, sino fantasía. .La ciencia es pura fantasía exacta, y ya indiqué alguna vez que esto es una perogrullada, porque claro está que nada puede ser exacto más que una fantasía, una imaginación, algo que se inventa ad hoc para que sea exacto, como veremos luego al entrar en el método más rigoroso de la actual matemática. Es curioso cómo Descartes y Leibniz, a quienes todo inducía a hacer de la matemática «entendimiento puro», no tienen más reme- dio, pulcros como eran al teorizar, que reconocer la matemática como obra de la imaginación. Un paso más, y habrían perdido su terror metódico a la fantasía, reconociendo que todo «entendimiento» es imaginación. Pero el caso es que a estas horas no se ha reconocido aún, por razones de tenaz e inconcebible superstición, que pensar no es sino fantasear. De aquí que sintamos siempre la «idea» como algo que nosotros hacemos, como hacemos el centauro y la quimera. Por eso no podemos ni, claro está, debemos tomar nuestras «ideas», tomar la teoría completamente en serio. A fuerza de tener estas una dimensión que nos las presenta como creaciones nuestras, nos damos automáticamente cuenta de que, como las hicimos, las podemos deshacer, que son, por tanto, revocables. Las creencias, en cambio -todo aquello con que, queramos o no, contamos-, constituyen el estrato de pavorosa e irrevocable seriedad que es en postrera instancia nuestra vida.
Yo expreso este distinto cariz diciendo que las «ideas» las tenemos y sostenemos; pero que en las «creencias» estamos; es decir, que son ellas quienes nos tienen, nos sostienen y nos retienen. La teoría científica, ni más ni menos que la poesía, de quien es gemela, pertenece al mundo irreal de lo fantástico. Lo real de la ciencia es su aplicación, su práctica, y toda teoría es en principio practicable. Pero ella misma es irrealidad y fantasmagoría.
Cuando el hombre cae en la cuenta de que sus creencias no son la única realidad, sino que hay otras distintas, pierde ipso Jacto su virginidad, inocencia y energía de creencias. Se da cuenta de ellas como meras creencias, esto es, como «ideas». Adquiere entonces frente a ellas una libertad que antes no poseía. Dejan de tenerle y retenerle. Se hacen revocables, pierden el peso absoluto de su absoluta seriedad y van a aproximarse a la poesía, formando parte de un mundo que tiene, frente a aquella dimensión seria, una dimensión de juego. Claro que esta libertad, como toda libertad, suponiendo que esta sea una joya, se paga cambiando la seguridad de la creencia con la perplejidad, la inseguridad, la zozobra, el titubeo, la fluctuación, en suma, con la incertidumbre ante las «ideas». La incertidumbre, que desconocía mientras creía, le descubre que «necesita estar en lo cierto» .y si es pura sangre, un ansia infinita de certidumbre se apodera de él, y vivirá sin sosiego, azorado, en gran turbación, hasta que no logre fabricarse para la creencia fracturada el aparato ortopédico que es una certitud. La certidumbre es el Ersatz de la creencia.
Por supuesto que es ineludible explicar -aunque no es esta la oportunidad- por qué al perder la creencia y caer en la perplejidad o incertidumbre, el hombre no se queda tranquilamente en ella, sino que necesita salir y llegar a «estar en lo cierto». La cosa anda muy lejos de ser obvia y sencilla. Pues acontece que incluso el más creyente pasa la mayor parte de su vida en la incertidumbre, en la perplejidad; lo que prueba que no es imposible vivir perplejo. ¿Por qué, sin embargo, no puede aceptarlo y entregarse pasivamente a ello? Que aun el más firme creyente se pasa la vida, repito, en la incertidumbre, es patente, puesto que la dimensión primaria y principal de nuestra vida es el porvenir: en él estamos de continuo, desde él vivimos presente y pasado. Ahora bien; el porvenir es lo incierto, y la forma de «estar en el futuro» es precisamente la perplejidad.
La perplejidad no es ocasional, sino que es una «formalidad» constituyente de la vida. Podemos categóricamente decir que la vida es perplejidad 237. Por muy macizo que sea el sistema de creencias en que el hombre esté constituido, el instante por venir se presenta ante él como una encrucijada de posibilidades, de cosas que, superiores a nuestra voluntad y previsión, pueden ocurrir, y de cosas que podemos nosotros muy bien hacer, mas que por lo mismo nos obliga su multiplicidad a elegir una con nuestro albedrío. En toda hora, ante el más inmediato futuro, nuestra vida suele piafar, incierta de qué camino tomará, irresoluta respecto a su quehacer, mientras del seno arcano del porvenir universal se siente amenazada por innumerables advenimientos posibles, favorables unos y otros adversos. Notorio es que «amenazar» vino de minari, un término de la vida pastoril que entró en la lengua clásica de Roma y significa «tirar pedradas, lanzar de lejos el garrote, hacer crudos gestos» el pastor al ganado. El hombre recogido en el rincón interno de su vida mira inquieto, con humildad de oveja, el aire en torno, porque presiente que llegan silbando pedradas y golpes, o, viceversa, caricias y delicias que el atrabiliario pastor llamado Destino le ha lanzado ya del otro lado de lo visible, desde el trasmundo que es el Porvenir, y no tardarán en alcanzarle. Sus firmes creencias le sirven solo para aguantar mejor la eventual pedrada, para no infatuarse con la buena fortuna; pero no le evitan la perplejidad ni le sosiegan la incertidumbre. El hombre, al estar siempre en el Porvenir como tal, está siempre bajo la amenaza.
Cuando sobre esta condición irremediable de su vida le acontece además perder sus creencias porque ha empezado a creer también en las ajenas y no sabe a qué atenerse respecto del mundo y de sí mismo, la incertidumbre anega todo el ámbito de su realidad. «Yo no sé qué pensar...» solemos decir entonces. Entiéndase bien. No se trata de que no tengamos opiniones sobre el asunto, pensamientos acerca de él. Es todo lo contrario. Es que tenemos, por lo menos, dos opiniones ante nosotros sobre el tema, entre sí contrarias, cuando no contradictorias; pero en ambas las cuales creemos, o mejor dicho creeríamos, si esa doble creencia germinante no neutralizase nuestro creer. Cada una de ellas atrae nuestra adhesión alternativamente. Teniendo esta delante me siento forzado a adoptarla, a hacer- me uno con ella; pero en ese instante aparece la otra, y me siento igualmente dispuesto a hacerme uno con ella. Va y viene, pendula mi ser de la una a la otra. Y este poder ser uno con cualquiera de ellas impide precisamente que yo sea uno. Soy dos, mi ser se dilacera en du-alidad. Esta dualidad del creer, este creer dos cosas incompatibles es la du-da, la incertidumbre. Es, pues, erróneo representarse el dudar como la negación del creer, como un vacío de convicción. Todo lo contrario: no existe duda posible si no preexisten los dogmas, dos tesis u opiniones, ambas las cuales creo o, mejor, creería. El dubitante cree más que el creyente, prisionero con, exclusividad en el monobloque de su fe. La duda es creer ala vez en dos cosas, ver ala vez dos ideas dispares y distantes. Este ver de doble rayo visual, este estrabismo mental, es el dudar. La duda es la hermana bizca que tiene la creencia.
He aquí por qué no se puede aceptar la perplejidad, la incertidumbre. Solo se puede aguantar. En la duda no es posible estar, porque es ella un ir y venir de una opinión a la otra, un no poder quedarse en ninguna. Por eso el idioma dice que «se cae en la duda». Cuando esta es amplia, encarece la situación diciendo, sí, que se está, pero «se está en un mar de dudas». Estar en el mar no es estar, es fluctuar, ir y venir sobre la inquietud del oleaje y congoja de caer, de irse al fondo. Lo dudoso no es tierra firme en que se puede estar, es elemento líquido en donde solo cabe fluctuar, caer y sumergirse.
Hay que tomar en serio estas expresiones de la lengua donde la Humanidad ha ido decantando su milenaria «experiencia de la vida». Esas expresiones son metáforas; pero la metáfora es el auténtico nombre de las cosas, y no el término técnico de la terminología. El Término -en este sentido, no de concepto, sino de vocablo que lo designa-, el término técnico es una palabra cadáver, esterilizada, aseptizada, y que por lo mismo se ha convertido en ficha y ha dejado de ser viviente nombrar, esto es, de ejecutar ella por sí esa operación y función que es «decir la cosa» y llamamos nombrar, El verdadero sentido del nombre es « lo que sirve para llamar a alguien» .La palabra llama a la cosa que no está ahí, ante nosotros, y la cosa acude como un can, se nos hace más o menos presente, se dirige a nosotros, responde, se manifiesta. Por tanto, la noción de que el nombre llama a las cosas proviene del pensar «animista» primitivo en que toda cosa tiene alma, un centro íntimo, desde el cual oye, entiende la llamada, responde y viene.
En el momento en que un nombre se convierte en término técnico, lejos de decirnos él la cosa, de traérnosla y hacérnosla visible, tenemos inversamente que buscar por otros medios la cosa que el término designa, verla bien y solo entonces entendemos el término. Una terminología es todo lo contrario de una lengua 238.
§ 31 [EL LADO DRAMÁTICO DE LA FILOSOFÍA]
La filosofía es el formal movimiento que lleva a salir de la duda. Sin esta no hay filosofía. Por eso no puede consistir en extrañarse de las cosas que hay en derredor y su ámbito o mundo. La filosofía no es en su arranque ocupación directa con el mundo, sino con ciertas opiniones o «modos de pensar» que acerca de él preexistían. Por eso la filosofía no es un modo constante en el hombre, no es ubicua y ucrónica. Nace y renace en determinadas coyunturas de la historia que se caracterizan porque en ellas una fe, un repertorio de «opiniones reinantes», de vigencias noéticas tradicionales sucumben. Por eso, es en su término a quo tan dramática la actitud del filósofo. Ninguna idea preexistente, o poco menos, ningún tópico de los que «encuentra ahí» establecidos en su contorno social, le va suficientemente. Todos le parecen mancos o vagos o insólidos. Llega en esto ala hiperestesia -a no poder creer, usar, vivir sin más, ninguna idea recibida sobre tema alguno importante. De aquí el mal humor contra el vulgo característico de los filósofos, de Parménides, Heráclito, Jenófanes, Sócrates, Platón, Bacon, Descartes, Kant, Hegel, Comte. El único que no se enfada con nadie es el dulcísimo Dilthey, pero esto fue por la más peregrina razón: porque Dilthey -educado en lo que se llamaba entonces «positivismo»- vivió aterrorizado ante la vehemente sospecha, musitante en la reconditez de su mente, de que había descubierto una nueva filosofia, él, que por otra parte, estaba imbuido por la idea de que las filosofías habían acabado ya, como se acaba una función de fuegos artificiales.
Si la filosofía fuese extrañamiento ante el mundo, comenzaría por ser un absoluto no saber -el no saber de quien no sabe que ha habido, que podría haber algo así como saber. Ahora bien, lo esencial a la incoación filosófica es caer en la cuenta de que se ha creído saber y esta creencia se ha revelado como un error.
El primer saber aparece como tal precisamente cuando al dudar de él -de la «creencia»- se le invalida y echa de menos. Es como la salud que no tiene figura sino cuando falta y brilla... por su ausencia. Representémonos este lado dramático del filosofar.
En Grecia, si alguna vez, fue la filosofía en algún sentido pregunta por el Ser 239. Evidentemente esto quiere decir que eso llamado Ser era postulado para llenar el hueco de lo que se había ido: un mundo cuya decisiva realidad eran los dioses. Nótese lo que supone esta actitud que busca con ansia el Ser. Se trata de examinar todo «lo que hay» con respecto a su entidad o realidad, lo cual implica no juzgarse bastante que «haya» algo para que tenga realidad, para que tenga auténtico Ser. o, dicho de otro modo, que el Ser, si se incluye en él «todo lo que hay», tiene valores diferentes, rangos distintos en cuanto a su «haberlo»: lo que propiamente es, lo que parece que es, lo que casi es, lo que casi no es, lo que es y no es, etc. Todo esto, a su vez, implica que el mundo que «hay ahí» sin más, y en que vivimos, tal y como lo vivimos, es decir, según las opiniones recibidas nos lo hacían ver, es un engaño, un espejismo, un fraude. Lo «natural» seria que aquello en que el hombre está -el mundo, contorno, circunstancia- fuese algo completamente claro y nada dudoso. La impresión contraria originada en el descubrimiento de que las «opiniones reinantes», las tradiciones eran erradas, y, sobre todo, que no hay dioses, sostén y norma del mundo, la impresión de existir en lo engañoso y fraudulento fue el punto de partida de la filosofía. Es la enajenación del mundo habitual o tradicional. La cosa es terrible: ese universo en que estamos y que somos deja de parecernos lo que más sustantivamente tiene que ser: firme. Se vuelve informe, inseguro, problemático, fluido. Hallarse en él es lo contrario de estar -es caer, perderse, ahogarse-. Ya es penoso que en la vida padezcamos un engaño, pero imagínese que ese engaño se generaliza y que sentimos nuestro vivir todo, integralmente, como un engaño. ¡Es para enloquecer! ¡Es sentir que somos dementes -que nada es o lo hay propiamente, que nada es lo que es, sino, a la vez, lo contrario de lo que es, cualquiera otra cosa- y que lo somos no por defecto de nuestra mente, sino del mundo, que al ser él constitutivo engaño y delirio, nos dementa! El es locura, insania y en ella estamos sumergidos.
El Mundo como Engaño es la más desazonadora «realidad» que sólo podemos calificar llamándola -y sintiéndola- como la Nada-siendo, siéndonos. La pura Nada es mejor, porque se contenta con un absoluto no ser y se anula solo a sí misma. Pero estar en la Nada, como en la duda radical estamos, es hallarnos sometidos y entrega- dos a una Nada operante, activa, que ejerce sobre nosotros su terrible poder aniquilador, anonadante. Vivir en sustancial engaño es asistir instante tras instante a la destrucción de cada uno de nuestros actos y estados, al asesinato incesante de nuestro vivir .
La inquietud. el medular desasosiego que debieron sentir estos primeros hombres que no creían en los dioses, a quienes el Mundo se les había deshecho como «seguridad» y se les había convertido en engaño, debió de ser terrible. De aquí la heroica reacción con que buscaron salir a algo firme y ponerse en lo cierto. De aquí el tono de grito de salvación, la exuberancia gesticular de náufragos libera- dos con que nos hablan agarrados a la roca benéfica que han encontrado -a su filosofía. Es un grito, a la vez, exultante e irritado. Irritado contra la tradición, el tópico que habían creado un mundo engañoso del que había sido preciso peligrosamente salvarse. Estos filósofos primeros representan el optimismo en la «época trágica de los griegos». Eran optimistas, puesto que atribuían el engaño que era el Mundo alas erradas opiniones de los hombres anteriores.
Porque cuando hay engaño es ineludible detectar al engañador. Ahora bien, a la conciencia de que estamos en el Engaño que llamamos Mundo, cabe reaccionar de dos maneras: una viendo desde luego ese engaño como voluntariamente producido por algún poder superior. Otra: tomándolo como un resultado sobrevenido de quien nadie es responsable. En este caso el Engaño se debilita en mero Enigma. Se ve que Heráclito estuvo aun pelo de lo primero cuando dice: «La realidad gusta de ocultarse.» Sin embargo, no fue ese el camino que tomó la filosofía. Les pareció que pensando un poder latente ocupado en engañarnos -el esprit malin de Descartes, idea tan profunda y poco entendida- retrocedían al mito y aquellos hombres odiaban la mitología porque ella sí que era palmariamente fraude. Buscaron la salida viendo lo Real como mero enigma, como acertijo, y de aquí el estilo de descifradores de acertijos que adoptaron los filósofos.
Pero es claro que echamos de menos una «ciencia» que intente explicarse el Mundo y hallar su Ser verdadero, partiendo de considerar el engaño en que vivimos y que el Mundo nos es, como obra de alguien. Alguien ha querido que el hombre viva engañado. Hay un «espíritu maligno». El cristianismo, el mazdeísmo, el maniqueísmo, el cartesianismo, los Upanishads, Schopenhauer han sido un conato de aquella episteme.
Este es el lado dramático que la filosofía tiene, en el cual se refleja con simpar pulcritud el ingrediente inexorablemente patético que hay en la raíz misma del ser humano y su vivir -esa conciencia de can que ha perdido su dueño, de animal desorientado que no sabe ni dónde está ni qué ha de hacer. Pero es falso definir el fenómeno que es la Vida como si en su raíz consistiera sólo en eso. Pretende Heidegger que la filosofía consiste en hacer patente que la Vida es Nada, no advirtiendo que al hacer esto está ya demostrado que no es verdad lo que dice. Porque la Nada que es la Vida tiene la peculiar condición de que en ella surge la incoercible energía de gozarse en elaborar el suntuario juego de una teoría, de una filosofía que hace patente la Vida como Nada. Si, en efecto, la Vida fuese solo Nada la única acción congruente e inevitable sería suicidarse. Pero resulta que no: en vez de suicidarse, la Vida se ocupa en filosofar, que es inevitablemente sentir fruición en el tejemaneje de las ideas, en jugar a la exactitud de los conceptos. En remotas regiones de este estudio verá el lector con qué radicales modos me revuelvo contra el optimismo tradicional de la filosofía. No se sospeche, pues, aquí beatería alguna y apocamiento ante la más espantable negatividad del Ser. Pero aun suponiendo que el dogma filosófico, para coincidir con la Realidad, tuviera que ser un extremo pesimismo, es evidente que el hecho de que se filosofe así, revela que en la raíz de la vida -es decir, en el estrato más básico y profundo del fenómeno Vida- hay junto a la Nada y la «angustia» una infinita alegría deportiva que lleva entre otras cosas al gran juego que es la teoría, y especialmente, su superlativo -la filosofía-. Como en el punto de partida de la fenomenología -que es la descripción del fenómeno «conciencia de...»- se cometió un error garrafal, así en la descripción del fenómeno Vida que sirve de punto de partida al llamado «existencialismo». Por eso conviene que no se nos confunda a todos los que de él partimos porque ya al partir nos partimos y repartimos unos de otros. Heidegger ha desapercibido siempre que la realidad Vida tiene desde luego el sorprendente carácter de que no sólo es en todo instante «Muerte posible» y, por tanto, absoluto peligro, sino que esa muerte está en la mano de la Vida, es decir, que la Vida puede darse la Muerte. Pero si fuese sólo Muerte eso no sería posible sino inevitable -esto es, que la Vida, el hombre, no viviría más que el instante preciso para suicidarse. Aun admitiendo -con reservas, cuya enunciación es aquí inoportuna- que la Vida es el fenómeno del ente mortal y, por tanto, peligro viviente y Nada existiendo, resulta que sólo puede ser esto si es además aceptación del peligro, consagración jovial y fecunda de la Muerte. La Vida es precisamente la unidad radical y antagónica de esas dos dimensiones entitativas: muerte y constante resurrección o voluntad de existir malgré tout, peligro y jocundo desafío al peligro, «desesperación» y fiesta, en suma, «angustia» y «deporte» 240. Por eso desde mis primeros escritos he opuesto a la exclusividad de un «sentido trágico de la vida» que Unamuno retóricamente propalaba, un «sentido deportivo y festival» de la existencia, que mis lectores, claro está, leían como una frase meramente literaria 241. Antes de nosotros, aunque por ciertas razones no
pudimos advertirlo 242, Dilthey había ya descubierto que la Vida es eben mehrseitig, que la Vida es «precisamente multilateral», que es siempre «lo uno y lo otro», es decir, lo más radical del fenómeno Vida es su carácter equívoco, su sustancial problematicidad. De ahí viene todo, pero muy especialmente de ahí viene la filosofía. Por eso, la filosofía tiene su compacto e ineludible problema. Heidegger ha retrocedido más atrás de Dilthey y ha vuelto a «simplificar» las cosas en su contenido y en el estilo de tratarlas. Porque también como estilo es el llamado «existencialismo» un deplorable retroceso. Habíamos con Husserl y Dilthey llegado ¡por fin! aun temple de hacer filosofía que se preocupa tranquilamente solo de «ver» cómo las cosas propiamente son, o mejor, qué de las cosas vemos claramente y qué, no, sin aspavientos, sin fraseología, sin tragedia ni comedia, pari passu. y se nos viene ahora otra vez con patetismos, con gesticulaciones, con palabras de espanto, con encogernos el corazón, con soltar de sus jaulas todas las palabras de presa que hay en el diccionario : angustia, desazón (Umheim/ichkeit), decisión, abismo ( Ab- grund) , Nada. El «existencialista» parte resuelto a que no sea posible saber lo que el hombre es y con él el Mundo. Todo lo que no sea un abismo, un misterio irreductible, una negra sima, un incognoscible y un asco no le «paga su dinero». Parte decidido a no «entender» porque «entender» le parece al típico «señorito satisfecho» 243 que es el existencialista, cosa de cualquiera y él -gran snob ante el Altísimo- no se trata con cualquiera, es decir, con los Que entienden v. como Goethe
desde lo oscuro aspiran a lo claro.
El necesita, como el morfinómano su droga, oscuridad, muerte y Nada. Dan grandes ganas de reírse y recordar La desesperación de Espronceda, que todavía -una de las pocas cosas aún «vivas» que quedan en Madrid- ven- den en la Puerta del Sol por una perra gorda.
Me gusta un cementerio
de muertos bien relleno,
manando sangre y cieno
que impida el respirar ;
y allí un sepulturero
de tétrica mirada
con mano despiadada
los cráneos machacar.
Me gusta la campiña
de nieve tapizada,
de flores despojada,
sin fruto y sin verdor,
sin pájaros que canten
y sin sol que la alumbre
que solo se vislumbre
la Muerte en derredor.
Conste pues, que una descripción escrupulosa del fenómeno Vida humana, nos hace descubrir en él ciertamente la angustia radical pero, a la vez, una no menos radical e increíble «afición a la angustia» de que Heidegger es el más ilustre ejemplo, puesto que es sensu stricto un «aficionado ala angustia» en el sentido en que hay el aficionado a los toros. Será todo lo paradójico que se quiera, pero la verdad fundamental es que al hombre «le gusta pasarlo mal» y esto es la definición del deporte. El deporte es un esfuerzo muy rudo, a veces mortal, que se busca porque sí. ¡Tenía razón Nietzsche! «¿Eso es la Vida? Bueno, ¡venga otra vez!» La Vida es sentirse morir y gritar a la vez: da capo!
Por cualquier lado que se tome el existencialismo se ve que también es verdad e igualmente básico lo otro, lo contrario. Por ejemplo: el mundo como lo unheimlich, lo «extraño» y desazonador. Bien: ya en Dilthey el Mundo se anuncia como resistencia, pero no se queda ahí. Al resistirse el Mundo se me descubre como «otro que yO» y como siendo él. Pero de rechazo descubro lo que en ese Mundo hay también de «bueno», de favorable, de proverso, de placentero. Náufrago, anhelo la ventura que es la «resistencia» de la tierra firme. Porque el Mundo no es sólo piélago en que me ahogo sino también playa a que arribo. En suma, el Mundo como resistencia a mí, me revela el Mundo como «asistencia». Si fuese sólo unheimlich, desazonador, infamiliar me hubiera ya ido, y el sentimiento de «infamiliaridad o desazón» no existiría si no existiese su opuesto: lo atopadizo 244 y sazonado. Así es el Mundo, a la par, intemperie y hogar.
No creo, pues, en el «sentimiento trágico de la Vida» como formalidad última del existir humano. La vida no es, no puede ser una tragedia. Es en la vida donde las tragedias se producen y son posibles.
Esa idea del sentimiento trágico de la vida es una imaginación romántica y como tal, arbitraria y de un tosco melodramatismo. El romanticismo envenenó el cristianismo de un hombre histrión-de-raíz que había en Copenhague: Kierkegaard, y de él pasó la cantinela a Unamuno primero y luego a Heidegger.
El cristianismo envuelve en sí no un sentimiento, no un vago «sentido», sino directa y formalmente una precisa idea, una interpretación casi trágica de la vida, pero es precisamente porque no se detiene a contemplar el fenómeno de la Vida como tal, sino que es desde luego solución al problema de la Vida, es salvación. Por eso, digo, que es una concepción sólo casi trágica: a la postre, todo termina bien y las cosas se arreglan. El cristianismo ve desde luego la Vida en su relación con Dios y esto hace que se le presente a limine, antes de contemplarla, sin relacionarla, como algo infinitamente distante de Dios, el Ens realissimum y absoluto, el que absoluta y plenamente es. Con lo cual automáticamente la Vida aparece como siendo casi, casi Nada, como casi siendo la Nada, el no-Ser.
Una de las mentes más profundas del romanticismo alemán, el teósofo católico de Munich, Franz von Baader 245, que influyó copiosamente en Schelling, como este reconoce, y en Hegel, que, caso insólito, no es parco en reconocerlo 246, expone una doctrina fantasmagórica del origen de la materia que por expresar muy bien en su figura casi mitológica la idea cristiana de «este Mundo» y por ser muy poco conocida, incluso en Alemania, merece ser enunciada aquí. Dios -viene a decir von Baader- es ante todo el Creador, sustrato de un eterno Fiar. De suyo es incapaz de crear sino lo perfecto, seres que plenamente son. Por eso, ejecutó una primera creación, la originaria, la auténtica en que no había materia. Era el Mundo bueno del primer hombre antes de la caída y de las «jerarquías primitivas» de los Angeles, cuyas principalidades son Miguel, Lucifer y Uriel. Pero Lucifer quiso «afirmarse frente a Dios», ser por sí y, negando el principio que le había dado el Ser, tornarse principio de sí mismo, es decir, absoluto Ser. Dios, irritado, fulminó contra él la orden de destrucción y aniquilación.
El que quiso ser pleno Ser va a ser la Nada. Pero en un instante de la eternidad, indiscerniblemente posterior a aquel, Dios siente misericordia y fulmina un nuevo decreto suspendiendo el primero: hay que dejar ser a Lucifer. Pero el primero había ya comenzado a cumplirse: Lucifer se está convirtiendo en Nada y cuando la segunda orden llega, no le queda de Ser más que el último y estricto mínimum para aún ser algo, esto es, para ser casi la Nada. Este ser que está lleno de no-ser, que no tiene de tal sino lo necesario para portar su Nada sustantiva -que no llega a ser más que fracasado no-ser e interrumpida aniquilación-, es el Ser de la materia, es «este Mundo» y nosotros en él. Es, pues, falso, según von Baader, decir que Dios creó la materia. A su juicio, nada hay más profundamente antirreligioso que confundir materia y criatura. La criatura, auténtica criazón y creación de Dios, era perfecta pero falló, y al fallar le correspondía ser anonadada. La materia es el límite de este anonadamiento, es, diríamos, el diferencial ontológico en que se detiene la completa «abismación» de la criatura. De donde resulta que la existencia de la materia o la Nada-ente se debe no a un acto de creación sino a un divino acto de justa destrucción frenado por un acto de misericordia. Merced a él la Nada que es el Mundo material y en él el hombre, puede, desde su evanescente entidad, desde su casi nulidad, redimirse y volver con plenitud al Ser. Por tanto, de la Vida que es Nada lograr hacer algo. La idea es magnífica e insigne ejemplo de cómo es posible entreverar la dialéctica y el mito 247.
Esta afinidad del vocabulario baaderiano con el «existencialismo» revela cómo este ha bebido los filtros románticos. Sobre todo se le ha subido a la cabeza el tosco aguardiente de romanticismo provinciano que fue Kierkegaard. Era este el típico «genio» de provincias. En la miseria ambiental de Copenhague, donde todo es pequeño, ridículamente concreto, donde todo hombre automáticamente se vuelve «tipo», «bon-homme», marioneta pública y mote, Kierke- gaard -histrión superlativo de sí mismo, cosa tan frecuente en estas dos últimas generaciones románticas (la otra, la postrera, es la de Baudelaire)-, marioneta de Hegel que quiere «representar» el anti-Hegel, necesita dar y darse el espectáculo de sí mismo y ser un gran «tipo», un «original», de quien los chicos se rían en la calle y le señalen con el dedo cuando vuelve la esquina, en el pueblín donde todo son conocidas esquinas. Con esta hinchazón, esa tumescencia moral que suele padecer el intelectual adscrito a la gleba provincial, que sabe no poder abandonar nunca, necesita Kierkegaard absolutamente ser «la excepción», «el extraordinario» 248. A veces, se siente insatisfecho de lo reducido de su público y, sin darse cuenta, de la medida provinciana de su mundo. «No es afortunado, hablando humana- mente, ser lo extraordinario en circunstancias tan mengua- das como son las de Dinamarca. Es un verdadero martirio» 249. Yo he conocido otro hombre sumamente parejo a Kierkegaard y por eso conozco a este muy bien. Para tal decidido propósito de dar la función de su extraordinariedad, todo le es buen material e idónea herramienta. Pero lo mejor en estos casos es irse al bulto mayor, a lo que más ocupa al público y hacer sobre ello una gran trastada. En Copenhague sigue siendo el único asunto de que se habla, la religión. Kierkegaard, sin pestañear, dará un escándalo en el cristianismo. Es la usada estrategia en la villa a trasmano. Para ello, en vista de que San Pablo, entre innumerables cosas, dijo que el cristianismo era un escándalo, Kierkegaard hará de la religión sustancial- mente escándalo y con ese escándalo dará su escándalo. «El escándalo --dice beatamente lean Wahl- ejercía sobre él gran atracción». «Solo un instrumento elegido por Dios puede producir el inmenso escándalo» y yendo al cementerio a injuriar en su tumba al teólogo más respetado y famoso -Mynster- despertará, en efecto, el inmenso es- cándalo, «el tercer gran escándalo después del de la predicación de Cristo, después del matrimonio de Lutero» 250. De manera que este hombre cree que la travesura grotesca ejecutada por él en su aldea va a retumbar en los senos cósmicos. He ahí un ejemplo de laboratorio para quien quiera ver en qué consiste la enorme lacra que es el «provincianismo», cosa que es casi la inversa del buen provincialismo donde toda nación hunde sus raíces y de que se nutre. El provincial cree que su provincia es su provincia, pero el «provinciano» cree que su provincia es el Universo y su aldea una galaxia. De este modo las facciones del villorrio quedan ridículamente amplificadas al tamaño de la ecumeneo Por otra parte, no se deje de subrayar que un hombre capaz de pensar la estupidez que acabo de reproducir, tiene hoy la mejor prensa, y rememórese que antes dije, como de pasada, haberme enseñado la experiencia que todo aquel que goza de buena prensa es sospechoso. Podrá ocurrir que tenga alguna sobresaliente calidad, pero esto sería más bien causa de que tuviera mala prensa. La buena no se tiene si además no se es o un intrigante o un irresponsable, cargado con sobrados defectos para que su fama no estorbe a nadie.
En provincias nadie puede pasar por inteligente ni sentirse tal a sí mismo, si no representa un papel. La razón de ello es que en la provincia no hay auténtico «público» ante el cual ser sin más lo que de verdad se es. El verdadero «público» es abstracto porque se compone de tantos individuos, tan distantes e invisibles que su individualidad, su personalidad no consta. Un público así, que lo es de verdad, no conoce tampoco la personalidad del «publicista», se interesa sólo y directamente por los «temas en sí» y el inteligente tiene que manifestar su «personalidad», su «genialidad», aplicándola a la materia de que se trate y desapareciendo en esa aplicación. Pero en la provincia no hay más materia, más asunto que las otras personas, «bien conocidas de todo el mundo», se entiende, conocidas dentro de la provincia. La vida provinciana es toda hacia dentro, reabsorbe sus propias secreciones y consiste en un constante reingresar en el dentro del dentro. Por eso, el «inteligente» provinciano tiene que crear, no doctrinas temáticas para prójimos imprevisibles, sino un papel para sí mismo, una figura «bien conocida»; por ejemplo, adoptando la dramatis persona de ser el enemigo titular, oficial y cotidiano del respetable Don Fulano de Tal. En el Casino, cuando se quiere hablar mal de Don Fulano de Tal se espera la hora de recalar el «original», el «inteligente», cuya especialidad es hablar mal de Don Fulano de Tal. Así Kierkegaard en Copenhague. La gran personalidad provinciana era allí el teólogo Mynster. Pues bien, Kierkegaard hará sustancia de su persona ser «el que ataca e insulta al teólogo Mynster».
No creo que exista escritor que aparte del cristianismo tanto como Kierkegaard porque es este en tal grado provinciano que ha conseguido hacer de esta religión un asunto que solo puede interesar en los barrios de Copenhague. Se las arregla para convertir la cuestión de Dios y el Diablo en cosa de semejante jaez a la cuestión de si es el león o el tigre el rey del desierto, cuestión que todas las tardes discuten en el Casino las «fuerzas vivas» del villorrio.
No extrañe que me haya detenido en este tema del provincianismo. En rigor, debíamos hablar mucho más sobre él porque es uno de los mayores morbos que padece el Occidente. Europa está, no solo descapitalizada por los socialistas -cosa que me deja bastante tibio, aunque no la creo baladí-, sino, lo que es mucho peor, descapitalizada por las provincias y los provincianos. Hace un cuarto de siglo llamé la atención en La Rebelión de las Masas sobre este fenómeno que ya se había entonces acusado bastante. Pero, desde aquella fecha, el proceso ha avanzado pavorosa- mente. Hace mucho di una voz de alarma en la Revista de Occidente, avisando de que el mundo se estaba volviendo estúpido como hacia los años 80 antes de Cristo; pues una de las causas de ello es el universal provincianismo.
La vida intelectual ha descendido tétricamente de nivel en todas partes; pero en países donde nunca fue normal y saludable, la degeneración de los caletres es superlativa y el nivel anda ya por debajo del mar como en el lago Asfaltites 25l.
Muy especialmente es la filosofía lo contrario de todo provincianismo porque consiste, quiera ella o no, en una perspectiva radical por su método y universalísima por su tema. Todas las demás perspectivas humanas son parciales y su «modo de pensar» o de sentir o de ser es un provincianismo del pensar, del sentir y del Ser. La filosofía siente repugnancia hacia cuanto es parte, parcialidad y partidismo. El filósofo nunca fue de un partido y todos quisieron adjudicárselo después.
§ 32 [EL LADO JOVIAL DE LA FILOSOFÍA]
Va todo esto a hacer constar que el tono en que hoy se emite la filosofía es improcedente. Porque si bien es cierto que el tema y contenido de ella tiene un carácter intensamente dramático y patético, al ser teoría y mera combinación de ideas, su índole propia es jovial como corresponde a un juego. La filosofía es, en efecto, juego de ideas y, por eso, en Grecia, donde nació, después del traumatismo ocasionado por su descubrimiento en los presocráticos, instala definitivamente su modo de decir en un estilo risueño propio al certamen y la competencia agonal. Como se juega al disco y al pancracio, se juega a filosofar.
Si nuestras creencias son para nosotros la realidad misma, quiere decirse que el plano de nuestra vida en que funcionan y que a ellas obedece es profundamente serio, hasta el punto de que todos los demás son en comparación con él vida más o menos imaginaria, esto es, no seria. Lo que intento con esto sugerir se ve claro si recordamos nuestra situación en la poesía. Mientras leemos una novela estamos ausentes de nuestra vida real y casi transmigrados a la vida irreal de la novela. Durante ese rato casi no hemos vivido en serio; al revés, hemos conseguido evadimos de la onerosa e irrevocable seriedad que es constitutiva y últimamente vivir. No nos cuesta trabajo reconocer que la poesía no es, en este sentido, cosa seria. Cuando lo decimos sólo se irritan los poetas, que son, nadie lo ignora, genus irritabile y además, de sólito, divinamente incapaces de comprender nada por expresa y benéfica voluntad de Dios. Porque al irritarse ante esa observación, no perciben que su falta de seriedad, su esencial irresponsabilidad, es la maravillosa misión y el don prodigioso que les ha sido otorgado, merced al cual hacen posible en los demás mortales una hora de asueto metafísico y liberación de la onerosa seriedad que es la vida. Pero el caso es que, como de la poesía, podemos decir lo mismo, con sólo disminuir la graduación, del orbe que constituyen las verdades científicas, las teorías, las ideas. Si en comparación con la poesía la verdad científica parece seria, en comparación con la vida creyente, con la vida crédula, las ideas no son tampoco cosa seria. De este modo situamos la teoría más cerca de la poesía, de lo que, no sé bien por qué, ha solido hacerse y evitamos confundirla con la irremediable realidad del vivir. Esta acertada colocación de la filosofía en el nivel de la tonalidad humoral que le es propia, importa mucho. Si la tomamos sólo patéticamente, como a la religión atañe, estamos perdidos porque entonces perdemos la «libertad de espíritu», la audacia y alegría acrobáticas sin las cuales no es posible teorizar. Mi idea es, pues, que el tono adecuado al filosofar, no es la abrumadora seriedad de la vida, sino la alciónica jovialidad del deporte, del juego. No se pongan caras adustas, ni se hagan ges- tos de ofendida extrañeza. No se me sea tonto ni pedante. Por lo menos, no se sea ignorante. Léase a Platón en las Leyes (820 c-d), por tanto, cuando al fin de su larga vida, espuma su inmensa experiencia filosófica y científica: «¡Quién sabe! Tal vez el chaquete (petteia) y las ciencias no son cosas diferentes.» La increíble genialidad que estas pocas palabras condensan y ocultan va a hacérsenos patente cuando en seguida veamos que Descartes y Leibniz se ocupan del ajedrez y demás albures y mueven a sus discípulos matemáticos para que trabajen muy seriamente sobre los juegos.
Pedir que se crea en la teoría de la relatividad o en la mecánica cuantista, me parece una distracción o un contrasentido descomunal. Esas teorías sólo pueden persuadimos, lo cual es efecto que se produce exclusivamente en nuestro intelecto y sólo con él tienen que ver. Nos persuaden porque «son verdad» y son verdad no por motivo patético alguno, sino porque en ellas se cumplen las «reglas del juego» teorético, los peculiares requisitos que la teoría se impone a sí misma para ser en su orden perfecta. Nada más, nada menos. Pocas páginas más adelante vamos a toparnos con el hecho enorme de que la más exacta matemática se define a sí misma como juego y, con levísima modificación, confirma la tesis de Poincaré que hace de la matemática un cuerpo convencional, por tanto, de complexión lúdica y no patética. En la teoría se trata exclusivamente de si unas ideas que alguien nos va enunciando casan o no entre sí, y tratándose de teorías realistas, como la física, si casan además con los hechos a que se refieren. No es, pues, cuestión de s'engager o de ne pas s'engager ni demás aspavientos del provinciano «existencialismo» 252.
Pero una vez que al caer en la cuenta de que la teoría tiene algo de juego hemos recibido como una iluminación y nos hemos dicho: «¡Sí, así es !», debemos recapacitar un poco. El concepto «juego» afrontado de golpe y en su totalidad contiene una riqueza extraordinaria de notas, de ingredientes, de dimensiones. Lo primero que vemos de él, apenas lo oprimimos con nuestra atención, es que se nos descompone en su plural: los juegos, las formas diversísimas que van desde el juego de los niños -y aun del animal cachorro- hasta el esfuerzo mortal del que intenta escalar el Himalaya o el torero con vocación y coraje que danza ante la muerte. Equidistantes de ambos extremos aparecen los juegos científicos de tensión y destreza heroicas, como en el caso de los grandes jugadores de ajedrez. Yo he conocido a Capablanca y me pareció, con respecto a su dedicación, tan serio, si no más, que Einstein. El juego es precisamente lo que no puede existir sin una peculiar seriedad que consiste en «cumplir sus reglas».
Hay en el teorizador, sobre todo en su forma prominente que es el filósofo, una fruición de «descifrador de enigmas» en que, por lo pronto, pierde el enigma todo el carácter patético que per accidens puede envolver y lo empareja con el jeroglífico, la charada y las palabras cruzadas. Muy bien se expresa este genio de jugadores al enigma, que gozaron divinalmente los griegos, cuando la leyenda de Hornero cuenta que este murió de rabia por no haber logrado descifrar el famoso acertijo de los piojos que le propusieron unos mancebos pescadores. Desde los sofistas y Sócrates hasta su finiquito en Plotino toda la filosofia griega se mueve en un aire cargado de... palabras cruzadas. En este sentido, los mismos Parménides y Heráclito, a pesar de los adustos que son 253, son «homéridas», gente capaz de morirse a causa de una indominable charada. Zenón era un Capablanca, sólo que con un humorismo que a este falta. Jugaba a la filosofia en un sentido mucho más fuerte de la palabra «jugar», que Capablanca al ajedrez.
En este juego de descifrar enigmas, el filósofo crea una figura de Universo --como el poeta, como el pintor, como el fantasmágora.
Dado el cariz de extravagancia que, al primer pronto, nos ofrecen las filosofías -cariz que no debemos desmirar sino subrayar y dejarlo influir en nuestra concepción de la realidad «filosofía»--, tenemos que asimilarlas, primero, al arte por lo que el arte tiene también de juego, de «lo sin compromiso», de actitud lujosa y exuberante. Pero no nos quedamos satisfechos si nos quedamos en esta acentuación del lado por el cual vemos «la falta de seriedad» de la filosofía.
En efecto, esa advertencia misma nos punza para que nos preguntemos: Bueno, pero ¿por qué hace el hombre eso? El mejor método para contestarse una pregunta así comienza por ensayar imaginariamente la supresión de aquello por que se pregunta y ver cómo entonces parece que habrían de ser las cosas. Si lo suprimido es, de verdad, algo real, su supuesta ausencia reobrará sobre el resto, sobre lo que queda, modificándolo y esto nos pondrá en la pista de por qué lo imaginariamente suprimido existe. Pues bien: hemos extirpado de la historia occidental la filosofía. ¿Qué pasa? Ipso facto salen a nuestro encuentro y se destacan otras ocupaciones humanas intentando llenar, como por dilatación, los espacios de que hemos desalojado a la filosofía. Si, desde hace veintiséis siglos no hubiese filosofía, el hombre de Occidente habría pugnado por seguir ocupándose sólo de religión, de mitología, de «experiencia de la vida» o prudencia (sagesse). Por otra parte, la poesía, que desde hace justamente esos siglos es sólo poesía, habría tentado, sin necesidad de que nadie se lo propusiese, de modo automático, recobrar el sentido, para nosotros equívoco, que tenía aún en Hornero. Para los griegos del 750 a. C. (zona de tiempo probable en que floreció) a 500 a. C., los poemas homéricos no eran simplemente lo que nosotros llamados poesía, sino que creían en su decir, con un creer tornasolado de no-creer pero que era más, mucho más que la mera complacencia en una fábula como tal. Nuestra supresión imaginativa hace que esos tres «modos de pensar» -religión, mito, poesía- se aproximen como para formar un frente común y absorber la convicción humana. La poesía como fábula en que se casi-crece es ya casi-mito porque este es formalmente fábula, que es lo que significa mythos -mutos- y fábula es aquello de que se fabla, de que se habla y que se cuenta. El mito se cierne entre ser un cuento y ser verídica narración de un acontecimiento metafísico, trascendente. Un paso más y estamos en la religión, que es un creer a pie juntillas en cierta idea del Universo. Son pues, poesía (en el sentido de «poesía homéricro», mito y religión tres formas de creencia, con diferente graduación, pero entre las cuales existe perfecta continuidad, de suerte que sus fronteras recíprocas son indiscerni- bles. A esta continuidad llamo su «frente común».
El Mito no es un género literario. La mitopeia es un método intelectual que forja el Mundo en que durante milenios vive un pueblo. Este método o «modo de pensar» mítico consiste en un puro inventar fantástico, provocado por un objeto extraordinario, un hecho que se destaca, un acontecimiento o forma que dispara en el hombre emoción 254. La mente reacciona a eso inventando una narración, contando una «historia» que sin más se acepta. No necesita pruebas porque nadie la somete a crítica y no se la somete a crítica por la sencilla razón de que no encuentra otras invenciones distintas y contrarias a ella. Es la interpretación «explicativa» primera 255. Al revés que la filosofía, la mitología es un pensar primerizo y no parte de oponerse a otras opiniones preexistentes. Por eso es «ingenuo», paradisíaco y crédulo. Una primera invención que «esclarece» algo sorprendente para el hombre, es automáticamente «verdad», tanto que, como antes dije, en la verdad mitológica ni siquiera se conoce la distinción entre verdad y error. Solo se conoce la contraposición intramundana franqueza- mentira. Toda la invención mítica trabaja sobre las que ya hay; no pretende invalidar ni contradecir las anteriores, sino que empalma con la tradición, la desarrolla y es, más bien, un sobrecrecimiento vegetativo de lo inicial o bien la proliferación incoercible de una polípera, de un viviente coral. Así se va enriqueciendo y articulando y hasta hipertrofiando el Mundo mítico.
«Lo mítico» en su primaria generalidad es aquel Mundo originario o de los orígenes -la Alcheringa o Alterta de los australianos-, un pre-Mundo o Mundo primigenio ante- rior a este en que vivimos y que se caracteriza precisamente porque en él era posible lo que ahora es imposible, un Mundo pues, formalmente maravilloso en que pudieron ser creadas, pudieron originarse todas las cosas que en nuestro Mundo, que es un post-Mundo o Mundo sucedáneo, hay. A aquel Mundo de maravilla es referido todo nuevo hecho importante, notable y sensacional ---es decir, que el Mito absorbe la realidad que hay ahí, incluso la leyenda meramente humana y normal, la historia, y por eso el Héroe humano se transforma y funde con el Dios.
El Mito que, como eslabón intermediario en la continuidad religión-mitología-poesía, podemos tomar como clave para aclaramos los otros dos términos de la terna, es por todos sus lados, por el modo de ser recibido, por el modo de ser producido y por su propio contenido, lo contrario de la teoría.
El Mito supone en su creación y en su recepción un tipo de hombre incapaz de dudar -salvo en la práctica de su vida-, ajeno por completo a la crítica frente a las interpretaciones del Mundo que recibe. El Mito es «lo creíble en sí», lo «incuestionado». Su «verdad» no es verdad por el contenido particular de lo que enuncia, sino simple- mente porque es tradición, porque se fabla y se dice anónimamente. Como todo uso colectivo, es irracional y se recibe, propala y transmite mecánicamente. De aquí la impersonalidad de su generación. Un mito de oriundez personal, un mito con firma de autor al pie, es tan contradictorio como, viceversa, lo sería una verdad científica que no tenga un origen personal.
En cuanto a su contenido, es tan opuesto a lo teóricamente verdadero que, como he dicho, consiste formalmente en la maravilla, en la inverosimilitud misma. Se trata en él de «explicar» las realidades que rodean al hombre y que él es, suponiendo que en un tiempo, distinto de todos los tiempos históricos nuestros, o, como dicen tan admirablemente los primitivísimos hotentotes, en «un tiempo que está a la espalda del tiempo» -la edad mítica-, eran posibles precisamente todas las cosas imposibles. En nuestro tiempo, en que sólo es posible lo posible, no se pueden crear rocas, plantas, animales, hombres. El tiempo mítico, por el contrario, es la sazón de todas las creaciones, es la Edad original. En este sustancial sentido es el Mundo de lo maravilloso como tal. Por eso, es el contenido del Mito por excelencia «poético» y habría que preguntarse si hay, si puede haber otras «cosas poéticas en SÍ» aparte de las mitologías. De aquí el poder emocionante que conservan todas sus figuras. No pocas veces lo he experimentado. Cuando hablando en público, advierto que este se muestra remiso, frío, insensible, acudo al gran Deus ex machina de la mitología y, abriendo el chiquero, lanzo al galope mis potros centauros. Es muy difícil que un público, ante la mítica galopada de esos seres profundamente enigmáticos y bellos que miran exaltados con ojos humanos y hacen resonar la tierra calcándola con sus cascos equinos, no sienta en la médula un estremecimiento. Verdad es que constituyen una de las más vetustas imaginaciones de la mente indo-europea. Los Centauros o Kentauros son los Gandharva de la cultura hindú.
Lo que los griegos llamaron propiamente «poesía» era la ocupación con la materia mítica, en el mismo sentido en que los poetas de gestas franceses en los siglos XIII y XIV decían tratar «la matiere de Bretagne», es decir, el ciclo maravilloso del rey Artús y los doce Pares. Consistía en contar o inventar narraciones míticas. Cuando empezaron en Grecia la duda y la crítica, las «ideas» y las teorías, los poetas, aun los de vocación más tradicional, se contaminaron y comenzó el lirismo elegíaco en que el poeta expresa opiniones, parlotea, teoriza. Esta teoría, practicada por hombres sin dotes para ello, dio como resultado algo así como lo que, oriundo de otras raíces, iba a ser la terrible retórica que acabó por engullirse toda la cultura greco-romana y ser su postrera flotante supervivencia. Los Humanistas la reabsorbieron y dejaron a Occidente para in aeternum infectado de retoricismo. Hay una anécdota de gran interés que trae Plutarco, donde se refiere que Corina, la vieja poetisa tradicional de Beocia, echó en cara a su paisano Píndaro, siendo este aún joven, que «usaba petulantemente de logomaquias» y era «amúsico», infiel a las musas, no procurando, en vez de eso, «hacer mitos» - poiounta mutouz, poiounta mythous-, «que es la labor propiamente poética. Locuciones, figuras, metáforas, perífrasis, numerosidad y ritmo son encantadoras pero subordi- nadas a las acciones que se narran» 256. Y eso que Píndaro proclamaba su voluntad de ser «reaccionario» frente a los demás poetas de su tiempo que se habían vuelto pensadores (poesía gnómica).
El frente común religión-mito-poesía sensu homérico consiste, pues, en una interpretación puramente imaginaria del Mundo y a ella habría el hombre de acogerse definitiva- mente si no hubiera existido filosofía. Esto nos confirma que el hombre no tiene más remedio que creer, y si esto le falla, casi-creer -con la más varia gradación de la credulidad- en una figura de lo que es el Mundo, de lo que él es y su vivir. Luego todas ellas sirven en forma diversa una misma función ineludible en la economía de la vida humana.
El juego no nos obliga tan perentoriamente a preguntar- nos por su necesidad porque parece lo superfluo por antonomasia. Tal vez no es ello así, pero prima facie no tiene duda que se nos presenta como algo cuya ausencia no sería imposible. Por eso, mientras lo hemos visto por su lado de actividad lúdica, no nos apareció como algo que además es cosa seria, esto es, imprescindible.
Ahora vemos que hay en la humana vida una función inexcusable -la de tener presto para uso del hombre un repertorio de «ideas» sobre lo que hay, de interpretaciones sobre su existencia-, y que la filosofía es un modo de construirse ese repertorio, divergente de aquel frente común.
Ahora, pues, la filosofía nos reaparece, tras su imaginaria supresión, afirmando su genuino modo -y desaloja de nuevo a sus émulos, reconquista los espacios de que la removimos, afirmándose frente y contra poesía, mito y religión-, lo que, en absoluto, quiere decir que implique hostilidad. Su actitud es negativa en la medida inevitable en que ella -la filosofía- tiene que afirmarse a sí misma frente a las afirmaciones que las otras son.
Porque en la dialéctica imaginación que acabamos de dibujar al preguntamos qué habría pasado si la filosofía no existiese, nos falta una advertencia esencial. El tentamen de aquel frente común -religión-mito-poesía- para reocupar la convicción del hombre habría lamentablemente fracasado. Porque la filosofía, según dijimos, nace en vista de que el hombre había perdido su fe sana y enteriza en aquellas cosas. La filosofía no crea la duda, sino, al revés, es engendrada por ella. Es una tontería acusar al volterianismo de haber causado el descreimiento cuando la verdad es lo contrario. La pobre, la misérrima cosa que es, al fin y al cabo, el volterianismo apareció y ejecutó la vana gesticulación formal en que consiste, porque los hombres habían dejado de creer. Cien Voltaires comprimidos en una pastilla no bastan para ocasionar la menor dubitación en un hombre de verdad creyente. Por esto, me quejaba antes de que no se hubiese hecho con alguna minucia la emocionante historia de las «pérdidas de fe» que tantas veces han sobrevenido en el humano pasado. Esa historia nos convencería de que es sino ineluctable de toda creencia llegar una hora en que se corroa y destruya a sí misma. Es, pues, ilusorio admitir que, suprimida la filosofía, el hombre hubiera vuelto a creer con normal y saludable credulidad, como ciertas fechas creyó, en religión, mito y poesía dogmática. Lo que probablemente habría acontecido -y en parte aconteció en múltiples casos-- es que habiendo perdido la antigua fe y no existiendo un normal sustituto de algo así como filosofía, el hombre se habría quedado sin certidumbre ninguna ante el Universo, es decir, que ante el hecho enigmático y equívoco de su vivir se habría quedado estupefacto sin reacción adecuada alguna frente a él. Ahora bien, la estupefacción prolongada engendra la estupidez. De aquí esas etapas de general imbecilidad a que la historia nos hace asistir. Habría sobrevenido una general degeneración de la mente humana en la cual ni religión, ni mito vivaz, ni poesía luminosa existirían, sino que los espacios de la convicción humana se habrían henchido de superstición, que es la forma de vida mental característica del mente capto. Está por decidir si el hombre primitivo contemporáneo, más bien que auténticamente primitivo, no es un degenerado caído en atroz estupidez e inercial superstición.
El tema de la relación entre filosofía y sus congéneres -religión, mito y poesía dogmática- reclamaría para ser congruamente tratado largos desarrollos que ahora me son vedados. Ya he dicho que fue un error capital y anhistórico de Dilthey ver en esas cuatro cosas «posibilidades permanentes» del hombre, de suerte que este podría en todo momento saltar de la una a la otra y estaría en su libérrima disponibilidad ser religioso o mitólogo o ser «homérida» o ser filósofo. Lejos de ello, esas cuatro cosas constituyen una secuencia inexorable por la cual va el hombre, en predeterminadas fechas, pasando. El tránsito ineludible de la una a la otra pertenece al Destino humano.
Ahora se nos hace patente que de lo que se trata en la ocupación filosófica es de una cosa muy precisa, ante la cual cada persona tendría que decidir, a saber: siendo inexorable la necesidad de interpretar lo que hay ¿existe, llegadas ciertas fechas, otro modo mejor cualificado, más serio y auténtico, más responsable de enfrontar el enigma del vivir que la filosofía? No valen subterfugios. Aquí palpamos que el «modo de pensar» filosófico no es uno entre muchos ni es uno cualquiera que está en nuestro puro albedrío adoptar o no. Aquí recibimos la vislumbre -bien que sólo esto- de que ser filósofo, ser «razón» o algo así como ambas cosas, es acaso el Destino humano, porque es, desde cierta altura en la experiencia histórica, el único modo congruente de llegar a ser auténticamente sí mismo. Pero esto no es reconocer que el hombre ha sido y es filosofía, sino, todo lo contrario, es decir que acaso debe serlo. La Razón aparece así no como una dote que el hombre de suyo posee -de cierto no la posee de suyo 257, sino que la va lenta y torpemente adquiriendo sin que la haya logrado aún poseer- sino, viceversa, un compromiso que el hombre tiene consigo. Definir al hombre como animal racional es una estolidez porque, sin duda, es un animal pero, sin duda también, no ha llegado a ser racional. Simplemente está camino de ello. La Razón lejos de ser un don que se posee es una obligación que se tiene, muy difícil de cumplir como todo propósito utópico. Porque la Razón es, en efecto, una admirable utopía y nada más.
Vemos, pues, que la filosofía ni es un don ni es una posibilidad permanente, sino, más bien, un inexcusable deber que con nosotros mismos tenemos, y por eso no sirve de nada decir que la filosofía también fracasa al intentar servir aquella función constitutiva de la Vida que es interpretar el Universo. Mientras no haya otra forma nueva y superior, mientras no descubra el hombre la ultra- filosofía, aun siendo un perpetuo fracaso, habrá, quiérase o no, que renovar sin pausa su empeño y será forzoso reconocerla como un ensayo necesariamente perpetuo y perpetuamente necesario.
Pero es tan esencial a lo real «tener lados» que el hombre, y no por accidente, se pasa la vida diciéndose: «Por un lado...» «por otro lado...» Nuestra mente, cuando es lo que tiene que ser, es un péndulo meditabundo, y todo lo que no sea esto es la definición de la brutalidad. Así, pendulando una vez más con motivo de ver lo que la filosofía es, no podemos dejar la última palabra a su lado de inexcusable deber, de ocupación necesaria, de patética seriedad, porque es teoría y la teoría alienta velis nolis en el aire alciónico y risueño del deporte y el juego. De aquí que no haya nada más contrario al cariz del filosofar que hablar melodramáticamente de que en él se trata de engager l'homme en una doctrina. Esto sólo sería posible y tendría sentido si la filosofía fuese «creencia». Pero es precisamente todo lo contrario -teoría y, por tanto, algo que nace de la duda y que, como veremos a seguida, pervive en ella permanentemente. La persuasión veritativa de la verdad se nutre permanentemente de incertidumbre hasta el punto de que la verdad, entendida como es debido, en su efectiva realidad y, por tanto, dinámicamente, consiste en un estar sin cesar superando toda duda posible. Lo cual equivale a decir que la duda es la entraña viviente de la verdad.
Ciertamente la filosofía es una cuestión personalísima. En la filosofía le va al filósofo la vida. Se juega su vida. Acabo de decirlo. Filosofía y razón son dos compromisos que el hombre -entiéndase, el hombre que cada cual es- tiene consigol. Pero esto no significa de modo ninguno que al filosofar el hombre s'engage. Todo lo contrario. La obligación básica del filósofo es hacerse cargo de la dubitabilidad sustancial constituyente de todo lo humano y es, por tanto, el compromiso que el hombre tiene consigo de ne pas s'engager. El engagement es la contradicción más radical que cabe de la esencia misma de la teoría que es revocabilidad permanente. Vamos a ver a continuación de esto cómo la teoría es exacta auténtica mente y la filosofía más rigorosa ha sido siempre el «platonismo» y lo ha sido por su entraña de escepticismo. Que no se haya hecho ver cómo, por fuerza, la enseñanza de Platón tenía que constituirse en ejemplar escepticismo y que la filosofía Académica signifique filosofía escéptica, revela que se ha tenido una noción muy vaga de lo que es teoría, de lo que es filosofía y de lo que es Historia de la filosofía. Porque la cosa, veremos, es patente y sencilla como «buenos días». El nombre que mejor declara la víscera del conocimiento en cuanto pensar exacto es «escepticismo»; el hombre no tiene derecho a más y tiene la obligación de ser escéptico. Es el nivel propio al ser humano, que es un animal hipotético, que vive de hipótesis, como Platón enseñó para siempre. Cuando deja de serlo o no lo logra, empiezan automáticamente a funcionar la estupidez y la brutalidad que son sus más prominentes inclinaciones.
De aquí que sea a limine imposible y radical tergiversación una «filosofía existencial>. Resulta que tras el desliz de dejarse intluir por Kierkegaard, no se le ha entendido. Porque en Kierkegaard lo que es «existencial» no es la filosofía sino la religión y en esto lleva completamente razón. De otro modo va a resultar que se invierten las tornas y la idea de que el filósofo queda obligado a s'engager en la Verdad para ser filósofo traerá consigo -ya lo ha traído- que se va a hacer del hecho del engagement criterio de la verdad, y entonces van a darse -ya se están dando- como «verdad filosófica» las insensateces y necedades más exuberantes, como el lugar-comunismo, etc.
La filosofía no es demostrar con la vida lo que es la verdad, sino estrictamente lo contrario, demostrar la verdad para, gracias a ello, poder vivir auténticamente. Lo demás es pretender probar que dos y dos son cuatro a fuerza de asesinar o dejarse asesinar. No, no; el filósofo no puede dejar «sin trabajo» al mártir usurpándole el oficio. El marti- rio es testimonio del hecho que es la «creencia» pero no de la utopía sutilísima que es la Verdad.
Dejémonos, pues, de intempestivos melodramatismos y filosofemos jovialmente, es decir, como es debido. Ni hay por qué hacer ante este imperativo ademanes de asombro, de ofendida dignidad. A ese estado de ánimo, a ese temple que propongo como el adecuado a la filosofía, llamaron los antiguos -que de estas cosas sabían más que nosotros- jovialidad, esto es, el tono vital propio de Jove, de Júpiter o Dios Padre. La filosofía resulta así una «imitación de Jove» *.
* [Por detalles del manuscrito presumo que estos tres últimos párrafos se habrían desplazado de este lugar, para situarlos entre las páginas precedentes y, posiblemente, serían sustituidos por otros que engarzarían con las páginas posteriores.]
§ 33 [EL «MODO DE PENSAR» CARTESIANO] **
** [La paginación del manuscrito de este parágrafo se inicia de nuevo y no continúa la precedente.]
Quedamos en que Descartes comienza sus juveniles Reglas para el gobierno del ingenio proclamando la comunicación de los géneros al negar que existan ciencias particulares o en plural, como sostuvo Aristóteles frente a Platón. Hay, pues, según Cartesio sólo una ciencia, única e integral. Lo primero que con esta afirmación nos pasa, viniendo de Aristóteles como venimos, es que no la entendemos o, más bien, que la entendemos sólo como anuncio de un «modo de pensar» 'y una idea del conocimiento donde van a ponerse del revés las doctrinas tradicionales. Nos disponemos, en consecuencia, a presenciar una reforma radical de las nociones más fundamentales recibidas y esto es siempre una situación intelectual peligrosa en que corremos el riesgo de no comprender lo que se nos dice de nuevo, por parecemos que la innovación no afectará a los estratos más profundos que consideramos inmodificables. De aquí que nos convenga tomar algunas precauciones. La principal será abrir ante nosotros plenamente el horizonte de las posibilidades a fin de no obturamos, considerándolas como imposibles a limine, ideas que al chocar demasiadamente con nuestros hábitos presentan un cariz sobremanera paradójico. Y como puede acontecer además que el innovador, en este caso Descartes, no desarrolle su idea inicial con la madurez y plenitud que ella reclama, dibujando su figura en forma lograda y clara, nos exponemos a enredamos en el intrincamiento de una exposición deficiente cegándonos de modo definitivo para comprender la idea inicial, que es lo verdaderamente importante.
Para evitar todo esto, lo mejor es detenemos un momento antes de seguir a Descartes en la exposición de su doctrina epistemológica y ver qué podemos con nuestros propios medios extraer de este simple enunciado: la ciencia es una y no muchas que se particularizan por la diversidad de sus objetos -pro diversitate objectorum ad invicem distin- guentes 258. A poco que reflexionemos caeremos en la cuenta de lo siguiente: es incuestionable que los objetos se nos presentan como diversos de condición. Si, no obstante, hay una sola ciencia, quiere decirse que esta no extrae sus principios en la contemplación de las cosas porque esto llevaría a principios diversos y, por tanto, a una pluralidad de ciencias. Pero entonces los principios sólo pueden provenir del entendimiento mismo tal y como este es previa- mente o aparte toda contemplación de cosas. De esos principios puramente intelectuales y extraños a las cosas podrán deducirse consecuencias que formarán todo un mundo de determinaciones intelectuales, es decir, de objetos ideales construidos partiendo de aquellos. En esta faena tendría que consistir la ciencia si ha de ser unitaria. Pero esto representa la tergiversación más superlativa de lo que se creía ser el conocimiento. La actividad cognoscitiva parecía consistir en un esfuerzo por reflejar, espejar o copiar en nuestra mente el mundo de las cosas reales y ahora resultaría que es todo lo contrario, a saber, la invención, construcción o fabricación de un mundo irreal. La relación del conocimiento con las cosas reales se reduciría a mirar estas, una vez elaborada la ciencia, al través de la red de objetos ideales fabricados y comprobar si coinciden con estos en medida suficientemente aproximada.
La consecuencia radical a que esta sencilla reflexión nos ha conducido, proporcionará a nuestro avance la dosis de alerta necesaria para que entendamos, pese a las insufi- ciencias de exposición, lo que en la reforma cartesiana del «modo de pensar» pueda haber de parecido con ella.
La ciencia que Descartes busca no ha de contener opiniones probables, sino que ha de ser perfecta scientia 259. Esta se caracteriza por su indubitabilidad. Entre las ciencias «ya inventadas» solo la aritmética y la geometría ostentan este privilegio. ¿A qué lo deben? No tenemos más que dos vías para conocer: una es la experiencia, otra la deducción o inferentia pura unius ab altero. La deducción no falla nunca. Cuando esto parece acontecer no es debido a ella misma, sino a que se ha practicado partiendo de suposiciones empíricas falsas. La falsedad se origina siempre, en que suponemos como verdad lo que la experiencia insuficientemente entendida nos propone. Ahora bien; esto es lo que la aritmética y la geometría evitan y ello porque «solo ellas se ocupan de un objeto tan puro y tan simple que les permite no suponer nada que pueda padecer el carácter incierto de lo empírico, sino que consisten íntegra- mente en consecuencias deducidas racionalmente» 260. Por ciencia, pues, entiende Descartes exclusivamente la teoría deductiva e intenta definir el único «modo de pensar» que la hace posible. Esta primera fórmula no es muy transparente. Sin embargo, lo que a continuación va a decir nos aclara un poco más su sentido: la ciencia está constituida por un cuerpo de proposiciones deducidas las unas de las otras racionalmente, esto es, rigorosamente. Tal deducción rigorosa es posible porque los juicios o proposiciones que en ella intervienen son «puros y simples» 261.
El texto citado hace consistir esta pureza y esta simplicidad únicamente en un carácter negativo: que los juicios no contengan (supponant) nada de origen sensible y, por lo mismo, impreciso y confuso. A esta nota se añade en seguida otra: la indubitabilidad. El juicio puro y simple «no procede del fluctuante testimonio que caracteriza a los sentidos ni del criterio falaz propio a nuestra imaginación que urde combinaciones torpes, sino que es una concepción de nuestra mente pura y atenta, tan fácil y distinta que no deje lugar a duda alguna o, lo que es lo mismo, una concepción indubitable de nuestra mente pura y atenta que se origina en la sola luz de la razón». Ese acto mental en que tal concepción surge llama Descartes intuito. Mal podríamos elucidar lo que son estas expresiones y fórmulas, cuya insuficiencia declaran ellas mismas al multiplicarse a continuación una de otra y procurando corregirse, sino adelantase Descartes algunos ejemplos. lntuito es «que existo, que pienso, que el triángulo está limitado solo por tres líneas y el globo solamente por una superficie» 262. Se trata, pues, de la conexión entre dos algos: yo y existencia, esfera y .limitación por una única superficie. Intuir es ver esa conexión, esto es, entenderla o darse cuenta de ella y es, al mismo tiempo, verla como necesaria o indudable. Esta necesidad no tiene su fundamento fuera de la simple presencia mental de la conexión. Es una y misma cosa pensarla y percibir que no puede ser de otra manera. Esto es lo que llama Descartes «evidencia». Intuir es advertir conexiones necesarias y, por tanto, pensar verdades evidentes o per se notae. Es para Descartes el acto inteligente por excelencia, que él se representa como una fulminación, como una instantánea iluminación en que se nos hace presente una verdad como tal.
Es incuestionable que algunas ideas fundamentales de Descartes coinciden, una a una, con otras de San Agustín. Pero la verdad es que no ha podido probarse persuasivamente el origen agustiniano de las ideas de Descartes, porque esa palmaria coincidencia, que tomadas una a una manifiestan, se desvanece, cuando las tomamos articuladas unas en otras, por tanto, en su intención, movimiento, trama y resultado. Parece, pues, tan infértil escatimar el reconocimiento de la coincidencia como desatender los momentos diferenciales que cada una de esas ideas tiene en ambos pensadores. Más interesante juzgo el intento de definir en qué caracteres el estilo intelectual de uno y otro se asemejan, porque llevaría no solo a explicar aquellas coincidencias, sino a ampliar mucho más el paralelismo entre ambos, es decir, a mostrar cómo «coinciden» también en no pocas otras cosas en que aparentemente no coinciden y, en fin, a ilustrar el hecho notorio de que la escuela cartesiana resultase nutrida, en las generaciones inmediatas, precisamente por agustinianos. Un ejemplo de eso que he llamado coincidir en lo incoincidente puede hallarse en este mismo y decisivo punto de la adquisición de la verdad por el hombre. San Agustín y Descartes llaman al hecho en que se adquiere «iluminación». Pero en San Agustín la iluminación que es el acto inteligente no procede del hombre, sino que es una operación de Dios en este. (De Civitate Dei, VIII, c. 5), al paso que, según Descartes, la iluminación intelectiva es una acción del lumen naturale, si bien a la vez nescio quid divini 263, que el hombre posee, más aún, que es el hombre en su última mismidad. El lumen naturale es una expresión transmitida a los modernos por Cicerón y que este debió encontrar en los estoicos, para los cuales tenía pleno y jugoso sentido, mientras que en Descartes no lo tiene, ya que su mundo mecánico no es propiamente una «naturaleza» y además el hombre en cuanto inteligencia no pertenece a aquel. Con la misma idea de alumbramiento enuncian, pues, uno y otro cosas opuestas. Y, sin embargo, en ese mismo punto de la adquisición de la verdad por el hombre vemos que Descartes da a Dios la intervención más radical que puede imaginarse. En efecto, por la iluminación divina ve el hombre la verdad, según San Agustín, pero esa verdad es ya ella por sí verdad porque es racional -rationes aeternae. En cambio, para Descartes la verdad no es por sí verdad, o dicho de otra forma, la verdad no es verdad porque es racional, sino, al revés, es racional porque Dios ha querido crear esa conexión que es la materia de la verdad, como lo que necesariamente es. De donde resulta que la intervención divina rehusada por Descartes al acto iluminante surge aún más radical en el objeto que esa iluminación hace ver. Nótese de paso lo peregrino del caso: para el iniciador del racionalismo moderno la racionalidad es originariamen- te irracional, y la necesidad misma resulta ser la gran contingencia.
Parecería en consecuencia que seguimos en la tradición aristotélica, que el intuito no es sino el nous del Estagirita y que el fundamento de las verdades primeras es la evidencia o carácter de per se notae. Más esto no es cierto. En Descartes tiene todo ello una significación muy diferente. En primer lugar, la operación del nous aristotélico cuando entiende consiste primariamente en captar, tocar - qinggnein, thingánein- la Realidad misma de la cosa o la cosa como real. La verdad del pensamiento como tal pensamiento, por ejemplo de una proposición, es posterior a la verdad como captura de la Realidad misma por la inteligencia. De aquí que la proposición verdadera en Aristóteles es siempre transcendente a sí misma, habla de las cosas reales y vale para ellas. El principio de contradicción proclama que la Realidad misma no puede ser contradictoria. Mas en Descartes, la conexión que el intuito advierte y reconoce es una conexión entre ideas como tales. La verdad es aquí primariamente un carácter propio a la relación entre ideas. En segundo lugar -consecuencia de lo anterior- aunque la verdad evidente o per se notae no tiene, a fuer de tal, un fundamento o razón fuera de ella, su evidencia no carece de un fundamento interno. En efecto,
la conciencia de la necesidad en la conexión de dos ideas se funda en que estas son simples. La idea simple no permite el error por carecer de toda multiplicidad interior. De aquí que la relación entre dos ideas simples sea también simple. Diríamos que la simplicidad de las ideas cuya conexión se contempla no «deja juego» ni opción a la mente para advertencias diversas entre las cuales elegir y al elegir, errar.
Entre dos conexiones simples descubrimos, a su vez, una nueva conexión. Esta, en cuanto conexión, no es menos simple que las conectadas y el intuito que nos la descubre es también un acto simple de intelección. Más por lo mismo, se encuentra este nuevo acto en una situación distinta de los primarios. Ve él la nueva conexión pero su misma simplicidad le impide ver al mismo tiempo cada una de las dos conexiones simples por él o en él conectadas. Su evidencia se refiere sólo a la conexión de segundo grado. No le constan con evidencia actual las dos de primer grado, sino que recibe la verdad de estas a cuenta de la memoria. Este intuito, que parte de verdades supuestas y a base de ellas reconoce una nueva, es, por tanto, una función de conocimiento distinta del primario intuito: se llama deducción. Merced a ella llegamos de unas verdades a otras que forman una «cadena» de conexiones evidentes. El movimiento de la mente que produce y recorre esa «cadena» es el razonamiento. La imagen de la cadena aparece una y otra vez en Descartes. Ella expresa con fuerza imaginativa la relación de evidente conexión entre cada dos verdades, la continuidad de la serie total en la teoría deductiva, y el principio metódico de que la ciencia consiste en ordenar nuestras ideas de modo que se pase de la una a la otra de manera evidente.
Aparece todo esto ante Descartes cuando en su juventud escruta obseso cuál fuera el «modo de pensar» o método que los antiguos matemáticos usaron para crear la aritmética y la geometría, sobre todo esta última, prototipo durante tantos siglos e igualmente para él, de la teoría deductiva. A su juicio no era posible que aquellos cuerpos doctrinales se hubiesen ido formando al acaso por una acumulación de afortunados hallazgos. Cree firmemente que los antiguos matemáticos poseían un método, pero sospechaba que lo ocultaban deliberadamente como un secreto de fabricción 264. Solo en épocas ya muy avanzadas se encuentran en Pappus y en Diofanto algunas indicaciones sobre el procedimiento mental en que la matemática consiste 265.
Según Pappus hay dos vías que seguir en la ciencia: el análisis y la síntesis. El análisis parte de lo que se busca -zhtoumenon-, es decir, dél problema mismo y dándolo por resuelto en un sentido -gegonos (gegonós)- lo descompone siguiendo cierto orden en partes que nos sean ya conocidas, y en última instancia en proposiciones que tengan valor o rango de principios. En la síntesis procedemos inversamente: partimos de estas verdades últimas y ordenándolas y combinándolas según la naturaleza, llegamos a lo que nos proponemos, a saber, la consistencia- de lo buscado 266.
Descartes había estudiado muy atentamente a Pappus, no obstante su desafección a la lectura. Es lo más probable que conociese también el comentario de Proclo a la obra de Euclides donde se insiste sobre ambos métodos y, dicho sea de paso, se atribuye a Platón la invención del analítico, que enseñó a Leodamas, su discípulo matemático. El famoso problema que lleva el nombre de Pappus le había sido propuesto por Golius en 1631, según certifica Leibniz 267. Ahora bien, las meditaciones dedicadas a resolverlo fueron ocasión para que la idea de la geometría analítica cuajara plenamente en Descartes 268 .
El enunciado de Pappus es muy sobrio. No intenta siquiera ser una teoría y menos filosófica. Es la simple reflexión de un matemático creador sobre lo que se sorprende haciendo. Por ello ni se nos dice cuáles son las condiciones de lo «buscado», problema o cuestión, ni cuáles los requisitos de los principios.
La ciencia, sin duda, se propone conocer las cosas pero estas no entran sin más en la ciencia. Tienen antes que convertirse en cuestiones. Estas son el punto de partida de la operación cognoscitiva. De aquí que sea de suma importancia precisar lo que es una cuestión científica. Esta no es simplemente algo que ignoramos. En la cuestión hay, claro está, algo desconocido y ello nos mueve a ejercitar la faena de conocer. Pero ese algo desconocido tiene que aparecer determinado de alguna manera y esa su determinación tiene que consistir en algo que nos es ya conocido. Toda cuestión, pues, se descompone en dos partes: la incógnita y los datos que la determinan como tal concreta incógnita. Si una cuestión no tiene estos caracteres, por muy interesante que parezca, la ciencia no tiene nada que hacer con ella. No hay, pues, para la teoría deductiva problemas absolutos, sino solo relativos a ciertos datos. Estos proporcionan continuidad entre lo que sabemos y lo que no sabemos pero podemos saber.
Son, pues, las cuestiones compuestas, y su solución con- sistirá en descomponerlas hasta llegar a las últimas partes ingredientes que sean simples. Estas no pueden ser cuestión porque son evidentes o per se notae.
La relación entre géneros y especies que hacía funcionar el «modo de pensar» aristotélico-escolástico queda sustitui- da por la relación entre ideas compuestas e ideas simples .
[Aquí se interrumpe el manuscrito]
APENDICES
1 DEL OPTIMISMO EN LEIBNIZ
[Discurso inaugural del XIX Congreso de la Asociación Española para el Progreso de las Ciencias, celebrado en San Sebastián del 7 al13 de abril de 1947. Publicado por la Asociación en 1948.]
Cumplíase el año pasado el tricentenario del nacimiento de Leibniz, y la Asociación Española para el Progreso de las Ciencias quiso que, al reunirse sus miembros, fuese dedicado el discurso inaugural a rememorar en alguna manera tan egregia figura del pensamiento occidental. Al ser forzoso demorar hasta este año la reunión proyectada y quedar, por tanto, la fecha del homenaje desplazada de la que corresponde al tricentenario, pareció, sin embargo, que debía cumplirse el propósito inicial. No era bueno que esta Asociación dejase de consagrar alguna de sus manifestaciones al recuerdo de una de las mentes más poderosas con que ha sido regalado el destino europeo. Se ha dicho muchas veces, y no sin fundamento, que si Aristóteles fue el intelecto de más universal capacidad en el mundo antiguo, lo es Leibniz en el moderno. No hay disciplina entre las fundamentales del «globo intelectual» que Leibniz no haya poseído y, lo que es más sorprendente, en que no haya dejado huella creadora. Renueva la lógica en la forma más original, amplía fabulosamente los dominios de la matemática, reforma los principios de la física, fecunda la biología con nuevas hipótesis, depura la teoría jurídica, moderniza los estudios históricos, da a la lingüística nuevos horizontes proponiendo el gran tema de la gramática comparada. Sobre todo esto, construye uno de los doctrinales filosóficos más completos y más pulcros en su detalle.
Habría motivos rebosantes para considerar a Leibniz como el hombre que en forma más intensa, completa y acendrada simboliza el destino intelectual de Europa. Mas, por lo mismo, como todo destino es determinado y tiene sus límites o deficiencias, Leibniz simboliza también los términos y defectos de nuestra cultura. Aparte sus dotes personales de cuantía casi mitológica, había, para que Leibniz pudiera llegar a ser ese símbolo, razones de circunstancia. En su tiempo, efectivamente, llega la civilización europea a su máxima integración. Porque una civilización es una gigantesca integración de principios y de normas, de usos y de ilusiones, ala vez que es una integración social de seres humanos que conviven en comarcas, en naciones, en un área ultranacional sobre la cual imperan ciertos modos de ser hombre y la consiguiente solidaridad. El proceso de integración civilizadora es sumamente lento, difícil, problemático. Está siempre en peligro de no lograrse, y cuando se ha logrado está siempre en peligro de malograr- se. Hacen falta muchos siglos para que una civilización se organice, y bastan tres o cuatro generaciones para que una civilización se volatilice. Puede afirmarse que en torno a 1700 el modo europeo de existir humanamente consigue su máximum de forma, es decir, que un mayor número de hombres habitantes en la contigüidad territorial de nuestro continente y sus islas llegó a estar informado por un mayor número de principios orgánicamente reducidos a unidad. La mente de Leibniz es la expresión más cabal de esa hora afortunada. En ella convergen la herencia de la antigüedad clásica con la rehabilitación del pasado medieval y la más potente innovación de las ciencias que caracterizan la modernidad. En ese milenario movimiento de integración europea había habido, sin embargo, un hecho de grave desintegración: la dispersión del cristianismo en profesiones divergentes acontecida durante el siglo XVI, a la que acompañó un crecimiento, hasta entonces ni de lejos presumible, de lo que se llamó «libertinos», es decir, de hombres exentos de la fe religiosa. Manifestación secundaria de este hecho fue que en los hombres de ciencia activos durante la segunda mitad del siglo XVI y primera del XVII, aunque personalmente no fuesen «libertinos», más aún, aunque personalmente sintiesen una fe viva, no suele aparecer claro el nexo entre la religión y la razón. Hombres como Bacon, Galileo, Descartes, procuran prescindir en su obra científica de cuanto pueda tangentear los temas dogmáticos. Sería un error atribuir esto a latente irreligiosidad que hubiese en ellos. La actitud con respecto ala religión es, sin duda, distinta en esos tres hombres; pero del más cauteloso de entre ellos, que fue Descartes, nos consta el fervor religioso. Se trata, pues, de un imperativo de la época. Viene a confirmarlo el cambio que pronto se produjo. En efecto, las dos generaciones nacidas en torno a 1626 ya 1641 -la cual incluye a Malebranche ya Leibniz- son, tal vez, las que más eficazmente han unido la inspiración religiosa al pensamiento racional. Ex- presión curiosa de ello, si se quiere ligeramente caricaturesca, es el médico y biólogo Dodart -nacido en 1634- que, según nos refiere Fontenelle en su Elogio, aprovecha el ayuno de Cuaresma para estudiar sus efectos en el organismo y se pesa, hallando que en cuarenta y seis días ha perdido ocho libras y seis onzas, o sea la catorceava parte de su sustancia, y que luego, en cuatro días, ha ganado cuatro libras. Con esto pretendo tan sólo hacer constar en la forma más breve, y que, por serio, resulta punzante, cómo la persona de Leibniz coincide con un nuevo impulso de integración en la vida europea, tan maduro y enérgico que se propuso corregir aquel único hecho de grave desintegración padecido por nuestra civilización en ese proceso ascensional hacia la unidad. Pues fue entonces cuando ha estado, no diré más cerca, pero sí menos lejos de lograrse la reunión de las profesiones cristianas. A este empeño, como es sabido, dedicó Leibniz grande parte de su esfuerzo y su entusiasmo.
En los viejos manuales de historia de la filosofía se llamaba a la doctrina de Leibniz «eclecticismo» .Siendo la filosofía entre todas las faenas humanas aquella que más esencialmente reclama una inspiración unitaria, decir de una filosofía que es ecléctica equivale a decir que no es una filosofía. La doctrina con ese vocablo calificada se nos presenta como un zurcido de fragmentos heterogéneos aglutinados por una intención exterior a ellos: no cabe una imagen más infiel al pensamiento leibniziano. Leibniz no fue un ecléctico, sino todo lo contrario, un genial integrador, es decir, una mente que acierta a transformar la múltiple y de apariencia divergente en auténtica unidad. El error que implica esa calificación de «eclecticismo» proviene de atribuir la gran empresa de unificación teórica que Leibniz ejecutó a una propensión personal que le llevaba más a afirmar que a negar, más a la conciliación que a la polémica. Por eso convenía, aunque fuera con el mayor laconismo, hacer constar que el movimiento de integración no brota de la psicología de Leibniz, sino, viceversa, Leibniz es un integrador porque toda la historia de Europa, llegada a la culminación de su proceso, proponía y hacía posible ese magnífico proyecto. Leibniz puso de suyo la capacidad de darle cima con sus dotes excepcionales y las circunstancias de su educación que le permitieron absorber, cuando aún era adolescente, casi todas las principales disciplinas. Conviene, sin embargo, recordar el extraño hecho de que, habiendo de ser Leibniz uno de los más grandes matemáticos que han existido, no conoció la ciencia matemática, fuera de lo elemental, hasta después de sus veintiséis años, con ocasión de su viaje a París y su convivencia allí con los hombres de ciencia contemporáneos. Este es un síntoma del estado en que la devastadora Guerra de los Treinta Años dejó a la vida intelectual alemana.
Pero no creo que sea la más fecunda manera de llenar el breve rato de que dispongo dedicándolo al vano intento de dibujar el conjunto de la figura histórica de Leibniz, ni siquiera de exponer la arquitectura de su sistema filosófico, cuya gracia, ingenio y rigor se nos oscurecerían al comprimirlo en un violento extracto. Pienso que puede ser algo más fértil hacer lo contrario: tomar una tesis particular de su doctrinal que tolere, sin demasiada violencia, ser desgajada de otras, aunque no de todas las demás, y ya que el tiempo no da para más, enunciar los títulos de algunas nuevas investigaciones a que ella invita. A este fin, nada me parece más idóneo que la más famosa, la más popular de sus sentencias: la doctrina del optimismo.
Si cupiera dar por supuesto el conocimiento de esta doctrina, podríamos, desde luego y sin más, partir a enunciar los puntos de vista sobre ella que considero radicalmente nuevos y que, además son, a mi juicio, decisivos para el porvenir de la filosofía. Pero no debo admitir aquella suposición. A pesar de que Leibniz no es un pensador de estilo hermético sino todo lo contrario, el más diáfano que ha existido, acontece que es muy poco practicado y, consecuentemente, poco conocido. Síntoma de ello es la increíble escasez de libros sobre su obra y persona, que hacen de él, entre todas las grandes figuras filosóficas, la que ha sido menos estudiada; más aún, la carencia de nuevas ediciones de sus tratados y epistolarios alguna vez publicados y el hecho escandaloso de que buena parte de sus manuscritos continúe inédita. Me veo, pues, obligado a consumir la mayor parte de los minutos que esta ocasión me otorga en desarrollar un poco, lo estrictamente necesario para que sea transparente y eficaz, la doctrina leibniziana del optimismo. He aquí la prueba de que ello es forzoso. Por mi gusto, yo me limitaría a citar el siguiente párrafo, donde Leibniz la expone:
«De la Perfección Suprema de Dios se sigue que al producir el Universo ha escogido el mejor Plan posible, en el cual se dé la mayor variedad con el mejor orden; en que el terreno, el lugar , el tiempo queden mejor arreglados; en que se produzca el mayor efecto por las vías más sencillas; en que haya el máximum de potencia, de conocimiento, de dicha y de bondad que el Universo puede admitir. Porque todos los posibles, pretendiendo a la existencia en el entendimiento de Dios proporcionalmente a sus perfecciones, dan como resultado de todas estas pretensiones el Mundo Actual más perfecto posible. Y sin esto no sería posible dar la razón de por qué las cosas son como son y no de otra manera» 269.
No nos hagamos ilusiones: quien hoy lee u oye esas frases sin conocer previamente el pensamiento de Leibniz no puede hacerse cargo de lo que significan. Como en ellas se habla de Dios y de la Suprema Perfección, creerá que se trata de enunciados teológicos o acaso meramente místicos. Y, sin embargo, todas sus expresiones designan conceptos de rigurosa racionalidad que, articulados con la mayor precisión teórica, constituyen un admirable edificio doctrinal. Intentemos, pues, brevemente hacer esto explícito.
El hombre necesita comprender lo que le importa. Lo que le importa es su situación efectiva, lo que solemos llamar la realidad, lo existente, el mundo en que estamos. El hombre no necesitaría comprender la realidad o, lo que es lo mismo, no le seria, además de realidad, cuestión, si el hombre no fuese más que una realidad dentro de la gran realidad que es el mundo, como le acontece a la piedra. Pero no sólo tenemos que habérnoslas con la realidad, sino que nos encontramos también, ya la vez, con posibilidades. Por ejemplo, pensamos que podía muy bien no haber realidad ninguna, que podía muy bien no existir nada. Pensamos, asimismo, que podía existir un mundo real distinto del que existe. Sobre el fondo de esas posibilidades la realidad del mundo pierde su firmeza, se hace cuestionable, se convierte en enigma. ¿Por qué hay algo y no simplemente nada? ¿Por qué el algo que hay es este y .no otro? Como se ve, la presencia de meras posibilidades es más decisiva para el hombre que la realidad misma en que está prisionero. Ellas se interponen entre nosotros y el mundo real. Leibniz fue quien primero vio claramente que el hombre no está en la realidad de modo directo o inmediato como lo está la piedra. Nuestro estar en la realidad es sumamente extraño: consiste en estar siempre llegando a ella desde fuera, desde posibilidades. La cosa es, en concreto, mucho más sencilla que dicha así, en abstracto. Los que están aquí ahora, en la realidad que es esta sala y esta asamblea, no han venido aquí propiamente de sus casas, o del hotel, o de la calle, sino de un conjunto de posibilidades que se les ofrecían para ocupar esta hora de sus vidas. Estar aquí era sólo una de esas posibilidades. Al preferirla y, en efecto, venir aquí, han abandonado, han negado las otras posibilidades, entre ellas, haber seguido en su casa, o en el hotel, o en la calle. Estas tres cosas, estas tres situaciones distintas de la efectiva en que están, eran posibilidades suyas de las cuales se han retirado o retraído, en suma, de las que han venido a estar aquí 270.
Sirve este trivialísimo ejemplo para que entendamos cómo Leibniz se hace cargo de que la realidad nos es problema y nos obliga a esforzarnos en comprenderla cuando surge ante nosotros transformada en una posibilidad entre otras posibilidades, o dicho en otra forma, que lo real es, ante todo, posible 271. Esto lleva a Leibniz a construir una ontología del ser posible. Se suele creer erróneamente que «ontología» es un término escolástico, cuando fue forjado por la primera filosofía que consiguió ganar el pulso al escolasticismo, a saber, la cartesiana. Fue el cartesiano Clauberg el primero en dar aquel nombre a la disciplina que se ocupa del ente en cuanto ente. Cristián Wolff, discípulo de Leibniz, popularizó la denominación merced al extenso influjo que sobre toda Europa logró su obra didáctica. Lo posible no es simplemente nada. Tiene una consistencia y, por tanto, es. La posibilidad de lo posible consiste en no incluir contradicción o, viceversa expresado, todo lo que no incluye contradicción es. La prueba de ello está en que todo lo que no incluye contradicción puede enunciarse en proposiciones de que cabe derivar teoremas y sistemas enteros de verdades. Por eso han podido construirse innumerables geometrías partiendo simplemente de axiomas que no incluían contradicción. El ser de lo posible es un ser mengua- do, pero es ser. Para usar un término empleado por algunos escolásticos de los siglos XIII y XIV, podíamos llamarlo el ens diminutum. Leibniz llama a los posibles «esencias» 272.
Paralela a la doctrina del ser posible o esencial, marcha en Leibniz la doctrina de la verdad o lógica. La verdad, según nuestro filósofo, es la verdad de la proposición. Pero mientras Descartes hace consistir la verdad de la proposición en la evidencia con que nos aparecen ligados dos conceptos -lo que llamó el método de las ideas claras y distintas, Leibniz desconfía del factor subjetivo individual que actúa en toda evidencia, y considera forzoso encontrar como criterio de la verdad un carácter formal que, con la eficiencia automática propia a todo formalismo, la garantice. Una proposición es falsa merced a su simple forma cuando enuncia una contradicción. La contradicción es la falsedad, porque aniquila el sentido de la proposición, hace que esta no diga nada. La forma de la proposición verdadera será, pues, la forma capaz de expresar que excluye la contradicción. Esta es la forma de proposición idéntica: A es A. En ella el predicado aparece de modo patente como incluido en el sujeto, o dicho de otro modo, que no hay en el predicado sino lo que ya había en el sujeto. Esto es lo que enuncia el término es, en su puro valor de cópula, por tanto, en su estricto significado lógico: significa ser en el sentido de in-ser, inesse, inclusión, «estar en» -un concepto en otro. Las identidades son las verdades prototípicas o, como Leibniz las llama, las vérités premières. No hay verdades evidentes, porque nada es sin razón. Toda verdad tiene que ser probada. El privilegio de las proposiciones idénticas consiste en que no hay que salir de ellas para probarlas. Su forma de identidades las demuestra, esto es, da razón de por qué unimos el predicado al sujeto, a saber, porque ya estaba unido, incluso en este. Las verdades que no son idénticas tienen que ser probadas mostrando que pueden reducirse a proposiciones idénticas. ¿Cómo puede hacerse esto? Mediante lo que Leibniz llama el «análisis de los conceptos». Descomponiendo el concepto del sujeto y el del predicado en sus elementos, podemos, por una serie de identidades intermediarias, establecer una continuidad de identificación entre conceptos que parecían diferentes. En esta operación en que lo no idéntico es reducido a lo idéntico consiste lo que más estrictamente llama Letbniz «razón».
Detengámonos aquí un momento y subrayemos lo que todo esto representa. El ser posible incluye todo ser, puesto que el ser real no es sino un caso del ser posible. Pero la posible está, diríamos, hecho de no-contradicción y, por tanto, de identidad, que son, a la vez, los principios del pensamiento en forma o lógico. Resulta, pues, que el ser es íntegramente lógico, coincidente en sus leyes constitutivas con las leyes del pensar; por tanto, que se deja penetrar totalmente por este; en suma, que el ser es plena- mente Inteligible. El entendimiento del hombre es limitado, pero es ilimitada la inteligibilidad de cuanto es. En Leibniz llega a su culminación el racionalismo.
Pero ¿no late bajo todo esto una tendencia a «pintar como querer»? ¿Es cierto que la forma de identidad garantice la verdad de una proposición? Pongamos un ejemplo y, en vez de aducir uno cualquiera, aprovechemos la ocasión para dirigir una mirada de soslayo, sin detenernos más, sobre la actitud de Leibniz ante la prueba onto1ógica de la existencia de Dios que San Anselmo lanzó y que, poco tiempo antes de Leibniz, Descartes había renovado. Si hay un pensador cuyo estilo mental inclinase a aceptar esa prueba, ciertamente que es Leibniz. La prueba ontológica consiste, efectivamente, en mostrar que el predicado existencia está ya incluido en el Concepto de Dios, del Ens perfectissimum, ya que la existencia es la más típica perfección. Sin embargo, vemos a Leibniz vacilar ante ella, y cuando más se acerca a su admisión lo hace Con distingos y reservas y añadidos. He aquí la razón de ello. Para ser verdad que el Ente perfectísimo sea existente, es menester que el Ente perfectísimo sea perfectísimo. Tendríamos una proposición idéntica y, por tanto, una vérité première. Pero Leibniz, que viene de tratar los más intrincados problemas matemáticos, sobre todo del infinito y el continuo, llega a la prueba ontológica como al fuego el gato escaldado. Ha aprendido en matemática a desconfiar de los superlativos. Conceptos matemáticos que prima facie parecen obvios, resulta que son imposibles, que envuelven contradicción: por ejemplo, el concepto de velocidad máxima o el del número mayor de todos los números. El entusiasmo racionalista de Leibniz, su fe en la inteligibilidad, en la logicidad del ser, debió sufrir un enorme traumatismo cuando en región tan próxima ala pura lógica como el número y la magnitud descubrió un abismo de irracionalidad. Una y otra vez se le oye quejarse de lo que llama ellabyrinthus difficultatum de compositione continui. El continuo es un ente esencialmente contradictorio; es, y, sin embargo, es irracional. El continuo es, a la vez, divisible e indivisible. Se le puede dividir, pero de cada división renace siempre de nuevo indiviso. (Por razón de su continuidad, el espacio y todo lo espacial no tiene, según Leibniz, «existencia real», sino que es «fenómeno». Lo fenoménico es la representación que el sujeto tiene de la auténtica realidad. Esa representación es confusa y, por ello, irreductible al cabo del logicismo. Es la «perspectiva» en que la realidad se le presenta y en cuanto «perspectiva», a la vez algo subjetivo y fundado, esto es, motivado en la realidad misma.) Pues bien, ante una proposición como esta: el Ente perfectísimo es perfectísimo, Leibniz cae en la cuenta -y él hace constar que este concepto le lleva a ello- de que no basta que una proposición sea idéntica para que sea verdadera. Es menester antes asegurarse de que el concepto del sujeto es posible, que no envuelve contradicción como la envuelve el concepto de un número máximo. Por ello dirá que las pruebas ontológicas de San Anselmo y Descartes -aparte sus diferencias- son insuficientes y lo único que prueban es algo condicional, a saber, que si el concepto de ente perfectísimo es posible, es indudable que incluye la existencia. (Sería un error atenerse a la formulación de la prueba ontológica que da Leibniz en la Monadología. § 45. Lo que en ella expresó no es compatible con los numerosos lugares donde el filósofo se hace de ella formalmente cuestión y la discute con cuidado. Lo mejor es tener a la vista todos los pasos en que Leibniz se ocupa de esta prueba. Entonces se perfila claramente la que, en efecto, opinaba, ya la vez, se acusan la indecisión y las cautelas que introduce en sus enunciados. Téngase en cuenta, que las fórmulas de la Monadología, si bien son con frecuencia las más impresionantes, son en muchos casos las más infieles al auténtico pensamiento del autor.)
Si Leibniz hubiera seguido atentamente por este camino, o como él mismo dice el filum meditando, habría llegado a la situación en Que hoy precisamente nos encontramos frente a todo logicismo y aun frente a la lógica misma, situación que es estrictamente opuesta al movimiento que él inició en lógica y en matemática y que, en marcha ascendente y de apariencia triunfal, siguió hasta el segundo decenio de este siglo.
No basta, pues, con reducir lo no idéntico a puras identidades para que el pensamiento sea lógico. Es preciso estar seguro de que los conceptos mismos, cada uno por sí, son posibles, es decir, no envuelven contradicción. Para ello sería necesario una de estas dos cosas: primera, llegar a conceptos absolutamente simples; ahora bien, aunque llegásemos a ellos, no cabría prueba de que lo son. Segunda: probar que un concepto no envuelve contradicción en ninguna de sus consecuencias. y he aquí que cuando en tiempos recientes se ha intentado, de verdad, construir el cuerpo de la lógica, que hasta ahora era, más bien, un mero proyecto, un desideratum y, como antes dije con expresión trivial, pero muy deliberada, un «pintar como querer», se ha encontrado que no es posible demostrar de un concepto que no implicará contradicción.
He aquí, señores, uno de los puntos que hubiera yo querido desarrollar en esta ocasión, uno de esos temas que, como anuncié, afectan radicalmente al porvenir de la filosofía a la vez que al futuro de las ciencias y, por tanto, al destino del hombre occidental. Conmemorar la figura intelectual de Leibniz lleva inevitablemente a enfrentarse con esta enorme cuestión. Porque Leibniz y la tendencia que él inicia -tendencia, repito, dominante hasta comienzos de este siglo- representan el momento áureo en que el hombre ha creído con mayor vehemencia poseer , efectivamente, un instrumento indefectible para interpretar la realidad y saber a qué atenerse respecto a ella: la lógica. No deseo asustar a nadie, y menos cuando penalidades de tantos órdenes y especies acosan a todos los vivientes, hasta el punto de no parecer exorbitante dudar de que haya hoy alguien en el mundo que sea feliz; pero en una «Asociación para el Progreso de las Ciencias» y en ocasión de rendir homenaje a Leibniz, homenaje que obliga a hacer constar su limitación, me parece ineludible declarar lo siguiente:
Cuando los conflictos bélicos y sociales de estos años suspendieron el trabajo científico, las dos disciplinas ejemplares -La lógica y la matemática- habían entrado en lo que se llamó «crisis de sus fundamentos». Esto significa lisa y llanamente que la lógica, instancia suprema a que se remitía todo lo que era cuestionable, se había hecho para sí misma cuestión. Quiero retenerme dentro de este eufemismo. Por tanto, cuando esos conflictos transcurran y vuelva a existir esa calma que Aristóteles llamaba scolh y Descartes llamaba loisir, pero que ambos coinciden en considerar inexcusable para el trabajo científico, no habrá más remedio que sumergirse denodadamente en el abismo que la cuestionabilidad de la lógica anuncia. El problema es pavoroso, pero si la filosofía ha de continuar como humana ocupación, no tendrá más remedio que afrontarlo. Porque la filosofía nació, precisamente, como una resolución de mantener serenidad ante los problemas pavorosos. Sus iniciadores, aquellos hombres que por vez primera se encontraron ejercitando el modo de pensar que luego iba a llamarse filosófico y que les descubrió las primeras visiones de lo real a que sólo se llega mediante puros conceptos, no sabían cómo denominar eso mismo que se sorprendían haciendo. No tener nombre es síntoma de que algo es nuevo. Relativamente al pensamiento creador, la lengua es siempre arcaica. Debía haberse prestado más atención a los esfuerzos que aquellos hombres emplearon para denominar lo que estaban haciendo. Es una serie de ensayos emocionantes para decir lo nuevo con las palabras viejas y que, por tanto, significaban otras cosas ya sabidas. Parménides sobre todo, el primer hombre que ha filosofado, busca en su poema expresiones con que poder patentizar a los demás en qué consiste la nueva vía mental por él descubierta, y entre ellas hay una que me parece magnífica. Para enunciar, de un lado, el inaudito carácter de universalidad o totalidad propio a las tesis que más tarde se llamaron filosóficas v, del otro, el carácter paradójico de esas tesis que las hace dar en rostro a todas las opiniones recibidas y suponen, por lo mismo, coraje en quien se decide a aceptarlas y, más aún, en quien se decide a proclamarlas, Parménides llamará a su disciplina «la verdad rotunda del corazón impertérrito» 273. Por ello dije que la filosofía no puede excusarse de afrontar resuelta- mente los problemas pavorosos.
Pero de la rápida ojeada que hemos dirigido a la lógica de Leibniz -sin la cual su doctrina optimista no nos sería transparente- volvamos a su ontología del ser posible que, como dije, incluye todo ser. Los posibles o esencias consisten en no implicar contradicción, es decir, en no ser imposibles. Pero, al mismo tiempo, posibilidad significa posibilidad de «existir real». Por la razón que luego se verá, me atengo a la terminología del propio Leibniz. En el breve tratado De rerum originatione radicali 274 llama a la esencia realitas possibilis ya la existencia essentiae exigentia. Para Leibniz lo posible es de suyo opción a existir. Allí mismo acumula las expresiones que designan esta pro- pensión a existir de todo lo posible. Así leemos: «Puesto que existe, en efecto, algo y no simplemente nada, es forzoso que en las cosas posibles, que en la posibilidad misma o esencia haya una exigencia de existir o, por decirlo así, una pretensión ala existencia y, para expresarlo en un solo giro, que la esencia por sí misma tiende a la existencia.» Al pronto esto no se entiende. Aplicando el principio más característico de Leibniz, que es, a su juicio, el principio de todo pensar y de todo ser, a saber, el principium rationis reddendae, el imperativo intelectual de que es preciso dar razón de todo, no vemos por qué baste que algo no sea imposible para que tenga la pretensión y, por tanto, algún derecho a existir. Los posibles son eternos. No han sido originados. No son, como pensaba Descartes con los nominalistas de los siglos XIV y XV, arbitrarias producciones de la voluntad divina. El ser de los posibles radica en ser presentes eternamente al entendimiento de Dios; en rigor son el acto perenne de este entendimiento. Ahora bien, Dios es para la filosofía estrictamente la causa de que la Existencia prevalezca sobre la no-Existencia, o, dicho en otros términos, la causa de que haya algo más bien que nada. Dios es Existentificans. Mas como ningún posible exhibe razón alguna para existir más y antes que otro, la fuente de existencia que es Dios se extiende, por igual, sobre todos, y esta es la causa de que «omne possibile habeat conatum ad Existentiam» o, como dirá con una expresión del más hirsuto goticismo escolástico, que «omne possibile Existiturire» -que todo lo posible está en futuro de existir 275.
Pero esto no trae consigo que todos los posibles lleguen a existir. Porque si bien cada posible excluye su interna contradicción y por esto es posible, no está dicho que no se contradigan entre sí. Para existir juntos es menester que sean compatibles, o, como Leibniz dice, compossibiles. Muchos de los posibles se estorban, pues, mutuamente para pasar a la existencia. Aun en la esfera misma de la posibilidad resultan inaptos para formar la unidad de multiplicidad que es un mundo. Esto representa una primera selección entre las posibilidades para conseguir la existencia. Quedan solos los conjuntos de composibles. Cada uno de estos conjuntos es un mundo posible. ¿Qué razón hay para que de todos esos mundos posibles sea el actual nuestro mundo efectivo, el que efectivamente existe? Nuestro mundo es un hecho o, si se quiere, un inmenso conjunto de hechos. Pero entre todos esos hechos no hay ninguno que otorgue a nuestro mundo derecho a existir. Su existencia es injustificada, no tiene por sí razón de existir. Es, por tanto, algo irracional. Baste considerar que mientras lo contrario de lo posible es imposible -y esto hace que lo posible sea homogéneo a la lógica, racional e inteligible- lo contrario del mundo real no es imposible: podrían existir muchos otros mundos que son, por ello, posibles; más aún, no es imposible que no existiese ninguno, que no hubiese nada. Esta posibilidad de su contradictorio es lo que hace ser irracional prima facie al mundo existente y lo que Leibniz entiende por ser un hecho. La terminología escolástica llamaba a esto contingentia. Pero Leibniz no rinde su racionalismo ante la opacidad del hecho que es el mundo. Siguiendo el estilo intelectual que su lógica nos ha revelado y que consiste en un pensar utópico, idealizante, nos dirá que la irracionalidad del hecho es sólo aparente y relativa a nuestra limitada inteligencia. Si nosotros, como Dios, pudiésemos tener presente cuanto este mundo contiene y además todos los otros mundos posibles, nos aparecería con rigorosa consecuencia lógica por qué es este mundo el que existe y no los demás. Lo que hace al hecho, a la realidad existente opaca ala pura logicidad es la acumulación, excesiva para nosotros, de razones. Habría tantas razones con que contar para deducir este mundo, como se deduce un teorema matemático o se concluye un silogismo, que se empastan las razones unas sobre otras como los corales en el mar, y como estos forman las islas en que el coral deja de ser visible, de puro ser racional la realidad se nos hace impenetrable, ininteligible.
El ser posible constituye un orbe luminoso, donde nuestra razón penetra obteniendo las «verdades eternas» de la lógica y de la matemática, aunque en esta última comienzan las zonas pelúcidas. Ante el hecho del mundo, en cambio, tenemos que descender a una segunda forma de racionalidad que son las vérités de fait o verdades contingentes. No nos basta para llegar a estas, por tanto para hacernos inteligible lo existente, con el principio de contradicción que dirigió nuestros pasos en un orbe puramente lógico. Necesitamos otro principio que suscita otro tipo de razón, de intelección, distinto del que consiste en la mera advertencia de identidades.
Un mundo es para Leibniz un agregado de esencias. Notemos, de paso, que la idea de mundo es la menos refinada de Leibniz, porque una mayor reflexión haría ver que el mundo no resulta de la agregación de sus partes, sino que, inversamente, para que una cosa sea, es menester que haya previamente un mundo en orden al cual la cosa es. Pero dejemos ahora este difícil asunto. Los mundos serían agregados de posibilidades compatibles unas con otras o composibles. Unos contendrían mayor cantidad de posibles que otros. y como lo posible es, según dijimos, realitas possibilis, donde realidad significa, lo mismo que en los escolásticos, no existencia sino ser positivo en oposición a lo que es privación y negación, tendríamos que un mundo entre los posibles contendría un máximum de realidades, por tanto, un máximum de positividad. Mas para ello, tendría además ese mundo que estar organizado con un máximum de orden; de otro modo las realidades se estorbarían, es decir, se imposibilitarían unas a otras. Pero, a su vez, un máximum de orden implica que sea obtenido mediante un máximum de simplicidad en las vías de su ordenación. Todos estos caracteres vienen dados, pues, por el supuesto mismo de un máximum de realidad 276.
Llegamos al punto crucial de la doctrina leibniziana y conviene que hagamos un esfuerzo para entenderla rigorosamente.
En el orbe de la posibilidad no cabe un más o un menos, quiero decir que un algo no puede ser más o menos posible que otro. O es posible o es imposible, tertium non datur. Por tanto, ese mundo posible que contiene máxima realidad o posibilidad, máximo orden y máxima simplicidad en cuanto posible, no se diferencia del que contenga menos de esas calidades. Lo cual significa que el paso de la posibilidad a la existencia es un paso absoluto.
Pero el mundo existe. Ese es el hecho. Por tanto, ese paso absoluto fue dado. Hubo, pues, un poder absoluto que lo dio. Esto nos permite dar razón de que algo exista y no más bien nada. Pero no da razón de que exista, precisamente, lo que existe y no otra cosa posible. Aquel poder absoluto el cual, dice Leibniz, uno vocabulo solet appellari Deus, tuvo que elegir entre los posibles. Esto modifica radicalmente la condición ontológica de estos. Dejan de ser mera y simplemente posibles al ejercerse sobre ellos la operación de elegir, de preferir. Aun siendo, igualmente, posibles, dejan de ser iguales, pero en un orden que no es primariamente ontológico si por «ser» entendemos, nudamente y sin adscripciones, «ser» .Dejan de ser iguales en un orden estimativo, en el cual hablamos, no de «ser» y «no ser», sino de bueno, malo, mejor, óptimo. Es ciertamente difícil pasar de la posibilidad a la existencia; mas, por ventura, ¿es más fácil pasar del nudo ser ala noción de lo bueno, del orden entitativo al estimativo ? Veamos lo que en tan apretada cuestión nos dice Leibniz: «Tan pronto como Dios ha resuelto crear alguna cosa, tiene lugar un combate entre todos los posibles, ya que todos pretenden a la existencia. Aquellos que juntos producen más realidad, más perfección, más inteligibilidad, triunfan. Claro es que todo este combate sólo puede ser ideal, es decir, que sólo puede consistir en un conflicto de razones en el entendimiento más perfecto, que no puede dejar de comportarse en la forma más perfecta y, por consiguiente, elegir lo mejor.» Leibniz hace constar que Dios no está necesitado a ello por una necesidad metafísica sino moral. Necesidad metafísica llama Leibniz a la necesidad de puro logicismo. «Si Dios -nos dice- estuviese necesitado por una necesidad metafísica a producir lo que hace, produciría todos los posibles o nada 277 ». Esto es lo que yo expresaba antes con fórmula que Leibniz no emplea, diciendo que en su ser todos los posibles son iguales.
Para dar razón del mundo existente hay que recurrir a un principio ajeno a la lógica, hay que admitir lo que Leibniz llama «el principio de lo mejor o de la conveniencia». Mientras el ser posible es porque no contiene contra- dicción, el ser existente, el mundo efectivo, es porque es el mejor, porque es óptimo.
El optimismo de Leibniz no es, pues, una cuestión de humor o de temperamento. No es el optimismo que alguien siente, sino el optimismo que algo es. Representa una dimensión ontológica. Es el optimismo del ser. No se trata de que, observando los hechos que componen el mundo, hagamos un aforo comparativo de la dosis de bien y de mal que ambos manifiestan a fin de concluir cuál de ambos predomina. Aforo tal es ilusorio. Fue el error de Schopenhauer intentarlo y creer que por consideraciones empíricas se puede llegar a decidir si el mundo es bueno o malo. Esto le lleva a juzgar razonamiento eficaz, invitarnos a que comparemos el placer de la zorra cuando se come a la liebre con el dolor de la liebre cuando se la come la zorra. Así no se puede fundar un pesimismo ontológico. En Leibniz, por el contrario, la optimidad del mundo es previa a la contemplación de su contenido. El mundo, a su juicio, no es el mejor porque sea como es, sino, viceversa, es como es, fue elegido para existir, porque era el mejor. Es, pues, un optimismo a priori. Nuestro mundo, antes de ser el existente, era ya el mejor y por eso llegó a existir.
Ante esta doctrina de Leibniz lo primero que nos sorprende es que sorprendiese. Porque todo el pasado de la filosofía, desde sus orígenes, es una continua afirmación de lo mismo. A la espalda de Leibniz, la filosofía medieval expone la doctrina de los predicados transcendentales, es decir, de aquellos caracteres que el ser, simplemente porque es, posee. Uno de ellos es la bondad. El ente y lo bueno se reciprocan. Esta doctrina de los transcendentales aparece, según creo, en el siglo XII. Alejandro de Hales parece ser el primero en enunciarla. La había tomado de los árabes, que son los primeros escolásticos y que al sustentarla no hacían sino escolarizar el pensamiento de Aristóteles. En el libro de este Sobre las partes de los animales, se lee que «la Naturaleza hace lo mejor entre lo que es posible» 278 Pero más radicalmente sostendrá en el último libro de la Metafísica que la sustancia, por tanto, lo que propia y últimamente es, es gracia a que posee cuanto necesita, gracias a su autarquía o suficiencia. Esto le permite sostener- se en el ser, perseverar en él, salvarse –sotería. Y todo esto, a su vez, porque es Bien 279.. Aunque en este lugar Aristóteles polemiza con su maestro por otros motivos, al decir eso no hace sino profesar el más puro platonismo. En el Timeo leemos que el Dios o demiurgo al conformar el mundo quiere que este sea lo mejor posible 280. En la República dará Platón la expresión más extrema a este pensamiento, por lo visto, inveterado. Dirá que aún hay algo «más allá del ser, superior a él en poder y dignidad»: este algo, previo al ser, es el Bien, Agathón. A lo que el interlocutor replica: ¡Menuda hipérbole nos propone Sócrates!
No veo yo que se haya nunca esclarecido congruamente esta paradoja platónica que, por otra parte, vemos constituir la raíz de toda la filosofía primera u ontología hasta Leibniz. ¿Por qué siempre que se trató de pensar el ser se tropezó con el bien, con lo bueno? Pues yendo aún más hacia atrás, hallaríamos que Heráclito sentencia: «Para el Dios todas las cosas son bellas y buenas y justas. En cambio, a los hombres les parecen justas unas e injustas otras» 281. Dios significa en Heráclito el punto de vista desde el cual se ve el auténtico ser. Con esto hemos llegado al nacimiento de la filosofía.
Resulta entonces que el famoso optimismo de Leibniz es, más bien, el optimismo perenne de la filosofía, y no se comprende bien por qué la idea leibniziana causó tanta sorpresa y dio tanto que hablar y tanto que reír, gracias a Voltaire, el cual si hubiera reparado mejor en el conjunto de sus propias ideas, habría visto su coincidencia con lo que, dicho por Leibniz, le parecía risible.
Ciertamente que hay una diferencia entre lo que Leibniz enuncia y lo que siempre sostuvo la filosofia, y esta diferencia merece ser íntegramente pensada. Leibniz no dice, como los demás, que el ser es bueno. Parece no contentarse con ello. Necesita decir que es el mejor y que es el óptimo. Esto nos hace caer en la cuenta de que habla en comparativo, y ahora sí que nos sorprendemos. Porque resulta que Leibniz, con todo su famoso optimismo, no afirma que el mundo es bueno simpliciter, sino sólo que es el mejor de los posibles, lo cual significa que los demás son menos buenos, por tanto, que incluyen mayor mal, por tanto, que son peores. y he aquí cómo, al afirmar que nuestro mundo es el mejor posible, en rigor reconoce sólo que es el mejor de los no buenos, por tanto de los malos. Esto nos hace colegir lo que menos podíamos sospechar: que el mundo no sólo no es bueno, sino que un mundo simpliciter bueno, por tanto, sin maldad, es imposible. De otro modo sería ese el existente y no el nuestro.
La cosa es menos paradójica y extravagante de lo que, al pronto, se juzgará. En toda cima culmina una ascensión, pero también, por el otro lado, comienza un descenso. La mente de Leibniz es divisoria en la historia de la filosofía. Hasta él avanza eq crescendo el optimismo radical del pensar que se inició en Grecia con la filosofía y que tiene su prehistoria en la mitología helénica y hasta en zonas aún más remotas, anteriores a la mitología. Pero, ala vez, en Leibniz comienza el pesimismo. Este aparece ya a la vista en su gran discípulo Kant. Este pesimismo larvado que encontramos dentro del optimismo leibniziano se encuentra en casi todas las dimensiones de su sistema, pero sobre todo en lo que es cima de su metafísica, en la doctrina de las mónadas que no hemos podido afrontar en este breve discurso. La idea de mónada tiene en leibniz el papel de dar razón y servir de fundamento a la segunda «verdad de hecho primitiva» que agrega al cogito cartesiano. En efecto, no solo es verdad que existo como pensante, sino que pienso una muchedumbre ilimitada de pensamientos, plura a me cogitantur. Esto reclama una muchedumbre ilimitada de realidades a que aquella muchedumbre mental corresponde, si bien con una correspondencia que no necesita ser adecuada. No hay, pues, mónada si no hay infinitas mónadas, y no hay infinitas mónadas si no son discernibles, y no son discernibles si no posee cada una diverso grado de realidad, esto es, de perfección, ya que para leibniz «perfección» es quantitas realitatis. Por tanto, no hay mónadas si no hay relativa imperfección. Esta consiste en la percepción confusa, que es un mal. De donde resulta que sin este mal constitutivo, adscrito a la raíz de cuanto es -salvo Dios-, no podría haber nada. Un ente -salvo Dios- que no fuese imperfecto sería un «desertor del orden general». También el optimismo de Platón es utópico. En la República, leemos que las cosas buenas de este mundo no son propiamente buenas, sino agauoeidhz, agalhoeidés, «buenoides», esto es, casi-buenas 282.
He aquí, señores, el tema sobre el cual hubiera yo querido hablar a los presentes: qué significan, últimamente, el optimismo y el pesimismo en ontología; qué sentido tiene en su postrera raíz decir que el ser es bueno, y qué sentido puede tener también pensar que. el ser, en cuanto ser, es malo. Aunque parezca otra cosa, señores, de eso se está tratando hoy, si bien más activa que teóricamente, en todas las dimensiones del mundo humano.
El propio Leibniz anduvo cerca de plantearse este tremendo problema. Veía a Dios en cuanto sagesse el bonlé luchando contra la maldad del ser que su entendemenl le hacía presente. La lectura de la Teodicea nos deja flotando en la mente esta consecuencia: de tal modo es malo el ser que ni Dios mismo ha podido contrarrestar plenamente su maldad y ha tenido que pactar con ella para evitar un mal mayor 283. Llega a fórmulas que equivalen a algo así como un maniqueísmo interior a Dios. «Il a véritablement deux principes, mais ils sont tous deux en Dieu, savoir son Entendement et sa Volonté. L 'entendement four- nit le principe du mal, sans en etre temi, sans etre mauvais ; et représente les natures comme elles sont dans les vérités étemelles; il contient en lui la raison pour laquelle le mal est permis, mais la volonté ne va qu'au biem» 284. Por otra parte, reconoce que una justificación concreta de los males efectivos que nuestro mundo contiene «nous est impossible dans l'état ou nous sommes; irnous suffit de faire remarquer que rien n'empeche qu'un certain mal particulier ne soit lié avec ce qui est meilleur en général. Cette explication imparfaite et qui laisse quelque chose a découvrir dans l'autre vie, est suffisante pour la solution des objections, mais non pas pour une compréhension de la chose».
Ejemplo es todo este decir, del estilo eufemístico tan peculiar de Leibniz, porque enunciado en sus términos precisos significa que actualmente el optimismo es irracional.
Resuelto a no entrar en el tema que me he limitado a insinuar, puedo, sin embargo, dejar entrever un poco su figura precisa añadiendo sólo estas dos observaciones: una es que si el mal efectivo se justifica como evitación de otro mayor, estamos obligados a intentar una disteleología metafísica, esto es, a procurar representamos ese mal posible «aún mayor», del que el mal menor existente es síntoma y, en cierto modo, medida. La otra es que al presentamos el sistema optimista de Leibniz un panorama del ser en que aparece como constitutivo de este una dimensión de maldad, de imperfección, nos hace caer en la cuenta de que falta hasta ahora entre las disciplinas intelectuales una disteleología empírica que debería investigar, definir y analizar la imperfección de la Naturaleza. Solo esta contrapartida frente al inveterado teleologismo del pensamiento puede volver a ajustar la mente del hombre a su destino.
Pero era debido prestar homenaje a una de las mentes más altas que en el planeta se han logrado, y me ha parecido que el más sincero y respetuoso homenaje debía consistir en desaparecer ante su ideal presencia.
[ANEJO]
[Este anejo fue escrito por Ortega con posterioridad al Congreso de la A. E. P. C., pero se incluyó en la mencionada primera edición del discurso.]
El ángulo tal vez más importante y fértil según el cual debería estudiarse a Leibniz es el análisis de la estructura que tiene su ontología, y parece mal abandonar esta breve contemplación de algunas de sus doctrinas más características sin dirigir, aunque sea yendo de vuelo, una mirada a la cuestión, demasiado enrevesada para incluirla en un texto destinado a la audición. La ontología de Leibniz ha sido la única centrada en la modalidad del ser. Las demás enfocan sólo el modo de ser que el lenguaje común llama hoy «realidad». La posibilidad, la necesidad, la contingencia quedan en segundo plano. Por desgracia, la doctrina de la modalidad es de difícil elucidación y además padece deficiencias de terminología que no es hacedero corregir. No hay, en efecto, vocablo filosófico plenamente adecuado en nuestras lenguas románicas para denominar con rigor la que el vulgo llama «realidad». Lo posible en Leibniz es real, se entiende, una realidad posible. A la que el vulgo de hoy llama «realidad» la llama Leibniz «existencia real». No es buena denominación. Porque la que es posible tiene, sin más, una manera de existencia -por ejemplo, la que los matemáticos llaman «existencia matemática»-, y en general, los modos de ser son, claro está, modos de existir. Los alemanes, merced a los dobletes lingüísticos frecuentes en su idioma, pueden distinguir entre Realittit y Wirklichkeit. Podemos verter este último término diciendo «efectividad» o «actualidad» y llamar así al modo de ser las cosas que nos rodean y el de cada uno de nosotros, pero a sabiendas de que no son nombres satisfactorios.
Si confrontamos lo posible y lo necesario de un lado con lo «real» de otro nos salta a la vista una extraña diferencia. Nada puede parecernos posible o necesario sino en virtud de una razón previa. Ambos modos de ser se nos presentan, pues, llevando delante de sí mismos su razón de ser y son por ello eminentemente racionales. Así lo posible «existe» porque no es contradictorio. Con lo efectivo o actual, con la «realidad» no acontece esto. La existencia efectiva de las cosas se nos planta delante, nuda por lo pronto de razón o fundamento que la haga inteligible. Es crudo hecho irracional. Por serlo, irrita nuestra intelección y nos mueve a buscar su razón de ser , prueba de que esta no es desde luego exhibida por la cosa. En principio, lo efectivo o «real» podría existir sin razón ninguna. Constituiría un mundo irracional ininteligible y sin fundamento. Este carácter de ser sin razón de ser, de puro acontecer, es la contingentia.
Lo contingente es un modo de ser tan extraño en comparación con lo posible y lo necesario que la mente al advertir- lo se queda, en efecto, sin saber si se trata de un auténtico modo de ser el Ente o si es más bien un modo deficiente de manifestarse a nosotros el Ente. En Leibniz, como veremos en seguida, queda formalizado este aspecto doble, equívoco, de lo contingente. Varias veces hace constar el esfuerzo que ha empleado para elucidar este modo de ser y, a la vez, nos deja ver su satisfacción por el resultado obtenido. ¿De qué se muestra satisfecho Leibniz? En su carta a Jacques Bemouilli de 2 de diciembre de 1695 285 nos la declara: Sed contingentiae sua jura conservo. ¿Qué hayal fondo de toda esta cuestión? ¿Cuáles son esos derechos de lo contingente?
Se trata de una de las mayores luchas íntimas por que debió pasar Leibniz en su juventud. El racionalismo no puede admitir que algo sea sin razón determinante de su ser: es determinismo. Esto impone al racionalismo una doctrina modal tiranizada por el modo de la necesidad. Si nada es sin razón, todo la que es está necesitado por la razón que la determina. Racionalista, Leibniz no puede pensar de otra manera y su discípulo Wolff no hace sino formular la actitud leibniziana cuando en su Philosophia prima -§ 288- dice: Quadlibet, dum est, necessario est. Esto vale también para lo posible. Siendo su razón de ser la incontradicción, dada esta, la posible existe, como posible, necesariamente. Por eso, las verdades sobre los posibles son «nécessaires, éternelles, de raison».
Pero Leibniz mozo encontró este racionalismo, este determinismo, en la forma radical que Spinoza le había dado. La influencia no consistió en que fuese nunca spinozista, sino al revés, en los esfuerzos a que Spinoza le obligó para no serlo. Spinoza revive el extremo determinismo de la escuela de Megara que tiene su expresión más aristada en su kurieuwn logoz o «argumento principal» de Diodoro Kronos. Va este precisamente contra la distinción entre la posible y la real. Frente a la real que es la absolutamente determinado, es la posible algo más o menos determinado, es la que puede ser o no ser. Pero tal indeterminación no es inteligible. Si algo puede ser no se concibe que no sea, y si no es quiere decirse que le faltaba algo para ello. Más entonces no se diga que es posible sino que es imposible. Nada es posible sino la que ha sido, es o será real o efectivamente.
Este famoso argumento que reaparece en Spinoza lleva a Leibniz a reformar hondamente la doctrina de la modalidad. Nunca expuso de modo ordenado y completo esta reforma, pero creo que puede intentarse su reconstrucción.
Para Leibniz lo posible no se contrapone a lo real como lo menos determinado a lo más determinado. Lo posible tiene siempre su razón determinante. Es posible que A sea y es posible que A no sea, pero es imposible lo uno y lo otro conjuntamente. Partiendo de lo uno o de lo otro podemos derivar toda una serie de consecuencias necesarias, o viceversa, partiendo de otras posibilidades llegar a mostrar la necesidad de cada una de esas posibilidades. Toda posibilidad comienza, pues, por disociarse en una dualidad o pluralidad internamente incompatible, pero cada uno de cuyos términos es, en efecto, posible y coexiste con otros con él compatibles o, como Leibniz dice, composibles. La indeterminación de que A sea o no sea -por tanto, la doblez de la posibilidad- queda eliminada cuando cada uno de sus extremos se considera incluso en un organismo de composibles que mutuamente se determinan. Esto significa que todo posible postula un «mundo» de composibles, más aún, una infinidad de «mundos posibles». El plural con que aparece en Leibniz siempre la idea de «mundo posible» no es accidental, sino que procede inevitable- mente del carácter disociativo propio de la posibilidad. Los «mundos posibles» constituyen un sistema, un conjunto ordenado bien que infinito. La ley de su ordenación es el más o menos de composibilidad, y por tanto, de mejor y mayor inteligibilidad. Cada uno de esos mundos posee su interior determinación completa y es un error de Nicolai Hartmann llamarlos «mundos incompletos», esto es, insuficientemente determinados en su consistencia interna. Tanto lo son que por ello precisamente no pueden ser mundos reales. Esta es la inversión leibniziana de la tradición en la ontología modal. No falta a los mundos posibles ninguna determinación interna para ser reales. No hay dentro de ellos razón suficiente para que no se realizasen, pero viceversa, no hay en ninguno razón suficiente para que se realice excluyendo a los demás. Por eso, los posibles se quedan siendo posibles. Que además de los mundos posibles haya un mundo «real» o efectivo no puede derivarse de la posibilidad, sino que es algo nuevo y distinto. La «realidad» o efectivo ser no es un último grado de determinación en lo posible, sino que reclama otro tipo de determinación o necesidad. Téngase en cuenta que «necesario» significaba hasta Leibniz absolutamente necesario, esto es, con «nécessité logique, métaphysique».
Los modos «posibilidad» y «necesidad» se caracterizan, según ya dijimos, porque en ellos el ser es, a la vez, razón de ser; porque en ellos lo que es, es en virtud de una razón implícita. De aquí que el conocimiento de lo posible y lo necesario proceda, mediante puro pensar analítico, en sistemas o teorías deductivas que parten de definiciones y de los principios de identidad y contradicción. En el caso de lo «real» la situación es diferente. Lo «rea!», en cuanto modo de ser, consiste en pura facticidad. No es en virtud de una razón implícita; de otro modo sería necesa- rio en el sentido antedicho. Pero lo real es en modo tal que su contrario, por ejemplo, su no ser o su ser otro, son posibles. Se caracteriza, pues, el ser « real» por no ser necesario y esto es lo que significa ser contingente. No es por una razón, sino por un nudo acontecimiento o hecho.
¿Cuál puede ser la actitud de la mente ante lo que es de este modo, por tanto, ante lo que es sin razón ? Evidentemente no podrá consistir en puras teorías deductivas de régimen analítico, compuestas de «verdades eternas», dotadas de necesidad absoluta, sino que partirá del simple reconocimiento del hecho, es decir, de «vérités de fait», Pero esto impone al pensamiento la tarea de descubrir la razón del hecho. Esta razón no está en él implícita como en lo posible y lo necesario, sino que estará fuera del hecho, a saber, en otro hecho. Esta razón externa a la cosa es la que se llama causa. A la pura teoría analítica hay que sustituir la teoría causal. En lo posible y lo necesario la razón de su ser es previa al ser; de aquí que vaya de suyo, de manera automática, ejercitar ante ello el principio de razón, el principio de que nada es sin razón. Pero ante lo real se invierte la perspectiva: lo que es, es sin razón; de aquí que sea preciso formular especialmente un imperativo de comportamiento intelectual que podría enunciarse así: A lo que se presenta sin razón o fundamento hay que buscárselo. Por este motivo Leibniz refiere principalmente al conocimiento de lo «real» su principio de la razón suficiente, no obstante valer este a potiori en el orbe de lo posible y lo necesario. Pero es de advertir que mientras en este el principio de razón es analítico y constitutivo -ya que en efecto nada se presenta como posible o necesario sin exhibir previamente su razón de serlo-, ante lo real el principio de razón adquiere el sentido de un postulado, cuya verdad no le es propia, sino que, al revés, le viene de que suponiéndolo se llega -si se llega- a la explicación del hecho. Este es, pues, quien verifica el principio y no viceversa.
De esta manera el descubrimiento de la causa, que es a su vez un hecho, una contingencia, da razón y fundamento al hecho. Pero la causa reclama otro hecho, otra causa que le explique y así se constituye la cadena de causas y efectos en que lo real adquiere estructura de razón. Dentro de esa cadena la relación entre el efecto y la causa es necesaria. Pero se trata de una necesidad meramente relativa entre lo uno y lo otro. La causa que es razón del efecto es, a su vez, un simple hecho sin razón. De suerte que mientras en el interior de la cadena etiológica encontramos el modo de la necesidad, la integridad de la cadena es contingente.
Sólo podía ser absoluta si el primer eslabón de la cadena fuese no sólo un ente necesario sino, además, .necesitado a que de él ineluctablemente se siguiese todo lo demás. Esta es la opinión de los megáricos, de Spinoza, del absoluto determinismo que va inspirado por la idea del Fatum y es, en efecto, fatalismo. En esta ontología el modo «realidad» consiste en ser secuencia necesaria del ente necesario -Natura sive Deus-. Esto quiere decir que en ella la necesidad absorbe o, mejor dicho, elimina las otras formas modales. Lo «real» no se caracteriza como lo que simple- mente es, sino como lo que tiene que ser, por tanto, como lo necesario. Y ello se debe a que no se admite otra posibilidad; que lo «reabl» no fuera, o no fuera como es. Con ello desaparece de lo «real» su contingencia.
Para Leibniz la cadena de causas y efectos no termina en una causa necesaria y no contingente. Sin duda es Dios para Leibniz el ente necesario, aunque como todo lo referente a su concepto es en él poco precisa esta su necesidad. Pero lo que es en Leibniz taxativo es que, aun siendo Dios el ente necesario, no es en el mismo sentido necesario su acto creador. La creación no es automática emanación de la divinidad. Es también una contingencia. Dios pudo no crear o crear otro mundo distinto del efectivo. Esto implica que tiene a la vista una pluralidad de mundos posibles, o lo que es igual, frente al megarismo y Spinoza, que el modo de ser posible es distinto del modo de ser real-. El principio de lo contingente es, a su vez, contingente: es una elección que Dios ejercita entre los posibles. Esta elección no es sin razón pero esta razón no es implícita o analítica. No es una razón operante sobre su entendimiento -una razón lógica, metafísica-, sino una razón de otro género que brota de su bondad: es la voluntad de lo mejor. Ella fulmina el decreto creador, principio causal de lo contingente. lo contingente es consecuencia «necesaria» de la bondad divina. Su necesidad, según Leibniz, es, pues, una «necesidad contingente» o moral. No hará falta subrayar hasta qué punto es problemático tan paradójico concepto.
Pero lo contingente muestra otro carácter visto desde Dios. Tiene este presente los infinitos mundos posibles, entre los cuales el nuestro queda absolutamente determinado como el mejor. Resuelta libremente su voluntad a crear lo mejor, encuentra en su entendimiento infinitas razones, esto es, razón absoluta para elegir el actual. En Dios, pues, lo «real» es deducido con necesidad lógica de las puras posibilidades y, por tanto, no es contingente, dada su resolución de crear. Nosotros no podemos conocer las infinitas razones implicadas en el decreto creador de lo «real», pero podemos estar seguros de que las hay -por tanto, de que lo «real» está hecho de racionalidad- y ello nos impone la obligación intelectual de ir descubriendo esas razones, mediante un «progreso en el infinito» del conocimiento. Nunca llegaremos a hacernos manifiesta la razón suficiente de lo «real», pero siempre podemos aproximarnos a ella en avance infinito. Esta posibilidad de un progreso infinito en la racionalización de lo «real» «habet ipse rationis locum»- tiene para nosotros el valor de razón suficiente, puesto que siempre podemos descubrir más razones de ser a cuanto es «real». En el principio de la razón suficiente incluye, pues, Leibniz su principio de la continuidad que tan excelentes resultados le diera en matemáticas llevándole a la invención del cálculo diferencial. Podría enunciarse así en esta coyuntura: toda explicación (racionalización) del mundo «real» es deficiente, pero nunca es la última posible, sino que siempre queda tras ella otra mejor y asequible. Sea dicho de pasada, ya que no lo he visto nunca advertido, que el principio de continuidad leibniziano, si se piensa hasta el fin, lleva a la continuidad entre el error y la verdad, puesto que considera como verdad el error menor que todo otro dado. Resumamos: ante Dios, lo contingente es necesario absolutamente, dada su resolución de crear. En comparación con ese carácter, la «necesidad» contingente, que para el hombre siempre representa, lo «real», daría a esta contingencia el valor de mero aspecto deficiente producido por nuestra finita perspectiva. Leibniz llama ala infinitud de razones implicadas en lo real y para nosotros inasequible, la radix contingentiae 286.
Lo que nos importaba mostrar es por qué Leibniz hace gravitar la ontología sobre el modo «posibilidad». No basta atribuirlo a su propensión logicista, formalista y matemáti- ca. De manera expresa nos hace constar que «si on vouloit rejetter absolument l.es purs possibles, on détruirait la contingence; car si rien n'est possible que ce que Dieu a créé effectivement, ce que Dieu a créé seroit nécessaire en cas que Dieu ait résolu de créer quelque chose» 287.
Ahora vemos en qué consistían los derechos de la contingencia que Leibniz parece tan satisfecho de haber conservado. La contingencia de lo real no es mero aspecto deficiente con que este se presenta a la limitada mente humana, según sostenía Spinoza, sino un modo de ser constitutivo distinto de la posibilidad y de la absoluta necesidad. Esta distancia o diferenciación profunda entre las formas de la modalidad trae consigo que en Leibniz los «modos de ser» se congelan o condensan en orbes de entes. Lo, posible no es solo una modalidad del ente, sino que es una clase de entes.
Queda, sin embargo, en lo anterior, un punto que conviene aclarar. Cuando decíamos que lo «real» es el modo de ser sin razón y que, por lo mismo, tenemos que buscar tras él ese fundamento que por sí no exhibe, y que esto lleva a Leibniz a establecer el principio de la razón suficiente o determinante, no se ve la motivación de ello. ¿Por qué no dejamos a lo «real» en su desnudez de puro hecho sin fundamento y razón? ¿Por qué le suponemos esa razón que prima facie no tierte?
Leibniz se apoya en una de las sentencias más permanentes de la ontología tradicional, a saber, que lo «real», puesto que es «real» es a fortiori posible. Ahora bien, esto implica que es inteligible, que es en virtud de razones. Ahora bien, sólo puede con verdad decirse de algo que es posible cuando se ha logrado demostrar que no envuelve contradicción. Según Leibniz, caben dos maneras de obtener esta demostración. «La marque d'une idée vraie et reelle est lorsqu'on peut démonstrer la possibilité, soit a priori en donnant ses réquisits, soit a posteriori par l'expé- rience: car ce qui existe actuellement ne saurait manquer d'etre possible» 288. La primera forma de demostración estriba en «dar los requisitos» de la idea, esto es, en descomponer la idea compuesta en las simples que la integran. Las ideas simples no envuelven contradicción, y teniéndolas a la vista se puede descubrir si tampoco entre sí se contradicen. Ya vimos en el texto del presente discurso que esto es utópico, como suele serlo el pensamiento de Leibniz, porque no hay modo de llegar con garantía a las ideas simples. Pero supongamos que no fuera así y preguntémonos por el sentido de la segunda forma de demostración. La experiencia es prueba de la «realidad» o actualidad. Esto lleva a admitir abstractamente ya ciegas que esa «realidad» es posible, pero no vemos en qué consiste concretamente su posibilidad. Queda esta como un problema a resolver en concreto, si bien partiendo de su certidumbre abstracta: esa situación mental ambivalente en que algo, la razón de ser de lo que no la tiene, es, a la vez, convicción y problema, está enunciada en el principio de la razón suficiente, que es por ello a un tiempo axioma y postulado. Todo descansa, pues, en que la tesis «lo "real" es posible» sea verdadera. En todo el pasado filosófico no hallamos, por lo menos en forma expresa, que tal proposición haya sido puesta en duda. ¿Cómo cabe dudar de que lo que es puede ser? Declararla problemática, cuestionable, supondría invitar a una reforma radical de la noción misma de ser y trastornar, de arriba abajo la ontología tradicional. De donde resulta que por este camino hemos vuelto a desembocar en la enorme cuestión que el discurso anuncia y, a la vez, demora por no juzgar oportuna esta ocasión para su planteamiento. En efecto, afirmar que lo «real» es posible, está fundado en la idea del ser que Platón y Aristóteles inocularon a toda la subsecuente filosofía. Según ella, el ente es autárquico, es suficiente, es de suyo logro. A esto es a lo que llamaban la «perfección» ola bondad del Ser, y ha dado a toda la ontología posterior una base última de inconmovible optimismo. En esa tradición resulta incomprensible un modo de ser que consista en mero ensayo o conato de ser, el cual no incluye garantía alguna de que no se malogre, es decir, de que su intento de ser no sirva solo para demostrar que es imposible. Pero, repito, no son estos días buena sazón para discutir si tiene sentido tan inaudito enigma.
II
[RENACIMIENTO, HUMANISMO Y CONTRARREFORMA]
[Estas páginas iban al término del parágrafo 21, pero fueron, al parecer, apartadas de ese lugar por Ortega; por ello las situó aquí como apéndice segundo.]
El otro Renacimiento, el de los humanistas y Erasmo, era en sus nueve décimas partes, todo lo contrario que un renacimiento, a saber, una que llamaremos re-infetación. Era un retroceso más allá de la Edad Media -a los antiguos en cuantos primitivos. Por eso no se redujo a un retorno a romanos y griegos, sino también al primitivismo hebreo. Y, en religión, al evangelio primigenio, saltándose la Iglesia con toda su historia. Nietzsche vio muy bien que Lutero y el protestantismo era sobre todo «primitivismo» 289. No había en todo aquello una voluntad de ir adelante y crecer, sino de contraerse, primitivizarse, puerilizarse -en suma, una involución del organismo adulto hacia el feto. De aquí mi denominación. El Humanismo apenas contiene, hasta Vives, gestos sustanciales hacia el porvenir. Los humanistas son meros gramáticos de lenguas muertas, sidas. Eran traficantes en momias, y muchos de ellos, por su persona, nada recomendables.
A fines del siglo pasado y en el primer cuarto de este fue «opinión reinante» en Europa ostentar gran beatería hacia el Renacimiento y el Humanismo, que impidió ver bien lo que estos habían sido. La beatería es, por esencia, ofuscación. Con el más arbitrario simplismo se confundió la maravilla del arte quattro y cinquecentista -arquitectura, pintura, escultura, artes decorativas- con la retórica nula de los escritores y la poesía ornamental y fofa de los rimadores, con la miseria y canallería de una política sin grandeza ni horizonte. En el pensamiento los renacentistas rompen, sí, con el escolasticismo pero fulleramente, pasionalmente, sin saber por qué, sin razones o con la mera razón de «porque sí». En última instancia y la única algo justificada, por hartazgo, por aburrimiento. La filosofía del Renacimiento no es tal filosofía, sino un «hacer que se hace» y un puro lío. Menéndez Pelayo -que no solía tener razón- tiene un pedazo de ella cuando considera el Renacimiento como un movimiento subversivo, de sobra frívolo por cierto. Claro que esto no es verdad. No se puede sustanciar el Renacimiento reduciéndolo a rebeldía ni siquiera es adecuado tratarlo de revolución. La revolución, si no llamamos así a motines y pronunciamientos, es un fenómeno definitivamente grave en una sociedad, que la deja para siempre dañada porque la deja para siempre discorde. Por otra parte, no se puede negar que el auténtico fenómeno revolucionario va movido muy típicamente por lo que se llama un «ideal> que además suele ser muy preciso. Pero yo no sé qué pasa con los «ideales» que -por haches o por erres- en cuanto explota un «ideal» en este planeta, empiezan, como por ensalmo, los asesinatos, expoliaciones y bestialidades de todo género. El Renacimiento es una realidad histórica de muy distinta vitola. No es un fenómeno de la patología colectiva, no va movido por ningún «ideal» precisable y el que así llamamos singularmente duró dos siglos y medio, duración que las revoluciones no pueden alcanzar porque no se puede estar dos siglos y medio matando gente sin parar. Hay que alojarlo en el cajón donde tenemos coleccionadas las «crisis históricas». Pero que en el enorme poliedro de afanes y tendencias integrantes del Renacimiento había una faceta de pura y simple subversión, una cara revolucionoide, es el fragmento de razón que indudablemente tenía Menéndez Pelayo. Síntoma denunciador de toda etapa, a poco revolucionoide que sea, es que toma en seguida la palabra, no el pensador, ni el hombre de ciencia, ni el poeta verdadero, que se tienen que callar, sino el panfletario, o como hoy diríamos, el periodista, verborreante e irresponsable, porque llegaron hace tiempo en Europa las cosas al extremo que aceptamos como cosa normal ser el periodista profesional y constitutivamente panfletario. El Humanismo, sobre todo las prime- ras generaciones de él, coaguló en un inmenso panfleto tan poco interesante que no flota en el recuerdo de las gentes y sólo lo conocen los eruditos. No en balde su figura más popular y que aún hoy se aventaja en la memoria del hombre culto, es el Aretino y el Aretino fue un gigante de la insolencia, un desalmado escribidor, un monumental «chantajista». La Revolución francesa trajo consigo, en mucha mayor escala y con carácter definitivo para Occidente, el mismo fenómeno. Las ideas son estranguladas por el palabreo. Ya Pico della Mirandola, con su encantadora sinceridad de joven príncipe de cuento que se va pronto a volatilizar en la gracia purísima de una muerte prematura, declara en su famosa epístola a Ermolao Barbaro que los humanistas han sustituido su alma por la lengua.
Ser esto o cosa parecida el Renacimiento no implica, sin embargo, que tuviese razón lo constituido. El escolasticismo, el goticismo, la Iglesia medieval eran ya cadáveres. Que hacía falta otra cosa era indudable. Pero el Humanismo no fue una cosa, sino el mero aspaviento de una cosa. En qué consistía la verdadera cosa apareció claro cuando Galileo por un lado y Descartes por otro surgieron. Eso era el auténtico renacimiento. En el caso de Descartes sobre todo, el fenómeno se presenta con sin par claridad. Refrésquese en la memoria la confusión infinita de las cabezas entre 1450 y 1600, la balumba de vacíos gestos mentales, de conatos de ideas, de caóticas doctrinas, y compárese con ello la sobriedad, agudeza acerada, claridad radiante, sencillez de estilo, eficacia de cada frase, con que Descartes, en un dos por tres, funda de verdad una nueva y responsable concepción del Universo. Era de vieja hidalguía, buen esgrimidor y de una sola estocada clavó la Edad Media en la pared. En el Renacimiento no había habido más que un verdadero filósofo: Giordano Bruno, el magnífico frailazo. Por eso todos -los unos y los otros- estuvieron contra él 290.
Mas con esto no se pretende decir lo que fue el Renacimiento, sino, por el contrario, decir lo que no fue y negarse a ver en él un movimiento unitario y en su conjunto valioso. La verdad es lo opuesto: fue un hervidero de gérmenes muy distintos en dirección y en calidad. No se encuentra en él más que dos notas generales: su carácter subversivo o, por lo menos, insolente y el predominio de una tonalidad inauténtica en lo que se dice, se hace y se quiere ser 291. Por eso, este nuevo aspecto del Renacimiento nos obliga a rectificar también la idea reinante desde hace un siglo sobre la Contrarreforma. Ya el nombre denuncia la parcialidad del juicio. Supone que lo positivo era la Reforma y que lo otro fue mero «contra». La verdad es lo inverso. El movimiento de la Contrarreforma no fue sino lo más natural del mundo. El descreimiento del siglo XV y hasta 1530, era inauténtico socialmente y, por tanto, históricamente. Era un «juego» como lo fue casi todo el Renacimiento. Se jugaba a ser esto o lo otro 292.
Ni correspondía aquel descreimiento al efectivo estado de espíritu en las profundidades sociales ni siquiera al básico y real de las creencias en las mismas minorías visibles -y que en este sentido eran la superficie o haz aparente de la época- «representantes» de dicho descreimiento 293.
La Contrarreforma fue el ajuste de los tornillos flojos en el alma europea que obligó a que las gentes todas -por tanto unos y otros- tomasen contacto con su recóndita autenticidad. Una de las cosas más esclarecedoras de ambos movimientos es el estudio de los retroefectos que la Contrarreforma produjo sobre el propio Protestantismo. Sin aquella, este se hubiera disipado y perdido en absoluta dispersión de las personas y las doctrinas. Otra prueba de lo mismo es observar dónde y en qué dosis causó daño la Contrarreforma. Porque entonces vemos que donde fue nociva no lo fue por ella misma, sino por su coincidencia con algún otro vicio nacional. Causó, en efecto, algún daño en Italia donde aún quedaban unos restos, muy pocos, de energía creadora en la ciencia y la técnica. El arte italiano estaba ya de suyo moribundo y la política envilecida. Donde sí causó daño definitivo la Contrarreforma, fue precisamente en el pueblo que la emprendió y dirigió, es decir, en España. Pero sería, sobre injusticia, incomprensión hacer culpable del daño a aquella, puesto que en otros países, por ejemplo, en Francia, no sólo no causó avería, sino que hizo posible la gran época de esta nación. Que en España originase un menoscabo del que no hemos vuelto a restablecernos, se debió ala articulación de lo que fue la virtud y la grande operación de la Contrarreforma -a saber, aprontar una rigorosa regimentación de las mentes y, en este sentido, una disciplina que contenía a estas dentro de sí mismas impidiendo que se convirtiesen en un edificio compuesto nada más que de puertas y ventanas- con una enfermedad terrible que se produjo en nuestro país, coincidiendo, de modo sorprendente, con la cronología del Concilio de Trento, órgano de aquella. Esta enfermedad fue la hermetización de nuestro pueblo hacia y frente al resto del mundo, fenómeno que no se refiere especialmente a la religión ni ala teología ni a las ideas, sino a la totalidad de la vida, que tiene, por lo mismo, un origen ajeno por completo a las cuestiones eclesiásticas y que fue la verdadera causa de que perdiésemos nuestro Imperio. Yo le llamo la «tibetanización» de España. El proceso agudo de esta acontece entre 1600 y 1650. El efecto fue desastroso, fatal. España era el único país que no sólo no necesitaba Contrarreforma, sino que esta le sobraba. En España no había habido de verdad Renacimiento ni, por tanto, subversión. Renacimiento no consiste en imitar a Petrarca, a Ariosto o a Tasso, sino, más bien, en serlos 294.
III
[ELEGANCIA]
[Como apéndice tercero y complemento de lo expresado en la nota al pie de la página 296, me parece oportuno publicar aquí este texto inédito, que presumo redactado en fechas próximas al resto de este libro, hallado entre los manuscritos de Ortega.]
La cosa es endemoniadamente paradójica pero, a la vez, sin remedio. Porque elegir es ejercitar la libertad y resulta que eso -ser libres- tenemos que serlo a la fuerza. Es la única cosa para la cual el hombre no tiene últimamente libertad: para no ser libre. La libertad es la más onerosa carga que sobre sí lleva la humana criatura, pues al tener que decidir, cada cual por sí, lo que en cada instante va a hacer, quiere decirse que está condenado a sostener a pulso su entera existencia, sin poderla descargar sobre nadie. Si volvemos del revés la figura de la libertad nos encontramos con que es responsabilidad. Esta es la gran pesadumbre: todas las otras, las pesadumbres en plural, se originan en ella. Al brotar de mi elección las acciones que componen mi vida resulto responsable de ellas. Responsable, no ante un tribunal de este o del otro mundo, sino por lo pronto responsable ante mí mismo. Porque si la acción tiene que ser elegida necesito justificar ante mi propio juicio la preferencia, convencerme de que la acción escogida era, entre las posibles, la que tenía más sentido. En efecto, los diversos proyectos de hacer que de cada situación nos vienen sugeridos no se nos presentan casi nunca como equivalentes. Al contrario, apenas los descubrimos se colocan ante nosotros automáticamente, formando rigorosa jerarquía en cuya cúspide aparece uno de los proyectos como siendo el que tiene más sentido y por tanto el que habría de ser elegido. Si no fuera así, si los varios proyectos de acción posible ostentasen igual dosis de sentido, si fuesen, por tanto, indiferentes, no cabría hablar de elección. Nuestra voluntad se posaría por un azar mecánico sobre cual- quiera de ellos como la bolita de la ruleta se queda en el alvéolo de un número: lo cual no es elección sino «buen tun-tun». Elegir supone tener a la vista los diversos naipes que es posible jugar: el óptimo, el simplemente bueno, el que no vale la pena y el que es franco contrasentido. Ciertamente, somos libres para preferir este último, aun a sabiendas de que no es preferible, pero no podemos hacerlo impúnemente. La acción insensata o que tiene senti- do deficiente, una vez elegida, va a llenar un pedazo incanjeable de nuestro tiempo vital, va a convertirse, por tanto, en trozo de nuestra realidad, de nuestro ser. El albedrío nos ha jugado, pues, una mala pasada. En vez de hacernos ser esa óptima realidad que era posible, en vez de dar paso franco a ese mejor ser nuestro que se nos presentaba como el que teníamos que ser, por tanto, como el auténtico, los ha suplantado por otro personaje inferior. Esto equivale a haber aniquilado una porción, mayor o menor, de nuestra verdadera vida que ya nadie podrá resucitar porque ese tiempo no vuelve. Hemos vulnerado nuestra propia persona, hemos practicado un suicidio parcial y la herida queda abierta para siempre, mordiendo no sabemos qué misteriosa entraña incorpórea de nuestra personalidad. Cualquiera que sea su calibre tenemos conciencia de haber cometido un último crimen, del que esa mordedura inextinguible es el «remordimiento». Los crímenes íntimos se caracterizan porque el hombre se siente de ellos, a la vez, autor, víctima y Juez.
No hay orden de la existencia, mayúsculo o minúsculo, que no nos fuerce a optar entre hacer las cosas de un modo mejor o de un modo peor. Y es ya pésimo síntoma creer que el drama de la elección se da sólo en los grandes conflictos de nuestra' vida, en las situaciones que tienen trascendencia histórica. No: una palabra se puede pronunciar mejor .o peor y tal gesto de nuestra mano puede ser más grácil o más tosco. Entre las muchas cosas que en cada caso se pueden hacer hay siempre una que es la Que hay Que hacer.
Pero la división más radical que cabe establecer entre los hombres estriba en notar que la mayor parte de ellos es ciega para percibir esa diferencia de rango y calidad entre las acciones posibles. Sencillamente no la ven. No entienden de conductas como no entienden de cuadros. Por eso tienen tan poca gracia y es tan triste, tan desértico el trato con ellos. Esa ceguera moral de la mayoría es el lastre máximo que arrastra en su ruta la humanidad y hace que los molinos de la historia vayan moliendo con tanta lentitud. Son muy pocos, en efecto, los hombres capaces de elegir su propio comportamiento y de discernir el acierto o la torpeza en el del prójimo.
En el latín más antiguo, el acto de elegir se decía elegancia como de instar se dice instancia. Recuérdese que el latino no pronunciaría elegir sino eleguir. Por lo demás, la forma más antigua no fue eligo sino elego, que dejó el participio presente elegans. Entiéndase el vocablo en todo su activo vigor verbal; el elegante es el «eligente», una de cuyas especies se nos manifiesta en el «int-eligente». Conviene retrotraer aquella palabra a su sentido prócer que es el originario. Entonces tendremos que no siendo la famosa Etica sino el arte de elegir bien nuestras acciones eso, precisamente eso, es la Elegancia. Etica y Elegancia son sinónimos. Esto nos permite intentar un remozamiento de la Etica que a fuerza de querer hacerse mistagógica y grandilocuente para hinchar su prestigio ha conseguido sólo perderlo del todo. Como esto se veía venir, combato hace un cuarto de siglo bien corrido para que no se trate la Etica en tono patético. La patética ha asfixiado la Etica entregándola a los demagogos, que han sido los destructores de todas las civilizaciones y los grandes fabricantes de barbarie. Por eso he creído siempre que en vez de tomar ala Etica por el lado solemne, con Platón, con el estoicismo, con Kant, convenía entrarle por su lado frívolo que es el más profundo, con Aristóteles, con Shaftesbury, con Herbart. Dejemos, pues, un rato reposar la Etica y, en su lugar, evitando desde el umbral la solemnidad, elaboremos una nueva disciplina con el título: Elegancia de la conducta, o arte de preferir lo preferible. El vocablo «elegancia» tiene además la ventaja complementaria de irritar a ciertas gentes, casualmente las mismas que, ya por muchas otras razones previas, uno no estimaba.