A comienzos de febrero, un suelto aparecido en los periódicos informaba que el príncipe Walid Ibn Talal acababa de donar diez millones de dólares a la American University de El Cairo para la creación de un departamento de estudios estadounidenses. Ese joven multimillonario saudita ya había donado, sin que nadie se lo pidiera, diez millones de dólares a la ciudad de Nueva York, a raíz de los atentados del 11 de septiembre de 2001. En la carta que adjuntaba decía que esa donación era un homenaje a la ciudad, pero también sugería que quizás Estados Unidos debería repensar su política en Medio Oriente, en referencia a su apoyo incondicional a Israel y también a toda su política de denigración –o en todo caso de falta de respeto– del Islam.
Presa de una crisis de furia, Rudolph Giuliani, por entonces alcalde de Nueva York (la ciudad de mayor población judía del mundo), devolvió el cheque al príncipe sin ninguna ceremonia, en un gesto de desprecio que podría calificarse de racista y que pretendía ser insultante y abiertamente hostil. Al optar por defender determinada imagen de Nueva York, Giuliani pensaba reforzar el sentimiento de coraje que mostraba la ciudad, y confirmaba el rechazo de principio a toda injerencia exterior. Por supuesto, sin dejar de halagar a un electorado judío pretendidamente unánime, en lugar de tratar de educarlo.
Ese comportamiento grosero se asemeja a su actitud de 1995, dos años después de los acuerdos de Oslo, cuando rechazó la presencia de Yasser Arafat en un concierto en el Philharmonic Hall, al que habían sido invitadas todas las personas presentes en las Naciones Unidas. La respuesta del alcalde de Nueva York a la donación del joven saudita era previsible; es típica de las bajas maniobras sensacionalistas de los políticos más mediocres de las grandes ciudades estadounidenses. A pesar de que el dinero estaba destinado a ayudar a la ciudad herida por una terrible atrocidad y de que Nueva York verdaderamente lo necesitaba, el sistema político y sus principales actores colocan a Israel por encima de todo.
Nadie sabe cómo hubiera reaccionado la comunidad judía si Giuliani no hubiera devuelto el dinero, pues tuvo la presencia de espíritu de adelantarse a la puesta en marcha del mecanismo bien aceitado del lobby proisraelí. Como señaló la célebre novelista y ensayista Joan Didion en un artículo publicado en The New York Review of Books 1, uno de los principios básicos de la política exterior estadounidense, que data del presidente Roosevelt, lleva -contra toda lógica- a apoyar a la vez a la monarquía saudita y al Estado de Israel. A tal punto, añade, “que somos incapaces de cuestionar cualquier cosa susceptible de perjudicar nuestras relaciones con el actual gobierno israelí”.
Esta anécdota podría confirmar la visión casi totalmente ficticia de la realidad estadounidense, en base a la cual los dirigentes y políticos árabes y sus consejeros, a menudo educados en Estados Unidos, definen sin embargo la política de sus países. Esa concepción no es para nada coherente y gira en torno de la idea de que, en el fondo, “los estadounidenses” deciden sobre todo. Sin embargo, analizada en detalle, esa visión oculta un abanico amplio y hasta confuso, de opiniones diversas, que van de la idea de que Estados Unidos es simplemente una conspiración judía, a la convicción de que se trata de una inagotable fuente de inocencia, de bondad y de ayuda a los que sufren, o aun de que el país está dirigido de la A a la Z por un hombre blanco incuestionable, entronizado en la Casa Blanca como una figura olímpica.
En numerosas ocasiones, durante los veinte años en que frecuenté a Yasser Arafat, traté de explicarle que Estados Unidos era una sociedad compleja, con muy diversas corrientes, intereses, presiones e historias particulares, que para nada estaba dirigido como, por ejemplo, Siria, y que se trataba de un tipo de poder y de autoridad diferente, que valía la pena estudiar. Recurrí a mi amigo Eqbal Ahmad, ya fallecido, gran conocedor de la sociedad estadounidense, que además era posiblemente el mejor teórico e historiador de los movimientos de liberación nacional. Yo deseaba que él, junto a otros expertos, conversara con Arafat para desarrollar una concepción más sutil, de la que los palestinos hubieran podido servirse en sus contactos preliminares con el gobierno estadounidense a fines de la década de 1980. Pero no tuve éxito.
Conocimiento caricaturesco
Eqbal Ahmad había estudiado las relaciones entre el Frente de Liberación Nacional (FLN) argelino y Francia durante la guerra de Argelia de 1954-1962, y también la manera en que los norvietnamitas habían negociado con Henry Kissinger en la década de 1970. Era impresionante el contraste entre el conocimiento preciso y detallado que ambos grupos insurgentes tenían de la sociedad metropolitana y el conocimiento casi caricaturesco que los palestinos tenían de Estados Unidos (basado principalmente en clichés y en una lectura sumaria de Time). Arafat soñaba con una sola cosa: ser invitado personalmente a la Casa Blanca y discutir directamente con ese blanco entre los blancos, William Clinton. Para él, ese encuentro era el equivalente de sus entrevistas con el egipcio Hosni Mubarak o con el sirio Hafez Al Asad.
Mientras tanto, Clinton se revelaría a la vez como la criatura y el dueño de la política exterior estadounidense y lograría embarullar a los palestinos gracias a su seducción y a sus hábiles manejos. Estos pagaron el precio de esa situación, pero sin embargo no cambiaron su visión de Estados Unidos. En lo que hace a la resistencia o al juego político, en un mundo donde sólo queda una superpotencia conquistadora, las cosas están igual que hace cincuenta años: la mayoría de esas personas levantan sus brazos hacia el cielo como amantes engañados, y suelen decir: “Estados Unidos no tiene compostura”.
La otra faceta –más alentadora– de esta historia, viene de la nueva estrategia del príncipe Walid, que financia el centro de investigaciones citado al principio. Hasta donde yo sé, aparte de algunos cursos o seminarios sobre la literatura y la política estadounidenses diseminados en universidades del mundo árabe, nunca existió nada que se parezca a un centro universitario para el análisis sistemático y científico de Estados Unidos, de su población, de su sociedad, de su historia. Ni siquiera en instituciones como la American University de El Cairo o como su similar de Beirut. Sin embargo, en un mundo dominado de manera implacable por una gran superpotencia, resulta urgente conocer su vertiginosa dinámica interna. Ello requiere un buen conocimiento de su idioma, que muy pocos dirigentes árabes dominan. Pues Estados Unidos es el país de los McDonald´s, de Hollywood, de los jeans, de la Coca-Cola y de CNN, productos de exportación que hallamos en todos lados debido a la globalización y a lo que parece ser una avidez insaciable del mundo entero por los artículos de consumo fácil y cómodo. Pero es necesario comprender de dónde proviene todo eso, e interpretar los procesos culturales y sociales que lo engendran, ya que los peligros de pensar a Estados Unidos de una forma simplista, estática y reductora, resultan evidentes.
Los países más reacios del mundo se ven obligados a bajar la cabeza bajo los garrotazos de Estados Unidos, que ahora se prepara a una guerra profundamente impopular contra Irak, a la que Italia y España se sumaron por puro oportunismo. De no ser por las masivas manifestaciones de protesta que brotaron en todo el mundo, en particular el 15 de febrero, esa guerra sería simplemente un acto de dominación grosera y cínica, que se hubiera desarrollado sin oposición. El cuestionamiento que se registra en Europa, en Asia, en África, en América Latina, pero también en gran medida en Estados Unidos, muestra que por fin el mundo se está dando cuenta de que este país –o al menos el puñado de hombres blancos judeo-cristianos actualmente en el poder– está decidido a ejercer su hegemonía sobre todo el planeta. ¿Qué hacer entonces?
Un imperio virtuoso
Quisiera proponer un bosquejo del extraordinario panorama que presenta Estados Unidos, tal como lo ve un estadounidense como yo, pero que (a causa de mis orígenes palestinos) conserva la perspectiva de un extranjero. Quiero sugerir diversas formas de entender a Estados Unidos, para actuar más eficazmente, y si la situación mundial lo permite, resistir a este país que no es tan monolítico como se suele creer.
Todo imperio muestra su originalidad y afirma su determinación de no volver a caer en las excesivas ambiciones de sus predecesores, pero Estados Unidos reivindica además un sacrosanto altruismo y una inocencia llena de buenas intenciones. En apoyo de esa peligrosa ilusión se movilizó toda una falange de intelectuales otrora más o menos de izquierda. En el pasado se hicieron notar por su oposición a otras aventuras militares. Hoy en día están dispuestos a defender la idea de un imperio virtuoso, usando diversos estilos, desde el patriotismo demagógico al cinismo disimulado. Los acontecimientos del 11 de septiembre de 2001 desempeñaron su rol en ese repentino cambio de dirección. Sin embargo, esos atentados contra las Torres Gemelas y el Pentágono, por más espantosos que resulten, son tratados como si vinieran de ninguna parte y no de un mundo del otro lado de los mares, enloquecido a causa de las intervenciones y de la presencia militar estadounidense. Es imposible aprobar el terrorismo islamista, detestable desde todo punto de vista, pero se puede observar que en los análisis ortodoxos de la acción estadounidense contra Afganistán, y ahora contra Irak, desapareció por completo toda perspectiva histórica y todo sentido de las proporciones.
El país más religioso del mundo
En las intervenciones mediáticas de esos halcones “de izquierda” la gran ausente sigue siendo la derecha cristiana (tan parecida a los islamistas en su fervor y en sus pretensiones de virtud), cuya influencia en Estados Unidos es masiva, y hasta decisiva. Su visión del mundo, extraída fundamentalmente del Viejo Testamento, es cercana a la de Israel. Una de las rarezas de la alianza entre esos neo-conservadores zelotes del Estado judío y los extremistas cristianos, es que estos últimos alientan el sionismo pues éste se propone llevar a todos los judíos a Tierra Santa en vistas de la segunda venida del Mesías. Entonces, los judíos deberán convertirse al cristianismo o ser aniquilados. Pocas veces se evocan esas teleologías sangrientas y violentamente antisemitas; en todo caso, jamás en las filas de los judíos pro israelíes.
Estados Unidos es el país que se reclama más explícitamente religioso en todo el mundo. Las referencias a Dios impregnan la vida de la nación, desde la moneda y los edificios públicos, hasta las expresiones idiomáticas: “In God we trust”, “God’s country”, “God Bless America”, etc. La base de poder de George W. Bush está compuesta por unos 60 a 70 millones de hombres y mujeres que, como él, creen haberse reencontrado con Jesucristo y estar en la Tierra para cumplir la obra de Dios en el país de Dios. Ciertos sociólogos y periodistas (incluido Francis Fukuyama), sostuvieron que la religiosidad estadounidense contemporánea proviene de una aspiración comunitaria y de la búsqueda nostálgica de un sentimiento de estabilidad, cuando cerca del 20% de la población cambia permanentemente de empleo y lugar de residencia. Esa es una parte de la verdad. Lo que más cuenta es que estamos frente a una religión de iluminación profética, a la inquebrantable convicción de obedecer a una misión apocalíptica sin ninguna relación con la realidad de los hechos y su complejidad. Otro factor es la enorme distancia que separa a este país de un mundo turbulento, y la incapacidad de sus vecinos del Norte y del Sur –Canadá y México– para moderar los impulsos de Estados Unidos.
Toda esa ideología converge en la idea de que Estados Unidos representa la rectitud, la bondad, la libertad, la esperanza económica y de mejora social. Esas ideas están tan integradas a la vida cotidiana que ya no aparecen más como una ideología, sino como algo natural. Estados Unidos = el bien = la lealtad y el amor perfectos. Es incondicional la veneración hacia los Padres fundadores, y también hacia la Constitución, documento en efecto sorprendente, pero no obstante humano. El Estados Unidos de los primeros tiempos es el ancla de la autenticidad estadounidense.
En ningún otro país la bandera cumple un rol semejante en tanto que icono central. Está en todos lados, en los taxis, sobre la ropa, en las ventanas y en los techos de las casas. Es la principal encarnación de la nación y simboliza una resistencia heroica y el sentimiento de estar rodeado de enemigos indignos. El patriotismo es la primera de las virtudes, vinculado a la religión y a la idea de poseer la razón y el derecho, no solo en su territorio sino en todo el mundo. El patriotismo también puede expresarse a través del consumo, como ocurrió luego de los acontecimientos del 11 de septiembre de 2001, cuando se pidió a los ciudadanos que aumentaran sus compras para mostrar su desprecio por los malvados terroristas.
El presidente Bush y sus empleados –Donald Rumsfeld, Colin Powell, John Ashcroft y Condoleezza Rice– se valen de todos esos pertrechos para movilizar a las fuerzas armadas en una guerra a miles de kilómetros de distancia a fin de “saldar las cuentas” con Saddam, como se lo llama corrientemente. Detrás de todo eso está la maquinaria del capitalismo, que atraviesa un cambio radical y desestabilizador. La economista Julie Schor demostró que los estadounidenses trabajan más tiempo que hace treinta años y ganan relativamente menos 2. Sin embargo, no existe un cuestionamiento político serio y sistemático de los dogmas del “mercado libre”. Como si nadie se preocupara por cambiar un sistema en el cual el gran capital, aliado al gobierno federal, sigue siendo incapaz de suministrar una cobertura médica generalizada y escuelas públicas dignas de ese nombre. Las noticias de la Bolsa son más importantes que reexaminar el sistema.
Este es un resumen rápido del consenso reinante en Estados Unidos, que los políticos explotan y tratan de reducir a consignas simplificadoras. Pero también existen en esta sociedad sorprendentemente compleja muchas corrientes contrarias y alternativas. La creciente resistencia a la guerra, que el presidente trata de minimizar, proviene del otro Estados Unidos, más informal, un país que los medios de comunicación (diarios de referencia como The New York Times, canales de televisión, y en gran medida revistas y grandes editoriales), tratan permanentemente de disimular. Nunca antes se vio una complicidad tan descarada, por no decir escandalosa, entre los noticiosos televisivos y las intenciones belicistas del gobierno. Hasta el ciudadano medio, cuando mira la CNN o alguno de los principales canales no especializados, acaba enfureciéndose contra la maldad de Saddam y afirmando que “nosotros” debemos detenerlo antes que sea demasiado tarde. Como si eso no fuera suficiente, la pantalla está acaparada por ex militares, especialistas en terrorismo y analistas políticos expertos en Medio Oriente, pero que no hablan ninguno de los idiomas de esa región que posiblemente jamás visitaron. Todos ellos arengan de manera unánime a los telespectadores en una jerga aprendida de memoria, insistiendo en la necesidad que tenemos “nosotros” de ocuparnos de Irak, sin dejar por ello de preparar nuestras ventanas y nuestros autos contra un ataque inminente con gases tóxicos.
Cuidadosamente elaborado y administrado, el consenso opera en una especie de presente intemporal. En Estados Unidos la Historia fue expulsada del discurso público y dicha palabra es sinónimo de “nada”, o de “nulidad”, en particular en la típica frase despreciativa: “You’re history” (usted ya fue, ya pasó). Fuera de eso, la Historia es lo que se supone que los estadounidenses creen –sin cuestionamientos, sin ningún espíritu crítico ni análisis histórico– sobre su país (no sobre el resto del mundo, que es “viejo” y que generalmente viene a la rastra, o sea, que es irrelevante). Y allí se comprueba una sorprendente polarización. El común de la gente supone que Estados Unidos se halla por encima o más allá de la Historia; pero por otra parte existe en todo el país una obsesión por la historia de cualquier cosa, desde los más pequeños temas regionales hasta la vastedad de los imperios. Existe un ejemplo que vale la pena recordar. Hace diez años tuvo lugar una gran batalla intelectual en torno a qué versión de la Historia debía enseñarse en las escuelas. Se afirmó entonces un punto de vista que defendía una Historia de Estados Unidos con forma de relato nacional heroico y unificado, que solo debía tener resonancias positivas en el espíritu de los jóvenes. El estudio de la Historia no apuntaba sólo a conocer la verdad, sino a garantizar la conveniencia ideológica de una representación capaz de hacer de los estudiantes ciudadanos dóciles, dispuestos a adherir a un cierto número de visiones inmutables sobre la relación de Estados Unidos consigo mismo y con el mundo. De esa versión esencialista debían ser expurgados todos los componentes de lo que se llamó “el posmodernismo” y la “Historia que divide” (la de las minorías, las mujeres, los esclavos, etc.).
Ese intento de imponer criterios tan ridículos no tuvo éxito. Linda Symcox resumió así lo ocurrido: “Cierto que se puede defender, como yo lo hago, la idea de que el enfoque (neoconservador) de la enseñanza de la cultura constituye un intento apenas velado de inculcar a los estudiantes una visión consensual, relativamente despojada de contradicciones. Pero el proyecto acabará por cambiar totalmente de orientación. En manos de historiadores de la sociedad y del mundo que redactarán efectivamente las instrucciones para los profesores, el documento se convertirá en un vehículo de la visión pluralista que el gobierno trataba de combatir. Al fin de cuentas, la historia consensual (...) será recusada por esos historiadores que creen que la justicia social y la redistribución del poder exigen una lectura más compleja del pasado” 3.
En la esfera pública, totalmente dominada por los grandes medios de comunicación, existe una serie de lo que yo llamo narratemas, que hábilmente estructuran y controlan toda discusión, a pesar de una aparente variedad y diversidad. Evocaré sólo algunos de esos narratemas que parecen especialmente pertinentes en este momento, como por ejemplo el del “nosotros” colectivo: una identidad nacional encarnada –aparentemente sin problemas– por nuestro Presidente, nuestro secretario de Estado, nuestras fuerzas armadas en el desierto y nuestros intereses, habitualmente consignados en la rúbrica de la legítima defensa, desprovistos de móviles ocultos, y en general inocentes.
Otro narratema es la insignificancia de la Historia y lo inadmisible de invocar antecedentes incómodos, como por ejemplo, recordar que Estados Unidos apoyó a Saddam Hussein y a Osama Ben Laden; o que la guerra de Vietnam y la particular devastación que ella implicó fue algo “malo” para Estados Unidos, o –como dijo un día el ex presidente James Carter– una forma de autodestrucción “mutua”. Más sorprendente aún es la marginalización continua y hasta institucionalizada de dos vivencias importantísimas para la construcción de la sociedad, es decir, la esclavitud del pueblo afro-estadounidense, y la expropiación y casi exterminio de la población indígena. Mientras que existe un importante museo sobre el Holocausto judío en Washington D.C., no hay en ninguna parte del país nada parecido sobre lo ocurrido con los afro-estadounidenses y con los indígenas.
Pragmatismo antifilosófico
Tercer ejemplo: la convicción ciega de que toda oposición a nuestra política es “anti-estadounidense” y basada en los celos: se nos envidia “nuestra” democracia (libertad, riqueza, poder...) o, en casos como el de la oposición francesa a la guerra contra Irak, se trata de la típica maldad de esos sucios extranjeros. En ese contexto, se les recuerda permanentemente a los europeos que Estados Unidos los salvó dos veces en un siglo, dando por sentado que la mayoría de los europeos no hicieron nada mientras que los estadounidenses fueron los únicos que peleaban.
Respecto de ciertas regiones donde Estados Unidos está liado desde hace al menos medio siglo –Medio Oriente, América Latina– el narratema que presenta a Estados Unidos como un comisionista honesto, como una fuerza internacional a favor del bien, no tiene ningún competidor serio. Por lo tanto, nos encontramos ante un pensamiento que no da espacio a los juegos de poder, intereses, saqueo de recursos, cambios de regímenes por la fuerza y/o por la subversión (en Irán en 1953 o en Chile en 1973, por ejemplo); un pensamiento que apenas se deja perturbar por los esfuerzos de quienes desean recordar esos hechos.
Donde más de cerca se ve esa especie de realismo es en los odiosos eufemismos de los think tanks y del gobierno, donde se habla de soft power, de projection y de American vision. Están aún menos representadas (cuando no apenas evocadas) las políticas particularmente crueles o injustas cuya responsabilidad Washington asume directamente, como su apoyo a la campaña de Ariel Sharon contra la vida civil palestina, o las espantosas pérdidas civiles causadas en Irak por el régimen de sanciones impuesto, o el aval dado a los gobiernos de Turquía o de Colombia. Esas cuestiones están totalmente excluidas en cualquier discusión seria sobre la política exterior.
Por último existe el narratema de la sabiduría moral que encarnarían de facto las figuras con autoridad (Henry Kissinger o David Rockefeller, pero también todos los responsables de la actual administración), estribillo que todos repiten, apenas con algunos matices. Por ejemplo, la reciente designación de dos personas con antecedentes penales de los tiempos del Watergate en puestos importantes del gobierno, John Poindexter y Elliott Abrams, despierta escasos comentarios y aun menos críticas. Esa especie de aceptación ciega de la autoridad, pasada o presente, inmaculada o salpicada, aparece bajo diferentes formas, desde el tono respetuoso y hasta adulón con que sus representantes son interrogados por los comentaristas y los expertos, hasta la negativa a ver en una figura con autoridad cualquier otra que no sea su imagen cuidadosamente acondicionada (traje oscuro / camisa blanca / corbata roja de rigor); virgen de todo pasado que pudiera comprometerla aunque fuera un poco.
Detrás de esto se halla la creencia en el pragmatismo como sistema filosófico destinado a administrar la realidad; un pragmatismo antimetafísico, antihistórico y hasta –curiosamente– antifilosófico.Esa especie de anti-nominalismo posmodernista constituye, junto a la filosofía analítica, un sistema de pensamiento muy influyente en las universidades estadounidenses. En la que yo enseño, pensadores como Hegel o Heidegger, por ejemplo, son estudiados en el departamento de literatura o de historia del arte, muy pocas veces en filosofía.
La tenaz disidencia
Es esa serie sorprendentemente duradera de “grandes historias” que la iniciativa de información estadounidense recientemente organizada y puesta en marcha debe difundir cueste lo que cueste, fundamentalmente en el mundo árabe y musulmán.
Las obstinadas tradiciones disidentes son intencionalmente ocultadas. Ellas constituyen una especie de contra-memoria oficiosa, cuya presencia se explica fundamentalmente por el hecho de que Estados Unidos es un país de inmigración. En los intersticios y en el interior mismo de esos diferentes narratemas florecen las disidencias. Pero, lamentablemente, son pocos los comentaristas en el extranjero que tienen en cuenta esos “bosques de disidencia”. Esos grupos de opinión, ya sean progresistas o reaccionarios; constituyen –y hacen visibles para el ojo entrenado– los lazos existentes entre los grandes narratemas, que normalmente no serían evidentes.
Si se analiza, por ejemplo, la muy fuerte resistencia a la guerra contra Irak, emerge una imagen del país muy diferente: un Estados Unidos mucho más dispuesto a la cooperación internacional y al diálogo. Dejemos de lado el gran número de personas que se oponen a la guerra por temor a los muertos estadounidenses que pueda causar y por el costo de las operaciones, sin hablar de las consecuencias desastrosas para una economía que ya está en mal estado. Tampoco analizaré el inmenso magma de conservadores para los cuales Estados Unidos es calumniado por los pérfidos extranjeros, las Naciones Unidas y los comunistas impíos. Por su parte, el componente libertario y aislacionista, esa extraña coalición izquierda-derecha, no necesita que haga ningún comentario.
También debo dejar al margen esa parte muy importante de la población estudiantil que tiene profundas sospechas respecto de la política exterior estadounidense prácticamente bajo todas sus formas, en particular la de la globalización económica: ese grupo, animado por principios morales y cuyo comportamiento se acerca a veces al de los anarquistas, había introducido en las universidades los grandes problemas, como la guerra de Vietnam, el apartheid sudafricano y los derechos cívicos en el mismo Estados Unidos.
Quedan sin embargo varias comunidades de conciencia a analizar. Ellas pueden ser incluidas en lo que en Europa y en África-Asia se llama la izquierda, dejando claro que desde el fin de la segunda guerra mundial, en ningún momento existió realmente en Estados Unidos nada que se pareciera a un movimiento socialista o de izquierda con vocación parlamentaria, lo que muestra el poder del sistema bipartidista. En primer lugar, tenemos el ala izquierda de la comunidad afro-estadounidense, es decir, esos grupos urbanos que militan contra la violencia policial, la discriminación laboral, el deterioro del hábitat y de las escuelas, y que están dirigidos o representados por personalidades como el reverendo Al Sharpton, Cornel West, Mohammed Ali, Jesse Jackson (a pesar de que su imagen ha perdido mucho brillo) y algunos otros que se sienten continuadores de Martin Luther King Jr.
Asociadas a ese movimiento se encuentran muchas otras colectividades étnicas, latinos, indígenas estadounidenses, musulmanes, que invirtieron mucha energía para entrar en los gobiernos locales o nacionales, para participar en tal o cual talk-show prestigioso, o para conquistar bancas en los consejos de administración de las fundaciones, universidades y grandes firmas. Pero en general, la mayoría de esos grupos siguen siendo movidos más por un sentimiento de injusticia y de discriminación que por la ambición, y por lo tanto no están dispuestos a integrar completamente ese “sueño estadounidense” que pertenece esencialmente a las clases medias blancas. Lo que es interesante respecto de personas como Al Sharpton o, digamos, en el caso de Ralph Nader, es que a pesar de su visibilidad y de ser más o menos tolerados, siguen estando fuera del sistema, fundamentalmente irrecuperables por ser demasiado intransigentes e insuficientemente atraídos por las recompensas habituales.
Otra fuerza importante de la corriente disidente está formada por un amplio sector del movimiento de mujeres que lucha por el derecho al aborto, contra la violencia y el acoso, y por la igualdad profesional. Además, ciertos profesionales, habitualmente reservados, absorbidos por cuestiones de interés personal y de carrera (en particular médicos, abogados, científicos y universitarios, pero también ciertos sindicatos y un sector del movimiento ecologista) contribuyen a la dinámica de las contracorrientes que enumero aquí, a pesar de que, como cuerpos constituidos, siguen estando ligados al orden social y a los imperativos que de él se desprenden.
Lucha de identidades
Por otra parte, no hay que subestimar la capacidad de las iglesias establecidas como fuente de disidencia y de voluntad de cambio. Sus miembros deben ser distinguidos claramente de quienes participan en los movimientos fundamentalistas o televangelistas antes evocados. Los obispos católicos, al igual que los laicos y el clero de la Iglesia episcopal, además de los cuáqueros y los sinodo-presbiterianos –a pesar de los escándalos sexuales registrados entre los primeros y la disminución de la influencia de los segundos– adoptaron posiciones sorprendentemente progresistas sobre el tema de la guerra y de la paz, criticando las violaciones de los derechos humanos cometidas en el exterior, los presupuestos exorbitantes o la política económica neoliberal que mutiló los servicios públicos desde comienzos de la década de 1980.
Históricamente, una parte de la comunidad judía organizada siempre estuvo comprometida con la lucha por los derechos de las minorías en el interior del país y en el extranjero. Pero desde la presidencia de Ronald Reagan y a raíz del ascenso del movimiento conservador, de la alianza entre Israel y la derecha religiosa; de la febril actividad del movimiento sionista para equiparar las críticas a la política de Israel con el antisemitismo, y también por miedo a un “Auschwitz estadounidense”, el impacto positivo de esa fuerza disminuyó considerablemente.
Por último, un gran número de grupos y de personas que suelen ser requeridas para participar en reuniones y manifestaciones de todo tipo, tomaron sus distancias respecto del embrutecedor coro patriótico y se nuclearon en pro de las libertades cívicas (incluida la de expresión) que se ven amenazadas por el U.S.A. Patriot Act. Las movilizaciones contra la pena de muerte, a veces incluso contra todos los abusos encarnados por el campo de detención de Guantánamo; una desconfianza generalizada respecto de las autoridades militares y civiles; el malestar que genera un sistema carcelario cada vez más privatizado y que ostenta el récord de detenidos de todos los países del mundo en relación a la cantidad de habitantes (y un número desproporcionado de personas de color)... todo eso perturba sin cesar la tranquilidad de las clases medias.
Esa situación se ve reflejada en la confusa realidad de Internet, donde el Estados Unidos no oficial cuestiona al Estados Unidos oficial. Temas perturbadores como la profundización de las diferencias entre ricos y pobres, la increíble prodigalidad y la corrupción que reinan en las altas esferas de las finanzas, y los riesgos que corre el sistema jubilatorio a raíz de diversas privatizaciones de insólita rapacidad, siguen pesando mucho sobre las tan alabadas virtudes del sistema capitalista estadounidense.
¿Estados Unidos se encuentra verdaderamente unido tras ese presidente promotor de una política exterior belicista, y dueño de una visión económica peligrosamente simplista? Dicho de otra manera, ¿la identidad de Estados Unidos está definitivamente establecida, de tal manera que en adelante el resto del mundo deberá vivir a la sombra de su poderío militar (hay soldados estadounidenses en decenas de países), de un bloque monolítico que declarará la guerra a todas las regiones indóciles con el pleno consentimiento de “todos los estadounidenses”?
He querido sugerir aquí otra manera de ver a Estados Unidos: como un país atravesado por conflictos, donde la disidencia es más viva de lo que suele admitirse, una nación presa de un serio conflicto de identidad. Posiblemente Estados Unidos haya ganado la Guerra Fría, como se suele decir, pero las consecuencias internas de esa victoria no son para nada evidentes; la lucha no acabó. Al concentrar demasiado la atención en el poder ejecutivo central, militar y político, suele no verse la confrontación interna que aún prosigue y que está lejos de haberse zanjado.
El gran error de la tesis de Fukuyama sobre el fin de la Historia, o de la tesis de Samuel Huntington sobre el choque de civilizaciones, viene de que ambos suponen, equivocadamente, que la historia de las culturas se reduce a una cuestión de límites precisos, de temporalidades bien delimitadas, con un comienzo, un medio y un fin. Pero en realidad, el campo cultural-político es la arena de una lucha de identidades, de auto-definición y de proyección hacia el futuro. Una cultura, y especialmente la de Estados Unidos, está formada por sucesivas capas de inmigración. Y allí puede estar una de las consecuencias involuntarias de la globalización: la aparición de comunidades transnacionales con intereses globales, como por ejemplo, el movimiento por los derechos humanos, el movimiento de mujeres, el que se opone a la guerra, etc. Estados Unidos no está aislado de todo eso. Será necesario ver qué hay detrás de la aparente unidad, interesarse en ese conjunto de disputas que involucra un gran número de personas en el mundo. Así podremos hallar esperanza y aliento.
Edward W. Said
Profesor de Literatura Comparada en la Universidad de Columbia (Estados Unidos).
Autor de Des Intellectuels et du pouvoir, Seuil, París, 1996.
Traducción: Carlos Alberto Zito
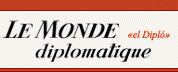
Edición Número 45, Marzo 2003